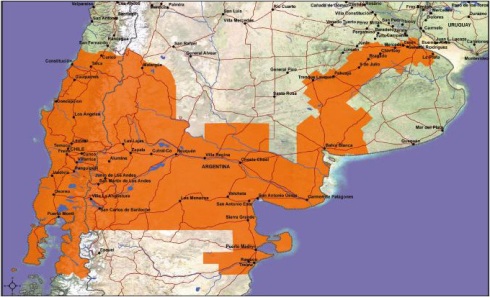--------------------------------
Coca-Cola, la gran depredadora de agua
Coca Cola siempre ha sido presentada como uno de los iconos del poder norteamericano en el mundo. Esta multinacional es una de las menos respetuosas con el medio ambiente allí donde se instala. Sirva el dato, que hay más de 170 universidades, muchas de ellas norteamericanas que ponen trabas a la venta de sus productos, precisamente por estas malas prácticas ambientales. Universidades como la de Atlanta, Toronto, California, Berlín o las de Irlanda han expulsado a Coca Cola de sus campus La compañía Coca Cola es la empresa de bebidas más grande del mundo, según sus propias palabras, en el año 2004, utilizó 283.000 millones de litros de agua. Esa cantidad permitiría dar de beber a todo el mundo durante diez días, o dar agua potable durante 47 días al año a la gente que no dispone actualmente de agua potable en el mundo.
Como vemos, los productos de Coca Cola están siendo cuestionados por los consumidores en todo el mundo. Estos productos contribuyen de manera importante al desarrollo de graves problemas sanitarios, incluyendo obesidad, diabetes y problemas dentales por lo que se están produciendo campañas para eliminar estos productos de escuelas e institutos.
La marca Coca Cola, lo mismo que Pepsi Cola, están sistemáticamente envueltas tanto en problemas medio ambientales como sanitarios. Veamos algunos casos.
En la India, los plaguicidas en las bebidas gaseosas son un caso típico de doble rasero sanitario. Uno válido para americanos y europeos y otro para los hindúes. Los productos de Coca Cola fabricados en este país nunca pueden ser vendidos en los mercados de la Unión Europea o de los Estados Unidos. En el año 2005, se han rechazado sistemáticamente los envíos de esta marca, fabricados en India por considerar que no son seguros sanitariamente.
Un sector de la población muy importante de la India se está oponiendo a Coca Cola por el abuso que hace de sus recursos hídricos. Sus empresas hacen un uso abusivo tanto en cantidad como en calidad de los recursos del agua subterránea en un país donde muchas comunidades aún no tienen acceso al agua. Este abuso provoca un gran descenso en el nivel de las aguas subterráneas, lo cual deja sin agua a decenas de miles de personas.
Mientras que Coca Cola emplea 2,7 litros de agua por litro de Coca Cola, en la India usa 4 litros de agua, con lo cual, tres litros de agua es contaminada y devuelta sin ninguna depuración siendo descargada en los campos vecinos, contaminado así los suelos y las aguas subterráneas
En el estado hindú de Kerala la gente está muy preocupada porque Coca Cola toman agua de sus acuíferos usándola para sus fábricas lo que provocan una severa escasez en las granjas y en los centros urbanos de la zona.
Los análisis químicos realizados, confirman que en la India los productos de esta marca presentan altos porcentajes de pesticidas, especialmente DDT, en proporciones treinta veces superiores que las permitidas por las autoridades norteamericanas y europeas.
En estos tiempos de la globalización, las normas también deben de ser globalizadas. La responsabilidad la tienen las multinacionales de proveer productos que sean seguros para los consumidores. Si un producto no es seguro para los norteamericanos y europeos, tampoco debe serlo para los demás seres humanos
Coca Cola tiene la obligación de liberar de contaminantes sus materias primas antes de introducirlas en el mercado. Resulta chocante que estas multinacionales aboguen por reglas comerciales globales e inversiones corporativas, pero cuando se les cuestiona su mal proceder invocan inmediatamente las leyes locales o nacionales. Coca Cola no paga el agua que usa en India, utilizando diariamente millones de litros. Desde 1998, la fábrica de Coca Cola en Plachimana (India) contamina las tierras, el agua y el aire de la zona, y el número de enfermedades aumenta, sobre todo las cutáneas. Además seca los pozos. A partir de marzo de 2004, esta fábrica ha sido cerrada al impedirle el uso de los recursos hídricos subterráneos que son propiedad comunitaria
Coca Cola también tiene problemas en México, donde explotan de forma muy irracional el acuífero más rico existente en la zona de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas. A lo largo del año 2000, se hacen análisis de las aguas utilizadas para sus procesos industriales, resulta que éstas contienen más del doble del plomo permitido por las autoridades.
Podemos tener la impresión de que europeos y norteamericanos estamos a salvo de estas malas prácticas de Coca Cola, pero esto no es así.
Coca Cola lanzó para el mercado británico la marca de agua embotellada DASANI, en el año 2004, al precio de 1,4 euros el medio litro de agua. Es presentada como agua natural pura, en una botella de plástico azul. Esta agua embotellada es el mismo agua que ofrece la cañería de agua corriente en Londres de la compañía THAMES WATER, con un costo de 0.004 euros el medio litro, mientras que la misma agua es cobrada por Coca Cola a 1,4 euros, con lo que el negocio y la desvergüenza es absoluta. Al agua de la cañería se le añadía bromato para darle sabor. El bromato es un producto cancerígeno y presentaba el doble de lo permitido legalmente por lo que tuvo que retirar todas las botellas. La noticia provocó en Gran Bretaña un impacto social y mediático sorprendente.

En Polonia, el mal lavado de los recipientes produce moho y hongos en la marca de agua embotellada Bon Aqua, filial de Coca Cola. En el año 2003, Panamá sanciona con 300.000 dólares a esta multinacional por contaminar con colorantes el río Matasnillo, la bahía de Panamá y el ecosistema de la ciudad. En el año 1991, un tribunal colombiano demuestra que Coca Cola vendió sus bebidas contaminadas.
Bélgica, Holanda y Luxemburgo, en el año 1999, retiran sus productos del mercado por estar contaminados por moho, dióxido de carbono y otras formas de contaminación bacteriana, puesto que habían enfermado más de doscientas personas. Sus productos contienen un exceso de dióxido de carbono en las botellas, así como raticidas en los palets para el transporte de sus latas.
En el mismo año, Francia suspende la comercialización de algunos productos de Coca Cola, debido a la existencia de raticidas en sus productos, porque los médicos descubren en intoxicados, por esta marca, una destrucción de glóbulos rojos en la sangre, que ocasiona anemia, insuficiencia renal y en casos extremos hasta la muerte.
En los países desarrollados, Coca Cola emplea 2,7 litros de agua por litro de Coca Cola, pero a este despilfarro hídrico hay que añadirle que el agua que se necesita para obtener el azúcar que emplea en un litro de Coca Cola que varía entre los 175-200 litros, como afirma Jason Clay de WWF¿Cabe mayor despilfarro hídrico?
Coca Cola es una de las principales multinacionales del mundo y su poder es inmenso. Sistemáticamente consigue acallar o minimizar sus prácticas hídricas y sus problemas sanitarios. Poderoso caballero es don dinero, donde los medios de comunicación viven fuertemente de la publicidad. Este es un medio de presión impresionante. ¿Qué debemos exigir a Coca Cola y otras multinacionales de refrescos con prácticas similares?
En primer lugar, que sea respetuosa con el medio ambiente, depurando al máximo sus desechos y que sus necesidades de agua no conlleven problemas de escasez hídrica y sanitarios a las poblaciones cercanas a sus factorías.
En segundo lugar, que sus estándares de calidad, ya sean sanitarios o de otro tipo sean globales y por otro lado que cumplan las máximas garantías para la salud.
Algunas de sus prácticas empresariales son también escandalosas. Sus productos contienen transgénicos. Financio la campaña del republicano George Bush con más de 600.000 dólares. Se nueve en paraísos fiscales (Barhein, islas Caiman……) para evitar pagar impuestos. Se opuso al tratado de KYOTO y actúa con grupos de presión en la FAO y la Organización Mundial de Salud para que no le creen problemas
Por último, ante los abundantes casos de malas prácticas hídricas y sanitarias que han estado desarrollando, estas deben desaparecer y que dedique una parte de sus abundantes beneficios (22.000 millones de dólares) sean inviertan a través de organismos internacionales de la ONU en solucionar los problemas de agua que sufre el mundo y que se prevén que aumentarán y sino hacen esto, debemos acabar con este tipo de multinacionales.
Como vemos, los productos de Coca Cola están siendo cuestionados por los consumidores en todo el mundo. Estos productos contribuyen de manera importante al desarrollo de graves problemas sanitarios, incluyendo obesidad, diabetes y problemas dentales por lo que se están produciendo campañas para eliminar estos productos de escuelas e institutos.
La marca Coca Cola, lo mismo que Pepsi Cola, están sistemáticamente envueltas tanto en problemas medio ambientales como sanitarios. Veamos algunos casos.
En la India, los plaguicidas en las bebidas gaseosas son un caso típico de doble rasero sanitario. Uno válido para americanos y europeos y otro para los hindúes. Los productos de Coca Cola fabricados en este país nunca pueden ser vendidos en los mercados de la Unión Europea o de los Estados Unidos. En el año 2005, se han rechazado sistemáticamente los envíos de esta marca, fabricados en India por considerar que no son seguros sanitariamente.
Un sector de la población muy importante de la India se está oponiendo a Coca Cola por el abuso que hace de sus recursos hídricos. Sus empresas hacen un uso abusivo tanto en cantidad como en calidad de los recursos del agua subterránea en un país donde muchas comunidades aún no tienen acceso al agua. Este abuso provoca un gran descenso en el nivel de las aguas subterráneas, lo cual deja sin agua a decenas de miles de personas.
Mientras que Coca Cola emplea 2,7 litros de agua por litro de Coca Cola, en la India usa 4 litros de agua, con lo cual, tres litros de agua es contaminada y devuelta sin ninguna depuración siendo descargada en los campos vecinos, contaminado así los suelos y las aguas subterráneas
En el estado hindú de Kerala la gente está muy preocupada porque Coca Cola toman agua de sus acuíferos usándola para sus fábricas lo que provocan una severa escasez en las granjas y en los centros urbanos de la zona.
Los análisis químicos realizados, confirman que en la India los productos de esta marca presentan altos porcentajes de pesticidas, especialmente DDT, en proporciones treinta veces superiores que las permitidas por las autoridades norteamericanas y europeas.
En estos tiempos de la globalización, las normas también deben de ser globalizadas. La responsabilidad la tienen las multinacionales de proveer productos que sean seguros para los consumidores. Si un producto no es seguro para los norteamericanos y europeos, tampoco debe serlo para los demás seres humanos
Coca Cola tiene la obligación de liberar de contaminantes sus materias primas antes de introducirlas en el mercado. Resulta chocante que estas multinacionales aboguen por reglas comerciales globales e inversiones corporativas, pero cuando se les cuestiona su mal proceder invocan inmediatamente las leyes locales o nacionales. Coca Cola no paga el agua que usa en India, utilizando diariamente millones de litros. Desde 1998, la fábrica de Coca Cola en Plachimana (India) contamina las tierras, el agua y el aire de la zona, y el número de enfermedades aumenta, sobre todo las cutáneas. Además seca los pozos. A partir de marzo de 2004, esta fábrica ha sido cerrada al impedirle el uso de los recursos hídricos subterráneos que son propiedad comunitaria
Coca Cola también tiene problemas en México, donde explotan de forma muy irracional el acuífero más rico existente en la zona de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas. A lo largo del año 2000, se hacen análisis de las aguas utilizadas para sus procesos industriales, resulta que éstas contienen más del doble del plomo permitido por las autoridades.
Podemos tener la impresión de que europeos y norteamericanos estamos a salvo de estas malas prácticas de Coca Cola, pero esto no es así.
Coca Cola lanzó para el mercado británico la marca de agua embotellada DASANI, en el año 2004, al precio de 1,4 euros el medio litro de agua. Es presentada como agua natural pura, en una botella de plástico azul. Esta agua embotellada es el mismo agua que ofrece la cañería de agua corriente en Londres de la compañía THAMES WATER, con un costo de 0.004 euros el medio litro, mientras que la misma agua es cobrada por Coca Cola a 1,4 euros, con lo que el negocio y la desvergüenza es absoluta. Al agua de la cañería se le añadía bromato para darle sabor. El bromato es un producto cancerígeno y presentaba el doble de lo permitido legalmente por lo que tuvo que retirar todas las botellas. La noticia provocó en Gran Bretaña un impacto social y mediático sorprendente.
En Polonia, el mal lavado de los recipientes produce moho y hongos en la marca de agua embotellada Bon Aqua, filial de Coca Cola. En el año 2003, Panamá sanciona con 300.000 dólares a esta multinacional por contaminar con colorantes el río Matasnillo, la bahía de Panamá y el ecosistema de la ciudad. En el año 1991, un tribunal colombiano demuestra que Coca Cola vendió sus bebidas contaminadas.
Bélgica, Holanda y Luxemburgo, en el año 1999, retiran sus productos del mercado por estar contaminados por moho, dióxido de carbono y otras formas de contaminación bacteriana, puesto que habían enfermado más de doscientas personas. Sus productos contienen un exceso de dióxido de carbono en las botellas, así como raticidas en los palets para el transporte de sus latas.
En el mismo año, Francia suspende la comercialización de algunos productos de Coca Cola, debido a la existencia de raticidas en sus productos, porque los médicos descubren en intoxicados, por esta marca, una destrucción de glóbulos rojos en la sangre, que ocasiona anemia, insuficiencia renal y en casos extremos hasta la muerte.
En los países desarrollados, Coca Cola emplea 2,7 litros de agua por litro de Coca Cola, pero a este despilfarro hídrico hay que añadirle que el agua que se necesita para obtener el azúcar que emplea en un litro de Coca Cola que varía entre los 175-200 litros, como afirma Jason Clay de WWF¿Cabe mayor despilfarro hídrico?
Coca Cola es una de las principales multinacionales del mundo y su poder es inmenso. Sistemáticamente consigue acallar o minimizar sus prácticas hídricas y sus problemas sanitarios. Poderoso caballero es don dinero, donde los medios de comunicación viven fuertemente de la publicidad. Este es un medio de presión impresionante. ¿Qué debemos exigir a Coca Cola y otras multinacionales de refrescos con prácticas similares?
En primer lugar, que sea respetuosa con el medio ambiente, depurando al máximo sus desechos y que sus necesidades de agua no conlleven problemas de escasez hídrica y sanitarios a las poblaciones cercanas a sus factorías.
En segundo lugar, que sus estándares de calidad, ya sean sanitarios o de otro tipo sean globales y por otro lado que cumplan las máximas garantías para la salud.
Algunas de sus prácticas empresariales son también escandalosas. Sus productos contienen transgénicos. Financio la campaña del republicano George Bush con más de 600.000 dólares. Se nueve en paraísos fiscales (Barhein, islas Caiman……) para evitar pagar impuestos. Se opuso al tratado de KYOTO y actúa con grupos de presión en la FAO y la Organización Mundial de Salud para que no le creen problemas
Por último, ante los abundantes casos de malas prácticas hídricas y sanitarias que han estado desarrollando, estas deben desaparecer y que dedique una parte de sus abundantes beneficios (22.000 millones de dólares) sean inviertan a través de organismos internacionales de la ONU en solucionar los problemas de agua que sufre el mundo y que se prevén que aumentarán y sino hacen esto, debemos acabar con este tipo de multinacionales.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
--------------------------------
http://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-165993-2011-04-11.html
DIALOGOS › EL ECUATORIANO PABLO DAVALOS Y SUS REFLEXIONES SOBRE EL POSNEOLIBERALISMo “El centro del problema no es el neoliberalismo, es el capitalismo”
Asesor de la Conaie, la organización indígena más grande del Ecuador, miembro de Clacso y profesor universitario, Pablo Dávalos advierte sobre el “neoinstitucionalismo”, la continuación, dice, del neoliberalismo por otros medios. Las políticas extractivistas en América latina y el significado del sumak kawsay, la filosofía originaria del “buen vivir”, que en Ecuador está incorporada a la Constitución.
Por Verónica Gago y Diego Sztulwark
Desde Quito
–Una de las paradojas más visibles en Ecuador es que a la vez que es una economía dolarizada, tiene la legislación más avanzada sobre “el buen vivir”. ¿Cómo conviven esas dos realidades? ¿Qué materialidad tiene, más allá del texto constitucional, la cuestión del buen vivir?
–Nosotros utilizamos el dólar para todas las transacciones, no tenemos moneda nacional. La pérdida de la moneda nacional se dio en la crisis financiera que tuvimos en 1999 y 2000. En esa crisis, los bancos implosionaron, produjeron una grave situación de conmoción y el gobierno de ese entonces optó por rescatarlos con recursos públicos, entre ellos, la moneda nacional. Las consecuencias fueron una devaluación y una inflación sin precedentes en el Ecuador que determinaron el fin de la moneda nacional y la adopción del dólar. Los dólares entonces tienen que venir necesariamente por la vía del comercio exterior. Eso ha obligado a que la economía ecuatoriana sea muy abierta con relación a los mercados mundiales. Al estar muy abiertos, somos muy vulnerables. El esquema de dolarización se ha sostenido, básicamente, por las remesas que envían los migrantes. En el año 2006, esas remesas alcanzaron un punto de 3000 millones de dólares, que para una economía tan pequeña como la ecuatoriana es muy significativo. Y, además, por la coyuntura de los altos precios del petróleo: en el año 2008, cada barril de petróleo se incrementó por sobre los 100 dólares, que para una economía que exporta petróleo como la ecuatoriana es también muy significativo.
–Es decir que la dolarización se sostiene por ingresos externos...
–Estas dos fuentes, el petróleo y las remesas, han sostenido la dolarización hasta el día de hoy, lo que ha significado que la economía ecuatoriana se convierta en una economía de rentistas, de consumo, en la que no hay producción. Eso también se puede visualizar en el hecho de que el desempleo –el abierto y el encubierto (es decir el subempleo)– alcanzan al 60 por ciento de la población económicamente activa de Ecuador. Es decir, cada 100 ecuatorianos en capacidad de trabajar apenas 40 ecuatorianos tienen empleo formal. El resto no tiene empleo y tiene que buscar estrategias de sobrevivencia. La dolarización ha trastrocado también el sistema de precios. En este momento, nuestra canasta familiar está sobre los 550 dólares, mientras que el salario mínimo vital está en 240 dólares. La poca industria nacional que queda es más bien complementaria a las importaciones. Esto también ha significado que el poder de los bancos se vaya concentrando cada vez más, porque son los que determinan a quiénes entregan créditos para la dolarización, y en función de esa capacidad de arbitraje se le otorga un enorme poder al sistema financiero.
–¿Qué se plantea desde el gobierno actual frente a esta situación?
–El gobierno necesita dólares y tiene que apostar a garantizar su mayor entrada. Pero como no hay industria, la única forma por la cual esos dólares ingresan es por la vía del endeudamiento y por la vía de la renta de los recursos naturales. No existen otras fuentes. Por un lado, el gobierno ha empezado un agresivo proceso de endeudamiento, sobre todo con China. En los últimos meses del año 2010 ha suscrito convenios bilaterales con China por cerca de 5 mil millones de dólares y ha entregado el petróleo como garantía de pago de esa deuda. Y la otra apuesta del gobierno de Rafael Correa está en ingresar a la extracción de recursos naturales, en especial la minería y los servicios ambientales.
–¿Qué tipo de propuesta surge de los movimientos sociales?
–Ante eso, los movimientos sociales, y en especial el movimiento indígena, han propuesto un nuevo paradigma de vivencia y convivencia que no se asienta ni en el desarrollo, ni en la noción de crecimiento, sino en nociones diferentes como la convivialidad, el respeto a la naturaleza, la solidaridad, la reciprocidad, la complementariedad. Este nuevo paradigma o esta nueva cosmovisión es denominada como la teoría de sumak kawsay o el “buen vivir” y efectivamente ha sido recogida en la Constitución ecuatoriana como régimen alternativo de desarrollo.
–¿Podría definir los puntos centrales de su carácter alternativo?
–En primer lugar, hay que romper las individualidades estratégicas, porque en el capitalismo uno piensa primero en sí mismo, uno dice “primero yo, yo soy ciudadano, yo soy consumidor, yo maximizo mis propios beneficios y utilidades”. La noción de sumak kawsay plantea una solidaridad de los seres humanos consigo mismos, que ha sido rota por el discurso del liberalismo. Pero, a diferencia del discurso del socialismo –que planteaba una relación con una sociedad más grande, y de esta sociedad con el Estado–, en el discurso del sumak kawsay la relación del individuo ya no es con el Estado sino con su sociedad más inmediata, con su comunidad, de donde los seres humanos tienen sus referentes más cercanos. Y esta sociedad a su vez se relaciona con otras sociedades más grandes de tal manera que las estructuras de poder se construyen de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Lo segundo que plantea el sumak kawsay es quitarnos de la cabeza la noción de que más es preferible a menos. Es decir, de que siempre tenemos que producir y tener más según reza el paradigma del desarrollo, del crecimiento, de la acumulación. Y a no ver en los objetos la ontología de los seres humanos.
–Eso supone casi un cambio radical en los modos de vida...
–Por eso lo tercero tiene que ver con la dimensión del tiempo. Nosotros creemos que el tiempo es lineal y, por tanto, creemos en la acumulación. La estructura del tiempo que en este momento pertenece al capital. El sumak kawsay plantea devolverle a la sociedad el tiempo: una noción de temporalidad donde el tiempo pueda ser circular abierto. Un cuarto elemento es conferirle un sentido ético a la convivencia humana. Para el liberalismo puede haber democracia política pero no puede haber democracia económica, por eso la formación de utilidades de las empresas y de los consumidores no tiene absolutamente nada que ver con la ética. El sumak kawsay propone un cambio en ese sentido: ya no puedo enmascarar decisiones sociales en nombre de un consumo individual. Y eso significa que los recursos que han sido producidos por la explotación laboral o la depredación ambiental ya no pueden ser objetos del intercambio social. Hemos ahora logrado cierta legislación, por ejemplo para defendernos de la esclavitud o del trabajo infantil. Pero tenemos que avanzar más allá.
–Cuando se habla de alternativa en el Cono Sur, generalmente se postula al neodesarrollismo contra el neoliberalismo. ¿Cuáles serían los rasgos alternativos a esta vía neodesarrollista que hoy es la que tiene un consenso relativo en la región?
–El centro del problema no es el neoliberalismo. El centro del problema es el capitalismo. El neoliberalismo es una forma que asume el capitalismo, una forma concentrada en el poder que tienen las corporaciones y el capital financiero-especulativo. El capitalismo puede crear nuevas formas ideológicas, políticas, simbólicas, y un modo de reinventarse y lograr legitimidad a través de estas formas que ni siquiera son keynesianas, sino neodesarrollistas. Y fundamentalmente implican pensar que si nosotros explotamos la naturaleza vamos a tener recursos para hacer obra social. Eso es un engaño; como fue aquello que se decía en la época del neoliberalismo: que si privatizábamos absolutamente todo, íbamos a tener estabilidad económica. Finalmente, nunca tuvimos estabilidad económica. Igual ahora: si explotamos todos los recursos de la naturaleza, tampoco vamos a tener recursos para el sector social, ni tampoco recursos para el pleno empleo.
–¿Usted advierte sobre la capacidad del neoliberalismo para reinventarse?
–Estamos viendo cómo América latina entra en un proceso de reconversión caracterizado por la desindustrialización y la producción básicamente de commodities basadas en materias primas, donde los gobiernos utilizan el monopolio legítimo de la violencia para garantizar el despojo territorial, que significa la propiedad de pueblos ancestrales, para poner esos recursos naturales a circular en la órbita del capital. El neoliberalismo, a través del Consenso de Washington y las políticas del FMI y del Banco Mundial, adecuaron las economías en función de las necesidades del sistema-mundo, pero eso no significa que el neoliberalismo haya alcanzado las metas de estabilidad macroeconómica, ni mucho menos. Ahora estamos pasando a una nueva dinámica sustentada en la producción y en la renta de materias primas. Hay que estar atentos a los discursos que quieren justificar estas derivas extractivistas. El sistema que llamamos capitalismo tiene que ser cambiado, con las relaciones de poder que lo atraviesan, con los imaginarios que lo constituyen. El capitalismo tiene que ir al archivo de la historia de la humanidad, porque si sigue simplemente va a poner en riesgo a la vida humana sobre el planeta Tierra.
–Desde su perspectiva, el neodesarrollismo es compatible con el liberalismo. ¿Tiene esto que ver con cierto giro en las “recetas” de los organismos internacionales como el Banco Mundial?
–Es una pregunta muy pertinente, y pongo un ejemplo clarísimo. En América latina, ¿dónde han visto algún debate, algún texto, que critique al neoinstitucionalismo económico? Pero resulta que el neoinstitucionalismo económico es la doctrina, es el corpus teórico-analítico-epistemológico que está conduciendo las transformaciones y el cambio institucional de América latina y el mundo. Los penúltimos Premios Nobel de Economía, Elinor Ostrom y Oliver Williamson, son Premios Nobel institucionalistas. Joseph Stiglitz, a quien seguramente conocen bien en la Argentina, es un Premio Nobel institucionalista. También Douglas North de 1993 o Gary Becker de 1992. El institucionalismo plantea un discurso crítico a los mercados. Hay un texto de Stiglitz que se llama “El malestar en la globalización” publicado a inicios de 2000, donde se convierte en el más duro crítico del FMI y lo acusa de cosas que nosotros desde la izquierda lo habíamos acusado ya en la década del ’80. ¡Pero resulta que entonces Stiglitz era presidente del Banco Mundial! Es decir, trabajaba en Wa-shington en la oficina de enfrente a la del FMI. Esto se explica porque tienes al Banco Mundial realizando estudios a propósito de la reactivación del Estado; hay uno de 1997 que se llama “Reconstruyendo el Estado”, en el que plantea la forma por la cual tienes que reconstruir el Estado y la institucionalidad pública. Pero también recomienda la participación ciudadana, la democracia directa, el respeto a la naturaleza, la eliminación de la flexibilización laboral, etc. Entonces, una de dos: o el Banco Mundial se hizo de izquierda, o la izquierda se hizo del Banco Mundial.
–¿Cuál es su respuesta?
–Es necesario empezar a indagar y a posicionar los debates económicos. Porque en la década de los ’80 teníamos en claro lo que significaba el Consenso de Washington y el neoliberalismo. En la versión de Friedman, de Hayek, de Von Mises o de los neoliberales criollos, como Cavallo. Ahora bien, resulta que el neoliberalismo va cambiando, va mutando; el capitalismo de 2000 no es el capitalismo de 1990, en absoluto. Por eso es que ahora acude a otros expedientes teóricos mucho más complejos, con una epistéme más interdisciplinaria. ¿Y qué hacemos nosotros en la izquierda? ¡Nos quedamos criticando el Consenso de Washington cuando el Consenso de Washington ya ha sido criticado por el mismo FMI e incluso por el Banco Mundial! Y resulta que ahora, en la década del 2010 vemos cómo los cambios teóricos se dan hacia el neoinstitucionalismo y la izquierda latinoamericana no han creado su oportunidad de debatir, analizar y discutir con el neoinstitucionalismo económico. No podemos quedarnos en los marcos epistemológicos que justifican la nueva imposición neoliberal. Por eso, nosotros hablamos de postneoliberalismo, aquí en el Ecuador, para referirnos a la etapa del cambio institucional.
--------------------------------
| 11-04-2011 |
La patología del lucro y el planeta desechable
Global Research
| Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens |
Hace algunos años en Nueva Inglaterra un grupo de ecologistas preguntó a un ejecutivo corporativo cómo podía justificar su compañía (una fábrica de papel) el vertido de sus aguas usadas sin tratar a un río cercano. El río –que la Madre Natura había tardado siglos en crear– se utilizaba como agua potable, para pescar, pasear en bote y natación. En pocos años la fábrica de papel lo había convertido en una cloaca abierta altamente tóxica.
El ejecutivo se encogió de hombros y dijo que el vertido al río era la manera más económica de eliminar los desechos de la planta. Si la compañía tuviera que absorber el coste adicional de tratar el agua, podría perder su ventaja competitiva y entonces tendría que cerrar o irse a un mercado laboral más barato, lo que llevaría a una pérdida de puestos de trabajo para la economía local.
Libre mercado sobre todo
Era un argumento familiar: a la compañía no le quedaba otra alternativa. Se veía obligada a actuar de esa manera en un mercado competitivo. El negocio de la fábrica no era proteger el medioambiente, sino obtener un beneficio, el mayor beneficio posible, la rentabilidad más elevada. El beneficio es el nombre del juego, los dirigentes lo dejaron cuando los presionarion al respecto. El propósito decisivo de los negocios es la acumulación de capital.
Para justificar su inquebrantable ansia de beneficios, EE.UU. corporativo promueve la clásica teoría del laissez-faire, que afirma que el libre mercado –una congestión de empresas no reguladas y desbocadas que persiguen todas de manera egoísta sus propios objetivos– está gobernado por una benévola “mano invisible” que produce milagrosamente resultados óptimos para todos.
Los partidarios del libre mercado tienen una fe profunda, permisiva, en el laissez-faire, porque es una fe que les resulta muy útil. Significa que no hay supervisión gubernamental, que no tienen que rendir cuentas por los desastres ecológicos que perpetran. Como codiciosos niños consentidos, son rescatados una y otra vez por el gobierno (¡qué libre mercado!), para que puedan seguir tomando riesgos irresponsables, saqueando la tierra, envenenando los mares, enfermando a comunidades enteras, devastando regiones completas y embolsando ganancias obscenas.
Este sistema corporativo de acumulación de capital trata los recursos que sustentan la vida de la Tierra (tierras arables, aguas subterráneas, zonas húmedas, follajes, bosques, pesquerías, fondos del océano, bahías, ríos, calidad del aire) como si fueran ingredientes desechables presuntamente ilimitados que se pueden consumir o envenenar a voluntad. Como BP demostró a la perfección en la catástrofe del Golfo de México las consideraciones del coste tienen un peso muy superior a las consideraciones de seguridad. Como concluyó una investigación del Congreso de EE.UU.: “Una y otra vez, se ve que BP tomó decisiones que aumentaron el riesgo de un reventón para ahorrar tiempo o dinero a la compañía”.
Por cierto, la función de la corporación transnacional no es promover una ecología sana, sino extraer tanto valor comercializable del mundo natural como sea posible, incluso si significa tratar el entorno como un tanque séptico. Un capitalismo corporativo en permanente expansión y una ecología frágil, finita, van por un camino calamitoso de colisión, hasta el punto que ponen en peligro los sistemas de apoyo de toda la ecosfera, la delgada capa de aire fresco, agua y capa vegetal de la Tierra.
No es verdad que los intereses políticos-económicos que riegen estén en un estado de negación al respecto. Mucho peor que la negación: han mostrado un antagonismo directo frente a los que piensan que nuestro planeta es más importante que sus beneficios. Por lo tanto difaman a los ecologistas como “ecoterroristas”, “Gestapo de la EPA” [EPA=Agencia de Protección Ambiental de EE.UU., N. del T.], “alarmistas del Día de la Tierra”, “abraza-árboles” y creadores de “histeria verde”.
En una enorme desviación de la ideología de libre mercado, la mayoría de las diseconomías del gran dinero se descargan sobre el público en general, incluidos los costes de eliminar desechos tóxicos, controlar la producción, eliminar efluentes industriales (que componen entre 40 y 60% de las cargas tratadas por las plantas municipanes de alcantarillado financiadas por el contribuyente), el coste de desarrollar nuevas fuentes de agua (mientras la industria y la agroindustria consumen un 80% del suministro diario de agua de la nación) y los costes de tratar la enfermedad y los desórdenes causados por toda la toxicidad creada. Mientras transfiere regularmente al gobierno muchas de esas diseconomías, el sector privado luego alardea de su rentabilidad superior en comparación con el sector público.
Los súper ricos son diferentes
¿No amenaza la salud y la supervivencia de los plutócratas corporativos el desastre ecológico tal como lo hace con nosotros, ciudadanos de a pie? Podemos comprender los motivos por los cuales los ricos corporativos pueden querer destruir las viviendas sociales, la educación pública, la seguridad social, Medicare y Medicaid. Recortes semejantes nos acercarían más a una sociedad de libre mercado desprovista de los servicios humanos “socialistas” financiados con fondos públicos que los reaccionarios ideológicos detestan, y recortes semejantes no privarían en nada a los súper ricos y sus familias. Los súper ricos tienen más que suficiente riqueza privada para procurarse cualquier servicio y protección que necesiten.
Pero el medio ambiente es algo diferente, ¿verdad? ¿No habitan los reaccionarios acaudalados y sus lobistas corporativos en el mismo planeta contaminado que todos los demás? ¿No comen los mismos alimentos plagados de químicos e inhalan el mismo aire envenenado? En realidad no viven exactamente como los demás. Viven en una realidad diferente, a menudo residen en sitios en los que el aire es mucho mejor que en áreas de bajos o medianos recursos. Tienen acceso a alimentos cultivados orgánicamente y especialmente transportados y preparados.
Los vertederos tóxicos y autopistas de la nación generalmente no están situados dentro o cerca de sus ostentosos vecindarios. De hecho, los súper ricos no viven en vecindarios propiamente tales. Usualmente viven en terrenos con muchas áreas arboladas, arroyos, praderas y sólo unas pocas calles de acceso bien controladas. Sus árboles y jardines no se fumigan con pesticidas. Las talas indiscriminadas no arrasan sus ranchos, tierras, bosques familiares, lagos y centros de vacaciones de primera.
A pesar de todo, ¿no deberían temer la amenaza de un apocalipsis ecológico provocado por el calentamiento global? ¿Quieren ver que la vida en la Tierra, incluidas sus propias vidas, se destruye? A largo plazo, ciertamente se estarán condenando ellos mismos junto con todos los demás. Sin embargo, como todos nosotros, no viven a largo plazo, sino solo en el presente. Y lo que está en juego ahora mismo para ellos es algo más cercano y más urgente que la ecología global; los beneficios globales. La suerte de la biosfera parece una abstracción remota en comparación con la suerte de las propias –y enormes– inversiones.
Con el ojo puesto en las pérdidas y ganancias, los dirigentes del gran dinero saben que cada dólar que una compañía gasta en cosas estrafalarias como la protección medioambiental es un dólar menos en ganancias. Distanciarse de combustibles fósiles y orientarse hacia la energía solar, eólica y mareomotriz podría ayudar a evitar el desastre ecológico, pero seis de las diez principales corporaciones industriales del mundo están involucradas primordialmente en la producción de petróleo, gasolina y vehículos a motor. La contaminación debida a los combustibles fósiles produce miles de millones de dólares en ingresos. Los grandes productores están convencidos de que las formas ecológicamente sustentables de producción amenazan con comprometer esas ganancias.
Las ganancias inmediatas para sí mismos son una consideración mucho más apremiante que una futura pérdida compartida por el público en general. Cada vez que uno conduce su coche, coloca su necesidad inmediata de llegar a algún sitio sobre la necesidad colectiva de evitar la contaminación del aire que respiramos todos. Lo mismo pasa con los grandes protagonistas: el coste social de convertir un bosque en un páramo tiene poco peso en comparación con la ganancia inmensa e inmediata que proviene de la recolección de la madera y del logro de un buen montón de dinero. Y siempre se puede justificar mediante la racionalización: hay muchos bosques más que la gente puede visitar; no necesita éste; la sociedad necesita madera; los leñadores necesitan trabajo, etc.
El futuro es ahora
Algunos de los mismos científicos y ecologistas que consideran que la crisis ecológica es urgente nos advierten de manera algo irritante de una catastrófica crisis climática para “finales de este siglo”. Pero hasta entonces faltan unos noventa años, cuando todos nosotros y la mayoría de nuestros hijos estemos muertos, lo que hace que el calentamiento global sea un problema mucho menos urgente.
Hay otros científicos que logran ser aún más irritantes cuando nos advierten de una crisis ecológica inminente y luego la postergan aún más. “Tendremos que dejar de pensar en términos de eones y comenzar a pensar en términos de siglos”, dijo un sabio científico citado en The New York Times en 2006. ¿Se supone que esto nos va a poner en estado de alerta? Si una catástrofe global tuviera lugar dentro de un siglo o varios siglos, ¿quién va a tomar hoy las decisiones terriblemente difíciles y costosas cuyos efectos se sentirán dentro de tanto tiempo?
A menudo nos dicen que pensemos en nuestros queridos nietos, que serán las víctimas de todo esto (un llamado hecho usualmente en un tono suplicante). Pero a la mayoría de los jóvenes a los que me dirijo en los campus universitarios les cuesta imaginar el mundo en el que sus nietos inexistentes vivirán dentro de treinta o cuarenta años.
Hay que olvidar semejantes llamados. No nos quedan siglos o generaciones, ni tampoco muchas décadas antes que llegue el desastre. La crisis ecológica no es una urgencia distante. La mayoría de los que estamos vivos en la actualidad no tendremos probablemente el lujo de decir “después de mí, el diluvio” porque todavía estaremos presentes para vivir nosotros mismos la catástrofe. Sabemos que esto es verdad porque la crisis ecológica ya nos afecta con un efecto acelerado y agravado que pronto podría ser irreversible.
La locura de la codicia
Desgraciadamente, el medio ambiente no se puede defender. Es cosa nuestra protegerlo, o lo que quede de él. Pero todo lo que quieren los súper ricos es seguir transformando la naturaleza viviente en mercancías y las mercancías en capital muerto. Los desastres ecológicos inminentes no tienen mucha importancia para los saqueadores corporativos. No tienen una medida para la naturaleza viviente.
La riqueza se hace adictiva. La fortuna abre el apetito de todavía más fortuna. No hay límite para la cantidad de dinero que alguien pueda querer acumular, impulsado por auri sacra fames, el maldito hambre de oro. Por lo tanto, los adictos al dinero se apoderan de más y más, más de lo que pueden gastar en mil vidas de ilimitada indulgencia, impulsados por lo que comienza a parecer una patología obsesiva, una monomanía que borra toda otra consideración humana.
Están más y más ligados a su riqueza que a la tierra en la que viven, más preocupados por la suerte de sus fortunas que por la suerte de la humanidad, tan poseídos por su afán de de beneficios que no ven el desastre que amenaza. Hubo una caricatura del New Yorker que mostraba a un ejecutivo corporativo parado ante un atril dirigiéndose a una reunión empresarial con estas palabras: “Y así, cuando el escenario del fin del mundo esté plagado de horrores inimaginables, creemos que el período antes del fin estará repleto de oportunidades de beneficios sin precedentes”.
No es un chiste. Hace años señalé que los que negaban la existencia del calentamiento global no cambiarían de opinión hasta que el propio Polo Norte comenzara a derretirse. (Nunca esperé que realmente comenzara a derretirse durante mi vida.) Hoy enfrentamos una fusión ártica que involucra horrendas consecuencias para las corrientes del golfo oceánicas, los niveles del agua en las costas, toda la zona templada del planeta y la producción agrícola del mundo.
Por lo tanto, ¿cómo reaccionan los capitanes de la industria y de las finanzas? Como era de esperar: como especuladores monomaníacos. Escuchan la música: aprovechar, aprovechar. Primero, el derretimiento de Ártico abrirá un paso directo al noroeste entre los dos grandes océanos, un sueño más viejo que [la expedición de] Lewis y Clark. Eso posibilitará rutas comerciales más cortas, más accesibles y menos costosas. Ya no habrá que avanzar con dificultad por el Canal de Panamá o por el Cabo de Hornos. Los costes reducidos de transporte significan más comercio y más beneficios.
Segundo: señalan alegremente que el derretimiento abre vastas nuevas reservas petrolíferas a la perforación. Podrán perforar y perforar más del mismo combustible fósil que causa precisamente la calamidad que sobreviene. Más derretimiento significa más petróleo y más beneficios; es el mantra de los libres mercaderes que piensan que el mundo solo les pertenece a ellos.
Imaginad ahora que estuviésemos todos dentro de un gran autobús que circula velozmente por una carretera que termina en una caída fatal por un profundo precipicio. ¿Qué hacen nuestros adictos a las ganancias? Corren frenéticamente por todo el pasillo, vendiéndonos almohadas contra golpes y cintos de seguridad a precios exorbitantes. Ya habían calculado esa oportunidad comercial.
Tenemos que alzarnos de nuestros asientos, colocarlos rápidamente bajo supervisión adulta, correr al frente del autobús, apartar rápidamente al conductor, agarrar el volante, reducir la velocidad del autobús y dar media vuelta. No es fácil, pero todavía puede ser posible. En mi caso, es un sueño recurrente.
© Copyright Michael Parenti, Truthout, 2011
--------------------------------
«La Iglesia católica va hacia el gueto y necesita una gran reforma»«La gente dice que soy de izquierdas, pero yo quiero ser del Evangelio; las izquierdas están en crisis y han abandonado su causa, que era la justicia social»
JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ FAUS Teólogo jesuita
Isabel BUGALLAL La voz crítica del teólogo jesuita José Ignacio González Faus (Valencia, 1935) exaspera al Vaticano, adonde han llegado ciertas acusaciones sobre él. Faus, autor de numerosas publicaciones y profesor de Teología en Barcelona, dirige Cristianismo y Justicia, un centro fundado por los jesuitas barceloneses hace 31 años.
-¿No tira la toalla?
-No la pienso tirar, por supuesto, ¿por qué habría de tirarla?
-Por amenazas del Vaticano.
-En mi caso tampoco han sido tantas y, aunque fueran más, Jesús, a quien yo intento seguir, no la tiró. Mi padre, San Ignacio, mi fundador, tampoco la tiró cuando fue perseguido por la Inquisición.
-¿Es verdad que al Vaticano llegan anónimos y delaciones?
-Sí, es verdad: es increíble la cantidad de cartas y denuncias que llegan al Vaticano, muchas anónimas y de gente verdaderamente neurótica que no tiene otra cosa que hacer y escribe a Roma. Lo que no comprendo, como cristiano y como cura, es que en Roma se dé audiencia a este tipo de acusaciones.
-¿Las escuchan?
-Cuando eran contra el bueno -o el malo- de Marcial Maciel, el fundador de los legionarios de Cristo, no parece que les hicieran mucho caso, en cambio, cuando llegan otros casos... Todos los sistemas muy centralizados, como es el Vaticano, tienen un gran miedo a estar desinformados y cualquier cosa que les dicen se la creen.
-¿Qué han dicho de usted?
-Que niego la divinidad de Jesús, cosa que es mentira y por lo tanto no me preocupa; que critico a la Iglesia injustamente, cosa que tampoco es verdad; que si soy marxista, lo cual no es cierto, y cosas de ese género que no merecen audiencia.
-¿Es incómodo para la Iglesia?
-No quisiera serlo porque amo a la Iglesia, pero lo soy porque creo que necesita una reforma muy seria. Jesús también fue incómodo para el sanedrín y los sumos sacerdotes.
-Denuncia la estructura de poder de la Iglesia.
-Naturalmente: el poder fue la tercera tentación que rechazó Jesús. La Iglesia debía tener el mínimo indispensable de estructura y el máximo de libertad, pero tengo la impresión de que es al revés.
-A usted no le cabe en la cabeza que la Iglesia tenga Estado.
-En la cabeza me cabe, donde no sé si cabe es en el Evangelio.
-¿Escribió una carta abierta al Papa para decírselo?
-Por qué no, todo cristiano tiene derecho a escribir al Papa.
-Es muy crítico con el nombramiento de obispos, ¿por qué?
-Porque el procedimiento actual es contrario al que se daba en la Iglesia primera y el Evangelio. Cada iglesia debe elegir a su obispo.
-¿Los papas son prisioneros de la curia romana?
-Están condicionados por una estructura que la curia conoce mejor. Como ellos dicen, «los obispos pasan pero la curia permanece».
-¿Cuál es el lugar de la Iglesia que usted defiende?
-La Iglesia tiene que estar con las víctimas, los crucificados, los pobres, los perseguidos; con la mentalidad de cada época y con las diversas culturas de cada lugar.
-Dice que la Iglesia tarda 200 años en admitir los cambios.
-La reforma de Lutero no fue digerida casi hasta el concilio Vaticano II y no parece que la gente de la curia haya aceptado totalmente el Vaticano II.
-¿Ve una involución?
-No solo yo, muchos teólogos lo piensan. Hace casi 40 años Karl Rahner escribió un artículo que se titulaba ¿Vamos hacia el gueto? Pues parece que sí, que vamos hacia el gueto.
-Usted fue alumno de Ratzinger en Alemania.
-Yo preparaba la tesis doctoral allí, era capellán de los inmigrantes españoles y acudía a sus clases de Cristología. Los alumnos hasta le aplaudíamos: era, evidentemente, otro Ratzinger más avanzado.
-¿Qué opina de la visión de Jesús que da en su ultimo libro? No fue un revolucionario, dice.
-Jesús no quiso ser un revolucionario, pero resultó un revolucionario y fue condenado por motivos políticos. Puede que no sea la visión de Benedicto XVI, pero es la que tiene más fiabilidad histórica.
-Los «kikos», el movimiento neocatecumenal, arrastra masas y llena plazas allá donde el Papa va.
-Para llenar plazas basta con dinero, organización y unos cuantos autobuses. La manera de proceder de los «kikos», con presiones y chantajes, no me parece muy evangélica.
-El poder de Rouco debe ser grande, le llaman vicepapa.
-Sé de él lo mismo que usted, lo que dicen los periódicos, y que alguna vez se quejó de mí al provincial de los jesuitas.
-Es presidente de la Conferencia Episcopal por un voto, el de su sobrino, dicen los malévolos.
-Eso dicen, sí.
-Afirma que «en Cataluña no se respira la misma angustia».
-La Iglesia catalana es bastante más abierta. Los obispos catalanes no es que sean mucho más avanzados que el resto, pero a pesar de todo hay una tradición que viene del cardenal Juvany y consiste en dejar hacer.
-Acaban de difundir un documento de apoyo al soberanismo.
-No lo leí pero yo, respecto al nacionalismo, soy frígido. No sé si me tendrían que dar una viagra nacionalista. El cristianismo es más bien mundialista, pero hay pueblos oprimidos y pueblos con derechos.
-La Iglesia está mal pero el mundo está peor, a su juicio.
-Me temo que sí. «Estamos en un sistema que produce ricos cada vez más ricos a costa de pobres cada vez más pobres», dijo Juan Pablo II.
-¿Ha hecho testamento vital?
-Sí, lo he hecho porque creo que hay un cierto encarnizamiento terapéutico que se disimula de mil maneras y porque tuve una hermana gemela que murió de cáncer y, con ayuda de un médico, tuve que plantarme para que no la molestaran más y la dejaran morir en paz; y porque prefiero morirme seis meses antes que no vivir seis meses más incómodamente.
-«Nací en una familia de derechas pero el encuentro con Jesús me hizo de izquierdas».
-Mi padre era un gran católico y muy franquista. La familia católica y los padres jesuitas me transmitieron el amor y el interés por Jesús; cuando entré en la Compañía, descubrí que el Jesús de los Evangelios no era elque me habían enseñado y di un viraje de 180 grados.
-Se hizo un cura de izquierdas.
-La gente dice que soy de izquierdas pero yo quiero ser del Evangelio, ahora las izquierdas están en crisis y han abandonado su causa, que era la justicia social.
Movimiento Teologìas de la Liberaciòn - Chile
--------------------------------
CARTA PRIMERA del SCI Marcos a Don Luis Villoro.
Completa. Apuntes sobre las guerras, inicio del intercambio epistolar sobre Ética y Política. Enero-Febrero de 2011
EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
MÉXICO.
Enero-Febrero del 2011.
Para: Don Luis Villoro.
De: Subcomandante Insurgente Marcos.
Doctor, saludos.
Esperamos de veras que se encuentre mejor de salud y que tome estas líneas no sólo como vaivén de ideas, también como un abrazo cariñoso del todo que somos.
Le agradecemos el haber aceptado participar como corresponsal en este intercambio epistolar. Esperamos que de él surjan reflexiones que nos ayuden, allá y acá, a tratar de entender el calendario que padece nuestra geografía, es decir, nuestro México.
Permítame iniciar con una especie de esbozo. Se trata de ideas, fragmentadas como nuestra realidad, que pueden seguir su camino independiente o irse enlazando como una trenza (que es la mejor imagen que he encontrado para “dibujar” nuestro proceso de reflexión teórica), y que son producto de nuestra inquietud sobre lo que ocurre actualmente en México y en el mundo.
Y aquí inician estos apuntes apresurados sobre algunos temas, todos ellos relacionados con la ética y la política. O más bien sobre lo que nosotros alcanzamos a percibir (y a padecer) de ellos, y sobre las resistencias en general, y nuestra resistencia particular. Como es de esperar, en estos apuntes, el esquematismo y la reducción reinarán, pero creo que alcanzan para dibujar una o muchas líneas de discusión, de diálogo, de reflexión crítica.
Y de esto es precisamente de lo que se trata, de que la palabra vaya y venga, sorteando retenes y patrullajes militares y policíacos, de nuestro acá hasta su allá, aunque luego pasa que la palabra se va para otros lados y no importa si alguien la recoge y la lanza de nuevo (que para eso son las palabras y las ideas).
Aunque el tema en el que nos hemos puesto de acuerdo es el de Política y Ética, tal vez son necesarios algunos rodeos o, más mejor, aproximaciones desde puntos aparentemente distantes.
Y, puesto que se trata de reflexiones teóricas, habrá que empezar por la realidad, por lo que los detectives llaman “los hechos”.
En “Escándalo en Bohemia”, de Arthur Conan Doyle, el detective Sherlock Holmes le dice a su amigo, el Doctor Watson: “Es un error capital teorizar antes de tener datos. Sin darse cuenta, uno empieza a deformar los hechos para que se ajusten a las teorías, en lugar de ajustar las teorías a los hechos”.
Podríamos empezar entonces por una descripción, apresurada e incompleta, de lo que la realidad nos presenta de la misma forma, es decir, sin anestesia alguna, y recabar algunos datos. Algo así como intentar reconstruir no sólo los hechos sino la forma en la que tomamos conocimiento de ellos.
Y lo primero que aparece en la realidad de nuestro calendario y geografía es una antigua conocida de los pueblos originarios de México: La Guerra.
I.- LAS GUERRAS DE ARRIBA.
“Y en el principio fueron las estatuas”.
Así podría iniciar un ensayo historiográfico sobre la guerra, o una reflexión filosófica sobre la real paridora de la historia moderna. Porque la estatuas bélicas esconden más de lo que muestran. Erigidas para cantar en piedra la memoria de victorias militares, no hacen sino ocultar el horror, la destrucción y la muerte de toda guerra. Y las pétreas figuras de diosas o ángeles coronados con el laurel de la victoria no sólo sirven para que el vencedor tenga memoria de su éxito, también para forjar la desmemoria en el vencido.
Pero en la actualidad esos espejos rocosos se encuentran en desuso. Además de ser sepultados cotidianamente por la crítica implacable de aves de todo tipo, han encontrado en los medios masivos de comunicación un competidor insuperable.
La estatua de Hussein, derribada en Bagdad durante la invasión norteamericana a Irak, no fue sustituida por una de George Bush, sino por los promocionales de las grandes firmas trasnacionales. Aunque el rostro bobo del entonces presidente de Estados Unidos bien podía servir para promover comida chatarra, las multinacionales prefirieron autoerigirse el homenaje de un nuevo mercado conquistado. Al negocio de la destrucción, siguió el negocio de la reconstrucción. Y, aunque las bajas en las tropas norteamericanas siguen, lo importante es el dinero que va y viene como debe ser: con fluidez y en abundancia.
La caída de la estatua de Saddam Hussein no es el símbolo de la victoria de la fuerza militar multinacional que invadió Irak. El símbolo está en el alza en las acciones de las firmas patrocinadoras.
“En el pasado fueron las estatuas, ahora son las bolsas de valores”.
Así podría seguir la historiografía moderna de la guerra.
Pero la realidad de la historia (ese caótico horror mirado cada vez menos y con más asepsia), compromete, pide cuentas, exige consecuencias, demanda. Una mirada honesta y un análisis crítico podrían identificar las piezas del rompecabezas y entonces escuchar, como un estruendo macabro, la sentencia:
“En el principio fue la guerra”.
La Legitimación dela Barbarie.
Qui zá, en algún momento de la historia de la humanidad, el aspecto material, físico, de una guerra fue lo determinante. Pero, al avanzar la pesada y torpe rueda de la historia, eso no bastó. Así como las estatuas sirvieron para el recuerdo del vencedor y la desmemoria del vencido, en las guerras los contendientes necesitaron no sólo derrotar físicamente al contrario, sino también hacerse de una coartada propagandística, es decir, de legitimidad. Derrotarlo moralmente.
En algún momento de la historia fue la religión la que otorgó ese certificado de legitimidad a la dominación guerrera (aunque algunas de las últimas guerras modernas no parecen haber avanzado mucho en ese sentido)- Pero luego fue necesario un pensamiento más elaborado y la filosofía entró al relevo.
Recuerdo ahora unas palabras suyas: “La filosofía siempre ha tenido una relación ambivalente con el poder social y político. Por una parte, tomó la sucesión de la religión como justificadora teórica de la dominación. Todo poder constituido ha tratado de legitimarse, primero en una creencia religiosa, después en una doctrina filosófica. (…) Tal parece que la fuerza bruta que sustenta al dominio carecería de sentido para el hombre si no se justificara en un fin aceptable. El discurso filosófico, a la releva de la religión, ha estado encargado de otorgarle ese sentido; es un pensamiento de dominio.” (Luis Villoro. “Filosofía y Dominio”. Discurso de ingreso al Colegio Nacional. Noviembre de 1978).
En efecto, en la historia moderna esa coartada podía llegar a ser tan elaborada como una justificación filosófica o jurídica (los ejemplos más patéticos los ha dadola Organización de las Naciones Unidas, ONU). Pero lo fundamental era, y es, hacerse de una justificación mediática.
Si cierta filosofía (siguiéndolo, Don Luis: el “pensamiento de dominio” en contraposición al “pensamiento de liberación”) relevó a la religión en esa tarea de legitimación, ahora los medios masivos de comunicación han relevado a la filosofía.
¿Alguien recuerda que la justificación de la fuerza armada multinacional para invadir Irak era que el régimen de Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva? Sobre eso se construyó un gigantesco andamiaje mediático que fue el combustible para una guerra que no ha terminado aún, al menos en términos militares. ¿Alguien recuerda que nunca se encontraron tales armas de destrucción masiva? Ya no importa si fue mentira, si hubo (y hay) horror, destrucción y muerte, perpetrados con una coartada falsa.
Cuentan que, para declarar la victoria militar en Irak, George W. Bush no esperó los informes de que se habían encontrado y destruido esas armas, ni la confirmación de que la fuerza multinacional controlaba ya, si no todo el territorio iraquí, sí al menos sus puntos nodales (la fuerza militar norteamericana se encontraba atrincherada en la llamada “zona verde” y ni siquiera podía aventurarse a salir a los barrios vecinos –véanse los estupendos reportajes de Robert Fisk para el periódico británico “The Independent”-).
No, el informe que recibió Washington y le permitió dar por terminada la guerra (que por cierto no termina aún), llegó de los consultores de las grandes trasnacionales: el negocio de la destrucción puede dar paso al negocio de la reconstrucción (sobre esto véanse los brillantes artículos de Naomi Klein en el semanario estadounidense “The Nation”, y su libro “La Doctrina del Shock”).
Así, lo esencial en la guerra no es sólo la fuerza física (o material), también es necesaria la fuerza moral que, en estos casos, es proporcionada por los medios masivos de comunicación (como antes por la religión y la filosofía).
La Geografía dela Guerra Moderna.
Si el aspecto físico lo referimos a un ejército, es decir, a una organización armada, mientras más fuerte es (es decir, mientras más poder de destrucción posee), más posibilidades de éxito tiene.
Si es el aspecto moral referido a un organismo armado, mientras más legítima es la causa que lo anima (es decir, mientras más poder de convocatoria tiene), entonces mayores son las posibilidades de conseguir sus objetivos.
El concepto de guerra se amplió: se trataba de no sólo de destruir al enemigo en su capacidad física de combate (soldados y armamento) para imponer la voluntad propia, también era posible destruir su capacidad moral de combate, aunque tuviera aún suficiente capacidad física.
Si las guerras se pudieran poner únicamente en el terreno militar (físico, ya que en esa referencia estamos), es lógico esperar que la organización armada con mayor poder de destrucción imponga su voluntad al contrario (tal es el objetivo del choque entre fuerzas) destruyendo su capacidad material de combate.
Pero ya no es posible ubicar ningún conflicto en el terreno meramente físico. Cada vez más es más complicado el terreno en el que las guerras (chicas o grandes, regulares o irregulares, de baja, mediana o alta intensidad, mundiales, regionales o locales) se realizan.
Detrás de esa gran e ignorada guerra mundial (“guerra fría” es como la llama la historiografía moderna, nosotros la llamamos “la tercera guerra mundial”), se puede encontrar una sentencia histórica que marcará las guerras por venir.
La posibilidad de una guerra nuclear (llevada al límite por la carrera armamentista que consistía, grosso modo, en cuántas veces se era capaz de destruir el mundo) abrió la posibilidad de “otro” final de un conflicto bélico: el resultado de un choque armado podía no ser la imposición de la voluntad de uno de los contrincantes sobre el otro, sino que podía suponer la anulación de las voluntades en pugna, es decir, de su capacidad material de combate. Y por “anulación” me refiero no sólo a “incapacidad de acción” (un “empate” pues), también (y sobre todo) a “desaparición”.
En efecto, los cálculos geomilitares nos decían que en una guerra nuclear no habría vencedores ni vencidos. Y más aún, no habría nada. La destrucción sería tan total e irreversible que la civilización humana dejaría su paso a la de las cucarachas.
El argumento recurrente en las altas esferas militares de las potencias de la época era que las armas nucleares no eran para pelear una guerra, sino para inhibirla. El concepto de “armamento de contención” se tradujo entonces al más diplomático de “elementos de disuasión”.
Reduciendo: la doctrina “moderna” militar se sintetizaba en: impedir que el contrario imponga su voluntad mayor (o “estratégica”), equivale a imponer la propia voluntad mayor (“estratégica”), es decir, desplazar las grandes guerras hacia las pequeñas o medianas guerras. Ya no se trataba de destruir la capacidad física y/o moral de combate del enemigo, sino de evitar que la empleara en un enfrentamiento directo. En cambio, se buscaba redefinir los teatros de la guerra (y la capacidad física de combate) de lo mundial a lo regional y local. En suma: diplomacia pacífica internacional y guerras regionales y nacionales.
Resultado: no hubo guerra nuclear (al menos todavía no, aunque la estupidez del capital es tan grande como su ambición), pero en su lugar hubo innumerables conflictos de todos los niveles que arrojaron millones de muertos, millones de desplazados de guerra, millones de toneladas métricas de material destruido, economías arrasadas, naciones destruidas, sistemas políticos hechos añicos… y millones de dólares de ganancia.
Pero la sentencia estaba dada para las guerras “más modernas” o “posmodernas”: son posibles conflictos militares que, por su naturaleza, sean irresolubles en términos de fuerza física, es decir, en imponer por la fuerza la voluntad al contrario.
Podríamos suponer entonces que se inició una lucha paralela SUPERIOR a las guerras “convencionales”. Una lucha por imponer una voluntad sobre la otra: la lucha del poderoso militarmente (o “físicamente” para poder transitar al microcosmos humano) por evitar que las guerras se libraran en terrenos donde no se pudieran tener resultados convencionales (del tipo “el ejército mejor equipado, entrenado y organizado será potencialmente victorioso sobre el ejército peor equipado, entrenado y organizado”). Podríamos suponer, entonces, que en su contra está la lucha del débil militarmente (o “físicamente”) por hacer que las guerras se libraran en terrenos donde el poderío militar no fuera el determinante.
Las guerras “más modernas” o “posmodernas” no son, entonces, las que ponen en el terreno armas más sofisticadas (y aquí incluyo no sólo a las armas como técnica militar, también las tomadas como tales en los organigramas militares: el arma de infantería, el de caballería, el arma blindada, etc.), sino las que son llevadas a terrenos donde la calidad y cantidad del poder militar no es el factor determinante.
Con siglos de retraso, la teoría militar de arriba descubría que, así las cosas, serían posibles conflictos en los que un contrincante abrumadoramente superior en términos militares fuera incapaz de imponer su voluntad a un rival débil.
Sí, son posibles.
Ejemplos en la historia moderna sobran, y las que ahora me vienen a la memoria son de derrotas de la mayor potencia bélica en el mundo, los Estados Unidos de América, en Vietnam y en Playa Girón. Aunque se podrían agregar algunos ejemplos de calendarios pasados y de nuestra geografía: las derrotas del ejército realista español por las fuerzas insurgentes en el México de hace 200 años.
Sin embargo, la guerra está ahí y sigue ahí su cuestión central: la destrucción física y/o moral del oponente para imponer la voluntad propia, sigue siendo el fundamento de la guerra de arriba.
Entonces, si la fuerza militar (o física, reitero) no sólo no es relevante sino que se puede prescindir de ella como variable determinante en la decisión final, tenemos que en el conflicto bélico entran otras variables o algunas de las presentes como secundarias pasan a primer plano.
Esto no es nuevo. El concepto de “guerra total” (aunque no como tal) tiene antecedentes y ejemplos. La guerra por todos los medios (militares, económicos, políticos, religiosos, ideológicos, diplomáticos, sociales y aún ecológicos) es el sinónimo de “guerra moderna”.
Pero falta lo fundamental: la conquista de un territorio. Es decir, que esa voluntad se impone en un calendario preciso sí, pero sobre todo en una geografía delimitada. Si no hay un territorio conquistado, es decir, bajo control directo o indirecto de la fuerza vencedora, no hay victoria.
Aunque se puede hablar de guerras económicas (como el bloqueo que el gobierno norteamericano mantiene contrala República de Cuba) o de aspectos económicos, religiosos, ideológicos, raciales, etc., de una guerra, el objetivo sigue siendo el mismo. Y en la época actual, la voluntad que trata de imponer el capitalismo es destruir/despoblar y reconstruir/reordenar el territorio conquistado.
Sí, las guerras ahora no se conforman con conquistar un territorio y recibir tributo de la fuerza vencida. En la etapa actual del capitalismo es preciso destruir el territorio conquistado y despoblarlo, es decir, destruir su tejido social. Hablo de la aniquilación de todo lo que da cohesión a una sociedad.
Pero no se detiene ahí la guerra de arriba. De manera simultánea a la destrucción y el despoblamiento, se opera la reconstrucción de ese territorio y el reordenamiento de su tejido social, pero ahora con otra lógica, otro método, otros actores, otro objetivo. En suma: las guerras imponen una nueva geografía.
Si en una guerra internacional, este proceso complejo ocurre en la nación conquistada y se opera desde la nación agresora, en una guerra local o nacional o civil el territorio a destruir/despoblar y reconstruir/reordenar es común a las fuerzas en pugna.
Es decir, la fuerza atacante victoriosa destruye y despuebla su propio territorio.
Y lo reconstruye y reordena según su plan de conquista o reconquista.
Aunque si no tiene plan… entonces “alguien” opera esa reconstrucción – reordenamiento.
Como pueblos originarios mexicanos y como EZLN algo podemos decir sobre la guerra. Sobre todo si se libra en nuestra geografía y en este calendario: México, inicios del siglo XXI…
II.-LA GUERRA DEL MÉXICO DE ARRIBA.
“Yo daría la bienvenida casi a cualquier guerra
porque creo que este país necesita una”.
Theodore Roosevelt.
Y ahora nuestra realidad nacional es invadida por la guerra. Una guerra que no sólo ya no es lejana para quienes acostumbraban verla en geografías o calendarios distantes, sino que empieza a gobernar las decisiones e indecisiones de quienes pensaron que los conflictos bélicos estaban sólo en noticieros y películas de lugares tan lejanos como… Irak, Afganistán,… Chiapas.
Y en todo México, gracias al patrocinio de Felipe Calderón Hinojosa, no tenemos que recurrir a la geografía del Medio Oriente para reflexionar críticamente sobre la guerra. Ya no es necesario remontar el calendario hasta Vietnam, Playa Girón, siempre Palestina.
Y no menciono a Chiapas y la guerra contra las comunidades indígenas zapatistas, porque ya se sabe que no están de moda, (para eso el gobierno del estado de Chiapas se ha gastado bastante dinero en conseguir que los medios no lo pongan en el horizonte de la guerra, sino de los “avances” en la producción de biodiesel, el “buen” trato a los migrantes, los “éxitos” agrícolas y otros cuentos engañabobos vendidos a consejos de redacción que firman como propios los boletines gubernamentales pobres en redacción y argumentos).
La irrupción de la guerra en la vida cotidiana del México actual no viene de una insurrección, ni de movimientos independentistas o revolucionarios que se disputen su reedición en el calendario 100 o 200 años después. Viene, como todas las guerras de conquista, desde arriba, desde el Poder.
Y esta guerra tiene en Felipe Calderón Hinojosa su iniciador y promotor institucional (y ahora vergonzante).
Quien se posesionó de la titularidad del ejecutivo federal por la vía del facto, no se contentó con el respaldo mediático y tuvo que recurrir a algo más para distraer la atención y evadir el masivo cuestionamiento a su legitimidad: la guerra.
Cuando Felipe Calderón Hinojosa hizo suya la proclama de Theodore Roosevelt (algunos adjudican la sentencia a Henry Cabot Lodge) de “este país necesita una guerra”, recibió la desconfianza medrosa de los empresarios mexicanos, la entusiasta aprobación de los altos mandos militares y el aplauso nutrido de quien realmente manda: el capital extranjero.
La crítica de esta catástrofe nacional llamada “guerra contra el crimen organizado” debiera completarse con un análisis profundo de sus alentadores económicos. No sólo me refiero al antiguo axioma de que en épocas de crisis y de guerra aumenta el consumo suntuario. Tampoco sólo a los sobresueldos que reciben los militares (en Chiapas, los altos mandos militares recibían, o reciben, un salario extra del 130% por estar en “zona de guerra”). También habría que buscar en las patentes, proveedores y créditos internacionales que no están en la llamada “Iniciativa Mérida”.
Si la guerra de Felipe Calderón Hinojosa (aunque se ha tratado, en vano, de endosársela a todos los mexicanos) es un negocio (que lo es), falta responder a las preguntas de para quién o quiénes es negocio, y qué cifra monetaria alcanza.
Algunas estimaciones económicas.
No es poco lo que está en juego:
(nota: las cantidades detalladas no son exactas debido a que no hay claridad en los datos gubernamentales oficiales. por lo que en algunos casos se recurrió a lo publicado en el Diario Oficial dela Federación y se completó con datos de las dependencias e información periodística seria).
En los primeros 4 años de la “guerra contra el crimen organizado” (2007-2010), las principales entidades gubernamentales encargadas (Secretaría dela Defensa Nacional –es decir: ejército y fuerza aérea-, Secretaría de Marina, Procuraduría General de la República y Secretaría de Seguridad Pública) recibieron del Presupuesto de Egresos de la Federación una cantidad superior a los 366 mil millones de pesos (unos 30 mil millones de dólares al tipo de cambio actual). Las 4 dependencias gubernamentales federales recibieron: en 2007 más de 71 mil millones de pesos; en 2008 más de 80 mil millones; en 2009 más de 113 mil millones y en 2010 fueron más de 102 mil millones de pesos. A esto habrá que sumar los más de 121 mil millones de pesos (unos 10 mil millones de dólares) que recibirán en este año del 2011.
Tan sólola Secretaría de Seguridad Pública pasó de recibir unos 13 mil millones de pesos de presupuesto en el 2007, a manejar uno de más de 35 mil millones de pesos en el 2011 (tal vez es porque las producciones cinematográficas son más costosas).
De acuerdo al Tercer Informe de Gobierno de septiembre del 2009, al mes de junio de ese año, las fuerzas armadas federales contaban con 254, 705 elementos (202, 355 del Ejército y Fuerza Aérea y 52, 350 dela Armada.
En 2009 el presupuesto para la Defensa Nacional fue de 43 mil 623 millones 321 mil 860 pesos, a los que sumaron 8 mil 762 millones 315 mil 960 pesos (el 25.14% más), en total: más de 52 mil millones de pesos para el Ejército y Fuerza Aérea. La Secretaría de Marina: más de 16 mil millones de pesos: Seguridad Pública: casi 33 mil millones de pesos; y Procuraduría General de la República : más de 12 mil millones de pesos.
Total de presupuesto para la “guerra contra el crimen organizado” en 2009: más de 113 mil millones de pesos
En el año del 2010, un soldado federal raso ganaba unos 46, 380 pesos anuales; un general divisionario recibía 1 millón 603 mil 80 pesos al año, y el Secretario dela Defensa Nacional percibía ingresos anuales por 1 millón 859 mil 712 pesos.
Si las matemáticas no me fallan, con el presupuesto bélico total del 2009 (113 mil millones de pesos para las 4 dependencias) se hubieran podido pagar los salarios anuales de 2 millones y medio de soldados rasos; o de 70 mil 500 generales de división; o de 60 mil 700 titulares dela Secretaría de la Defensa Nacional.
Pe ro, por supuesto, no todo lo que se presupuesta va a sueldos y prestaciones. Se necesitan armas, equipos, balas… porque las que se tienen ya no sirven o son obsoletas.
“Si el Ejército mexicano entrara en combate con sus poco más de 150 mil armas y sus 331.3 millones de cartuchos contra algún enemigo interno o externo, su poder de fuego sólo alcanzaría en promedio para 12 días de combate continuo, señalan estimaciones del Estado Mayor dela Defensa Nacional (Emaden) elaboradas por cada una de las armas al Ejército y Fuerza Aérea. Según las previsiones, el fuego de artillería de obuseros (cañones) de 105 milímetros alcanzaría, por ejemplo, para combatir sólo por 5.5 días disparando de manera continua las 15 granadas para dicha arma. Las unidades blindadas, según el análisis, tienen 2 mil 662 granadas 75 milímetros .
De entrar en combate, las tropas blindadas gastarían todos sus cartuchos en nueve días. En cuanto ala Fuerza Aérea , se señala que existen poco más de 1.7 millones de cartuchos calibre 7.62 mm que son empleados por los aviones PC-7 y PC-9, y por los helicópteros Bell 212 y MD-530. En una conflagración, esos 1.7 millones de cartuchos se agotarían en cinco días de fuego aéreo, según los cálculos de la Sedena. La dependencia advierte que los 594 equipos de visión nocturna y los 3 mil 95 GPS usados por las Fuerza Especiales para combatir a los cárteles de la droga, “ya cumplieron su tiempo de servicio”.
Las carencias y el desgaste en las filas del Ejército y Fuerza Aérea son patentes y alcanzan niveles inimaginados en prácticamente todas las áreas operativas de la institución. El análisis dela Defensa Nacional señala que los goggles de visión nocturna y los GPS tienen entre cinco y 13 años de antigüedad, y “ya cumplieron su tiempo de servicio”. Lo mismo ocurre con los “150 mil 392 cascos antifragmento” que usan las tropas. El 70% cumplió su vida útil en 2008, y los 41 mil 160 chalecos antibala lo harán en 2009. (…).
En este panorama,la Fuerza Aérea resulta el sector más golpeado por el atraso y dependencia tecnológicos hacia el extranjero, en especial de Estados Unidos e Israel. Según la Sedena , los depósitos de armas de la Fuerza Aérea tienen 753 bombas de 250 a mil libras cada una. Los aviones F-5 y PC-7 Pilatus usan esas armas. Las 753 existentes alcanzan para combatir aire-tierra por un día. Las 87 mil 740 granadas calibre 20 milímetros para jets F-5 alcanzan para combatir a enemigos externos o internos por seis días. Finalmente, la Sedena revela que los misiles aire-aire para los aviones F-5, es de sólo 45 piezas, lo cual representan únicamente un día de fuego aéreo.” Jorge Alejandro Medellín en “El Universal”, México, 02 de enero de 2009.
Esto se conoce en 2009, 2 años después del inicio de la llamada “guerra” del gobierno federal. Dejemos de lado la pregunta obvia de cómo fue posible que el jefe supremo de las fuerzas armadas, Felipe Calderón Hinojosa, se lanzara a una guerra (“de largo aliento” dice él) sin tener las condiciones materiales mínimas para mantenerla, ya no digamos para “ganarla”. Entonces preguntémonos: ¿Qué industrias bélicas se van a beneficiar con las compras de armamento, equipos y parque?
Si el principal promotor de esta guerra es el imperio de las barras y las turbias estrellas (haciendo cuentas, en realidad las únicas felicitaciones que ha recibido Felipe Calderón Hinojosa han venido del gobierno norteamericano), no hay que perder de vista que al norte del Río Bravo no se otorgan ayudas, sino que se hacen inversiones, es decir, negocios.
Victorias y derrotas.
¿Ganan los Estados Unidos con esta guerra “local”? La respuesta es: sí. Dejando de lado las ganancias económicas y la inversión monetaria en armas, parque y equipos (no olvidemos que USA es el principal proveedor de todo esto a los dos bandos contendientes: autoridades y “delincuentes” -la “guerra contra la delincuencia organizada” es un negocio redondo para la industria militar norteamericana-), está, como resultado de esta guerra, una destrucción / despoblamiento y reconstrucción / reordenamiento geopolítico que los favorece.
Esta guerra (que está perdida para el gobierno desde que se concibió, no como una solución a un problema de inseguridad, sino a un problema de legitimidad cuestionada), está destruyendo el último reducto que le queda a una Nación: el tejido social.
¿Qué mejor guerra para los Estados Unidos que una que le otorgue ganancias, territorio y control político y militar sin las incómodas “body bags” y los lisiados de guerra que le llegaron, antes, de Vietnam y ahora de Irak y Afganistán?
Las revelaciones de Wikileaks sobre las opiniones en el alto mando norteamericano acerca de las “deficiencias” del aparato represivo mexicano (su ineficacia y su contubernio con la delincuencia), no son nuevas. No sólo en el común de la gente, sino en altas esferas del gobierno y del Poder en México esto es una certeza. La broma de que es una guerra dispareja porque el crimen organizado sí está organizado y el gobierno mexicano está desorganizado, es una lúgubre verdad.
El 11 de diciembre del 2006, se inició formalmente esta guerra con el entonces llamado “Operativo Conjunto Michoacán”. 7 mil elementos del ejército, la marina y las policías federales lanzaron una ofensiva (conocida popularmente como “el michoacanazo”) que, pasada la euforia mediática de esos días, resultó ser un fracaso. El mando militar fue el general Manuel García Ruiz y el responsable del operativo fue Gerardo Garay Cadena dela Secretaría de Seguridad Pública. Hoy, y desde diciembre del 2008, Gerardo Garay Cadena está preso en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, acusado de coludirse con “el Chapo” Guzmán Loera.
Y, a cada paso que se da en esta guerra, para el gobierno federal es más difícil explicar dónde está el enemigo a vencer.
Jorge Alejandro Medellín es un periodista que colabora con varios medios informativos -la revista “Contralínea”, el semanario “Acentoveintiuno”, y el portal de noticias “Eje Central”, entre otros -y se ha especializado en los temas de militarismo, fuerzas armadas, seguridad nacional y narcotráfico. En octubre del 2010 recibió amenazas de muerte por un artículo donde señaló posibles ligas del narcotráfico con el general Felipe de Jesús Espitia, ex comandante dela V Zona Militar y ex jefe de la Sección Séptima -Operaciones Contra el Narcotráfico- en el gobierno de Vicente Fox, y responsable del Museo del Enervante ubicado en las oficinas de la S-7. El general Espitia fue removido como comandante de la V Zona Militar ante el estrepitoso fracaso de los operativos ordenados por él en Ciudad Juárez y por la pobre respuesta que dio a las masacres cometidas en la ciudad fronteriza.
Pero el fracaso de la guerra federal contra la “delincuencia organizada”, la joya de la corona del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, no es un destino a lamentar para el Poder en USA: es la meta a conseguir.
Por más que se esfuercen los medios masivos de comunicación en presentar como rotundas victorias de la legalidad, las escaramuzas que todos los días se dan en el territorio nacional, no logran convencer.
Y no sólo porque los medios masivos de comunicación han sido rebasados por las formas de intercambio de información de gran parte de la población (no sólo, pero también las redes sociales y la telefonía celular), también, y sobre todo, porque el tono de la propaganda gubernamental ha pasado del intento de engaño al intento de burla (desde el “aunque no lo parezca vamos ganando” hasta lo de “una minoría ridícula”, pasando por las bravatas de cantina del funcionario en turno).
Sobre esta otra derrota de la prensa, escrita y de radio y televisión, volveré en otra misiva. Por ahora, y respecto al tema que ahora nos ocupa, basta recordar que el “no pasa nada en Tamaulipas” que era pregonado por las noticias (marcadamente de radio y televisión), fue derrotado por los videos tomados por ciudadanos con celulares y cámaras portátiles y compartidos por internet.
Pero volvamos a la guerra que, según Felipe Calderón Hinojosa, nunca dijo que es una guerra. ¿No lo dijo, no lo es?
“Veamos si es guerra o no es guerra: el 5 de diciembre de 2006, Felipe Calderón dijo: “Trabajamos para ganar la guerra a la delincuencia…”. El 20 de diciembre de 2007, durante un desayuno con personal naval, el señor Calderón utilizó hasta en cuatro ocasiones en un sólo discurso, el término guerra. Dijo: “La sociedad reconoce de manera especial el importante papel de nuestros marinos en la guerra que mi Gobierno encabeza contra la inseguridad…”, “La lealtad y la eficacia de las Fuerzas Armadas, son una de las más poderosas armas en la guerra que libramos contra ella…”, “Al iniciar esta guerra frontal contra la delincuencia señalé que esta sería una lucha de largo aliento”, “…así son, precisamente, las guerras…”.
Pero aún hay más: el 12 de septiembre de 2008, durantela Ceremonia de Clausura y Apertura de Cursos del Sistema Educativo Militar, el autollamado “Presidente del empleo”, se dio vuelo pronunciando hasta en media docena de ocasiones, el término guerra contra el crimen: “Hoy nuestro país libra una guerra muy distinta a la que afrontaron los insurgentes en el 1810, una guerra distinta a la que afrontaron los cadetes del Colegio Militar hace 161 años…” “…todos los mexicanos de nuestra generación tenemos el deber de declarar la guerra a los enemigos de México… Por eso, en esta guerra contra la delincuencia…” “Es imprescindible que todos los que nos sumamos a ese frente común pasemos de la palabra a los hechos y que declaremos, verdaderamente, la guerra a los enemigos de México…” “Estoy convencido que esta guerra la vamos a ganar…” (Alberto Vieyra Gómez. Agencia Mexicana de Noticias, 27 de enero del 2011).
Al contradecirse, aprovechando el calendario, Felipe Calderón Hinojosa no se enmienda la plana ni se corrige conceptualmente. No, lo que ocurre es que las guerras se ganan o se pierden (en este caso, se pierden) y el gobierno federal no quiere reconocer que el punto principal de su gestión ha fracasado militar y políticamente.
¿Guerra sin fin? La diferencia entre la realidad… y los videojuegos.
Frente al fracaso innegable de su política guerrerista, ¿Felipe Calderón Hinojosa va a cambiar de estrategia?
La respuesta es NO. Y no sólo porque la guerra de arriba es un negocio y, como cualquier negocio, se mantiene mientras siga produciendo ganancias.
Felipe Calderón Hinojosa, el comandante en jefe de las fuerzas armadas; el ferviente admirador de José María Aznar; el autodenominado “hijo desobediente”; el amigo de Antonio Solá; el “ganador” de la presidencia por medio punto porcentual de la votación emitida gracias a la alquimia de Elba Esther Gordillo; el de los desplantes autoritarios más bien cercanos al berrinche (“o bajan o mando por ustedes”); el que quiere tapar con más sangre la de los niños asesinados enla Guardería ABC , en Hermosillo, Sonora; el que ha acompañado su guerra militar con una guerra contra el trabajo digno y el salario justo; el del calculado autismo frente a los asesinatos de Marisela Escobedo y Susana Chávez Castillo; el que reparte etiquetas mortuorias de “miembros del crimen organizado” a los niños y niñas, hombres y mujeres que fueron y son asesinados porque sí, porque les tocó estar en el calendario y la geografía equivocados, y no alcanzan siquiera el ser nombrados porque nadie les lleva la cuenta ni en la prensa, ni en las redes sociales.
Él, Felipe Calderón Hinojosa, es también un fan de los videojuegos de estrategia militar.
Felipe Calderón Hinojosa es el “gamer” “que en cuatro años convirtió un país en una versión mundana de The Age of Empire -su videojuego preferido-, (…) un amante -y mal estratega- de la guerra” (Diego Osorno en “Milenio Diario”, 3 de octubre del 2010).
Es él que nos lleva a preguntar: ¿está México siendo gobernado al estilo de un videojuego? (creo que yo sí puedo hacer este tipo de preguntas comprometedoras sin riesgo a que me despidan por faltar a un “código de ética” que se rige por la publicidad pagada).
Felipe Calderón Hinojosa no se detendrá. Y no sólo porque las fuerzas armadas no se lo permitirían (los negocios son negocios), también por la obstinación que ha caracterizado la vida política del “comandante en jefe” de las fuerzas armadas mexicanas.
Hagamos un poco de memoria: En marzo del 2001, cuando Felipe Calderón Hinojosa era el coordinador parlamentario de los diputados federales de Acción Nacional, se dio aquel lamentable espectáculo del Partido Acción Nacional cuando se negó a que una delegación indígena conjunta del Congreso Nacional Indígena y del EZLN hicieran uso de la tribuna del Congreso dela Unión en ocasión de la llamada “marcha del color de la tierra”.
A pesar de que se estaba mostrando al PAN como una organización política racista e intolerante (y lo es) por negar a los indígenas el derecho a ser escuchados, Felipe Calderón Hinojosa se mantuvo en su negativa. Todo le decía que era un error asumir esa posición, pero el entonces coordinador de los diputados panistas no cedió (y terminó escondido, junto con Diego Fernández de Cevallos y otros ilustres panistas, en uno de los salones privados de la cámara, viendo por televisión a los indígenas hacer uso de la palabra en un espacio que la clase política reserva para sus sainetes).
“Sin importar los costos políticos”, habría dicho entonces Felipe Calderón Hinojosa.
Ahora dice lo mismo, aunque hoy no se trata de los costos políticos que asuma un partido político, sino de los costos humanos que paga el país entero por esa tozudez.
Estando ya por terminar esta misiva, encontré las declaraciones de la secretaria de seguridad interior de Estados Unidos, Janet Napolitano, especulando sobre las posibles alianzas entre Al Qaeda y los cárteles mexicanos de la droga. Un día antes, el subsecretario del Ejército de Estados Unidos, Joseph Westphal, declaró que en México hay una forma de insurgencia encabezada por los cárteles de la droga que potencialmente podrían tomar el gobierno, lo cual implicaría una respuesta militar estadunidense. Agregó que no deseaba ver una situación en donde soldados estadunidenses fueran enviados a combatir una insurgencia “sobre nuestra frontera… o tener que enviarlos a cruzar esa frontera” hacia México.
Mientras tanto, Felipe Calderón Hinojosa, asistía a un simulacro de rescate en un pueblo de utilería, en Chihuahua, y se subió a un avión de combate F-5, se sentó en el asiento del piloto y bromeó con un “disparen misiles”.
¿De los videojuegos de estrategia a los “simuladores de combate aéreo” y “disparos en primera persona”? ¿Del Age of Empires al HAWX?
El HAWX es un videojuego de combate aéreo donde, en un futuro cercano, las empresas militares privadas (“Private military company”) han reemplazado a los ejércitos gubernamentales en varios países. La primera misión del videojuego consiste en bombardear Ciudad Juárez, Chihuahua, México, porque las “fuerzas rebeldes” se han apoderado de la plaza y amenazan con avanzar a territorio norteamericano-.
No en el videojuego, sino en Irak, una de las empresas militares privadas contratadas por el Departamento de Estado norteamericano yla Agencia Central de Inteligencia fue “Blackwater USA”, que después cambió su nombre a “Blackwater Worldwide”. Su personal cometió serios abusos en Irak, incluyendo el asesinato de civiles. Ahora cambió su nombre a “Xe Services LL” y es el más grande contratista de seguridad privada del Departamento de Estado norteamericano. Al menos el 90% de sus ganancias provienen de contratos con el gobierno de Estados Unidos.
El mismo día en el que Felipe Calderón Hinojosa bromeaba en el avión de combate (10 de febrero de 2011), y en el estado de Chihuahua, una niña de 8 años murió al ser alcanzada por una bala en un tiroteo entre personas armadas y miembros del ejército.
¿Cuándo va a terminar esa guerra?
¿Cuándo aparecerá en la pantalla del gobierno federal el “game over” del fin del juego, seguido de los créditos de los productores y patrocinadores de la guerra?
¿Cuándo va poder decir Felipe Calderón “ganamos la guerra, hemos impuesto nuestra voluntad al enemigo, le hemos destruido su capacidad material y moral de combate, hemos (re) conquistado los territorios que estaban en su poder”?
Desde que fue concebida, esa guerra no tiene final y también está perdida.
No habrá un vencedor mexicano en estas tierras (a diferencia del gobierno, el Poder extranjero sí tiene un plan para reconstruir – reordenar el territorio), y el derrotado será el último rincón del agónico Estado Nacional en México: las relaciones sociales que, dando identidad común, son la base de una Nación.
Aún antes del supuesto final, el tejido social estará roto por completo.
Resultados:la Guerra arriba y la muerte abajo.
Veamos que informa el Secretario de Gobernación federal sobre la “no guerra” de Felipe Calderón Hinojosa:
“El 2010 fue el año más violento del sexenio al acumularse 15 mil 273 homicidios vinculados al crimen organizado, 58% más que los 9 mil 614 registrados durante el 2009, de acuerdo con la estadística difundida este miércoles por el Gobierno Federal. De diciembre de 2006 al final de 2010 se contabilizaron 34 mil 612 crímenes, de las cuales 30 mil 913 son casos señalados como “ejecuciones”; tres mil 153 son denominados como “enfrentamientos” y 544 están en el apartado “homicidios-agresiones”. Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, presentó una base de datos oficial elaborada por expertos que mostrará a partir de ahora “información desagregada mensual, a nivel estatal y municipal” sobre la violencia en todo el país.” (Periódico “Vanguardia”, Coahuila, México, 13 de enero del 2011)
Preguntemos: De esos 34 mil 612 asesinados, ¿cuántos eran delincuentes? Y los más de mil niños y niñas asesinados (que el Secretario de Gobernación “olvidó” desglosar en su cuenta), ¿también eran “sicarios” del crimen organizado? Cuando en el gobierno federal se proclama que “vamos ganando”, ¿a qué cartel de la droga se refieren? ¿Cuántas decenas de miles más forman parte de esa “ridícula minoría” que es el enemigo a vencer?
Mientras allá arriba tratan inútilmente de desdramatizar en estadísticas los crímenes que su guerra ha provocado, es preciso señalar que también se está destruyendo el tejido social en casi todo el territorio nacional.
La identidad colectiva dela Nación está siendo destruida y está siendo suplantada por otra.
Porque “una identidad colectiva no es más que una imagen que un pueblo se forja de sí mismo para reconocerse como perteneciente a ese pueblo. Identidad colectiva es aquellos rasgos en que un individuo se reconoce como perteneciente a una comunidad. Y la comunidad acepta este individuo como parte de ella. Esta imagen que el pueblo se forja no es necesariamente la perduración de una imagen tradicional heredada, sino que generalmente se la forja el individuo en tanto pertenece a una cultura, para hacer consistente su pasado y su vida actual con los proyectos que tiene para esa comunidad.
Entonces, la identidad no es un simple legado que se hereda, sino que es una imagen que se construye, que cada pueblo se crea, y por lo tanto es variable y cambiante según las circunstancias históricas”. (Luis Villoro, noviembre de 1999, entrevista con Bertold Bernreuter, Aachen, Alemania).
En la identidad colectiva de buena parte del territorio nacional no está, como se nos quiere hacer creer, la disputa entre el lábaro patrio y el narco-corrido (si no se apoya al gobierno entonces se apoya a la delincuencia, y viceversa).
No.
Lo que hay es una imposición, por la fuerza de las armas, del miedo como imagen colectiva, de la incertidumbre y la vulnerabilidad como espejos en los que esos colectivos se reflejan.
¿Qué relaciones sociales se pueden mantener o tejer si el miedo es la imagen dominante con la cual se puede identificar un grupo social, si el sentido de comunidad se rompe al grito de “sálvese quien pueda”?
De esta guerra no sólo van a resultar miles de muertos… y jugosas ganancias económicas.
También, y sobre todo, va a resultar una nación destruida, despoblada, rota irremediablemente.
III.- ¿NADA QUÉ HACER?
A quienes sacan sus mezquinas sumas y restas electorales en esta cuenta mortal, les recordamos:
Hace 17 años, el 12 de enero de 1994, una gigantesca movilización ciudadana (ojo: sin jefes, comandos centrales, líderes o dirigentes) paró la guerra acá. Frente al horror, la destrucción y las muertes, hace 17 años la reacción fue casi inmediata, contundente, eficaz.
Ahora es el pasmo, la avaricia, la intolerancia, la ruindad que escatima apoyos y convoca a la inmovilidad… y la ineficacia.
La iniciativa loable de un grupo de trabajadores de la cultura (“NO MÁS SANGRE”) fue descalificada desde su inicio por no “plegarse” ante un proyecto electoral, por no cumplir el mandato de esperar al 2012.
Ahora que tienen la guerra allá, en sus ciudades, en sus calles, en sus carreteras, en sus casas, ¿qué han hecho? Digo, además de “plegarse” ante quien tiene “el mejor proyecto”.
¿Pedirle a la gente que espere al 2012? ¿Qué entonces sí hay que volver a votar por el menos malo y ahora sí se va a respetar el voto?
Si van más de 34 mil muertos en 4 años, son más de 8 mil muertes anuales. Es decir, ¿hay que esperar 16 mil muertos más para hacer algo?
Porque se va a poner peor. Si los punteros actuales para las elecciones presidenciales del 2012 (Enrique Peña Nieto y Marcelo Ebrard), gobiernan las entidades con mayor número de ciudadanos, ¿no es de esperar que ahí aumente la “guerra contra la delincuencia organizada” con su cauda de “daños colaterales”?
¿Qué van a hacer? Nada. Van a seguir el mismo camino de intolerancia y satanización de hace 4 años, cuando en el 2006 todo lo que no fuera a favor de López Obrador era acusado de servir a la derecha. L@s que nos atacaron y calumniaron entonces y ahora, siguen el mismo camino frente a otros movimientos, organizaciones, protestas, movilizaciones.
¿Por qué la supuesta gran organización nacional que se prepara para que en las próximas elecciones federales, ahora sí, gane un proyecto alternativo de nación, no hace algo ahora? Digo, si piensan que pueden movilizar a millones de mexicanos para que voten por alguien, ¿por qué no movilizarlos para parar la guerra y que el país sobreviva? ¿O es un cálculo mezquino y ruin? ¿Qué la cuenta de muertes y destrucción reste al oponente y sume al elegido?
Hoy, en medio de esta guerra, el pensamiento crítico vuelve a ser postergado. Primero lo primero: el 2012 y las respuestas a las preguntas sobre los “gallos”, nuevos o reciclados, para ese futuro que se desmorona desde hoy. Todo debe subordinarse a ese calendario y a sus pasos previos: las elecciones locales en Guerrero, Baja California Sur, Hidalgo, Nayarit, Coahuila, el Estado de México.
Y mientras todo se derrumba, nos dicen que lo importante es analizar los resultados electorales, las tendencias, las posibilidades. Llaman a aguantar hasta que sea el momento de tachar la boleta electoral, y de vuelta a esperar que todo se arregle y se vuelva a levantar el frágil castillo de naipes de la clase política mexicana.
¿Recuerdan que ellos se burlaron y atacaron el que desde el 2005 llamáramos a la gente a organizarse según sus propias demandas, historia, identidad y aspiraciones y no apostar a que alguien allá arriba iba a solucionar todo?
¿Nos equivocamos nosotros o ellos?
¿Quién en las principales ciudades se atreve a decir que puede salir con tranquilidad ya no en la madrugada, sino apenas anochece?
¿Quién hace suyo el “vamos ganando” del gobierno federal y ve con respeto, y no con miedo, a soldados, marinos y policías?
¿Quiénes son los que se despiertan ahora sin saber si van a estar vivos, sanos o libres al finalizar el día que comienza?
¿Quiénes no pueden ofrecer a la gente una salida, una alternativa, que no sea esperar a las próximas elecciones?
¿Quiénes no pueden echar a andar una iniciativa que realmente prenda localmente, no digamos a nivel nacional?
¿Quiénes se quedaron solos?
Porque al final, quienes van a permanecer serán quienes resistieron; quienes no se vendieron; quienes no se rindieron; quienes no claudicaron; quienes entendieron que las soluciones no vienen de arriba, sino que se construyen abajo; quienes no apostaron ni apuestan a las ilusiones que vende una clase política que tiene tiempo que apesta como un cadáver; quienes no siguieron el calendario de arriba ni adecuaron su geografía a ese calendario convirtiendo un movimiento social en una lista de números de credenciales del IFE; quienes frente a la guerra no se quedaron inmóviles, esperando el nuevo espectáculo malabarista de la clase política en la carpa circense electoral, sino que construyeron una alternativa social, no individual, de libertad, justicia, trabajo y paz.
IV.- LA ÉTICA Y NUESTRA OTRA GUERRA.
Antes hemos dicho que la guerra es inherente al capitalismo y que la lucha por la paz es anticapitalista.
Usted, Don Luis, ha dicho también antes que “la moralidad social constituye sólo un primer nivel, precrítico, de la ética. La ética crítica empieza cuando el sujeto se distancia de las formas de moralidad existentes y se pregunta por la validez de sus reglas y comportamientos. Puede percatarse de que la moralidad social no cumple las virtudes que proclama”
¿Es posible traer la Ética a la guerra? ¿Es posible hacerla irrumpir por entre desfiles castrenses, grados militares, retenes, operativos, combates, muertes? ¿Es posible traerla a cuestionar la validez de las reglas y comportamientos militares?
¿O el planteamiento de su posibilidad no es más que un ejercicio de especulación filosófica?
Porque tal vez la inclusión de ese “otro” elemento en la guerra sólo sería posible en una paradoja. Incluir la ética como factor determinante de un conflicto traería como consecuencia un reconocimiento radical: el contrincante sabe que el resultado de su “triunfo” será su derrota.
Y no me refiero a la derrota como “destrucción” o “abandono”, sino a la negación de la existencia como fuerza beligerante. Esto es, una fuerza hace una guerra que, si la gana, significará su desaparición como fuerza. Y si la pierde igual, pero nadie hace una guerra para perderla (bueno, Felipe Calderón Hinojosa sí).
Y aquí está la paradoja de la guerra zapatista: si perdemos, ganamos; y si ganamos, ganamos. La clave está en que la nuestra es una guerra que no pretende destruir al contrario en el sentido clásico.
Es una guerra que trata de anular el terreno de su realización y las posibilidades de los contrincantes (nosotros incluidos).
Es una guerra para dejar de ser lo que ahora somos y así ser lo que debemos ser.
Esto ha sido posible porque reconocemos al otro, a la otra, a lo otro, que, en otras tierras de México y del Mundo, y sin ser iguales a nosotros, sufren los mismos dolores, sostienen resistencias semejantes, que luchan por una identidad múltiple que no anule, avasalle, conquiste, y que anhelan un mundo sin ejércitos.
Hace 17 años, el 1 de enero de 1994, se hizo visible la guerra contra los pueblos originarios de México.
Mirando la geografía nacional en este calendario, nosotros recordamos:
¿No éramos nosotros, los zapatistas, los violentos? ¿No se nos acusó a nosotros de pretender partir el territorio nacional? ¿No se dijo que nuestro objetivo era destruir la paz social, minar las instituciones, sembrar el caos, promover el terror y acabar con el bienestar de una Nación libre, independiente y soberana? ¿No se señaló hasta el hartazgo que nuestra demanda de reconocimiento a los derechos y la cultura indígenas socavaba el orden social?
Hace 17 años, el 12 de enero de 1994, una movilización civil, sin pertenencia política definida, nos demandó intentar el camino del diálogo para resolver nuestras demandas.
Nosotros cumplimos.
Una y otra vez, a pesar de la guerra en contra nuestra, insistimos en iniciativas pacíficas.
Durante años hemos resistido ataques militares, ideológicos y económicos, y ahora el silencio sobre lo que acá ocurre.
En las condiciones más difíciles no sólo no nos rendimos, ni nos vendimos, ni claudicamos, también construimos mejores condiciones de vida en nuestros pueblos.
Al principio de esta misiva dije que la guerra es una vieja conocida de los pueblos originarios, de los indígenas mexicanos.
Más de 500 años después, más de 200 años después, más de 100 años después, y ahora con ese otro movimiento que reclama su múltiple identidad comunal, decimos:
Aquí estamos.
Tenemos identidad.
Tenemos sentido de comunidad porque ni esperamos ni suspiramos porque vinieran de arriba las soluciones que necesitamos y merecemos.
Porque no sujetamos nuestro a andar a quien hacia arriba mira.
Porque, manteniendo la independencia de nuestra propuesta, nos relacionamos con equidad con lo otro que, como nosotros, no sólo resiste, también se ha ido construyendo una identidad propia que le da pertenencia social, y ahora también le representa la única oportunidad sólida de supervivencia al desastre.
Nosotros somos pocos, nuestra geografía es limitada, somos nadie.
Somos pueblos originarios dispersos en la geografía y el calendario más distantes.
Nosotros somos otra cosa.
Somos pocos y nuestra geografía es limitada.
Pero en nuestro calendario no manda la zozobra.
Nosotros sólo nos tenemos a nosotros mismos.
Tal vez es poco lo que tenemos, pero no tenemos miedo.
Vale, Don Luis. Salud y que la reflexión crítica anime nuevos pasos.
Desde las montañas del Sureste Mexicano.
Subcomandante Insurgente Marcos.
México, Enero-Febrero del 2011
Completa. Apuntes sobre las guerras, inicio del intercambio epistolar sobre Ética y Política. Enero-Febrero de 2011
EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
MÉXICO.
Enero-Febrero del 2011.
Para: Don Luis Villoro.
De: Subcomandante Insurgente Marcos.
Doctor, saludos.
Esperamos de veras que se encuentre mejor de salud y que tome estas líneas no sólo como vaivén de ideas, también como un abrazo cariñoso del todo que somos.
Le agradecemos el haber aceptado participar como corresponsal en este intercambio epistolar. Esperamos que de él surjan reflexiones que nos ayuden, allá y acá, a tratar de entender el calendario que padece nuestra geografía, es decir, nuestro México.
Permítame iniciar con una especie de esbozo. Se trata de ideas, fragmentadas como nuestra realidad, que pueden seguir su camino independiente o irse enlazando como una trenza (que es la mejor imagen que he encontrado para “dibujar” nuestro proceso de reflexión teórica), y que son producto de nuestra inquietud sobre lo que ocurre actualmente en México y en el mundo.
Y aquí inician estos apuntes apresurados sobre algunos temas, todos ellos relacionados con la ética y la política. O más bien sobre lo que nosotros alcanzamos a percibir (y a padecer) de ellos, y sobre las resistencias en general, y nuestra resistencia particular. Como es de esperar, en estos apuntes, el esquematismo y la reducción reinarán, pero creo que alcanzan para dibujar una o muchas líneas de discusión, de diálogo, de reflexión crítica.
Y de esto es precisamente de lo que se trata, de que la palabra vaya y venga, sorteando retenes y patrullajes militares y policíacos, de nuestro acá hasta su allá, aunque luego pasa que la palabra se va para otros lados y no importa si alguien la recoge y la lanza de nuevo (que para eso son las palabras y las ideas).
Aunque el tema en el que nos hemos puesto de acuerdo es el de Política y Ética, tal vez son necesarios algunos rodeos o, más mejor, aproximaciones desde puntos aparentemente distantes.
Y, puesto que se trata de reflexiones teóricas, habrá que empezar por la realidad, por lo que los detectives llaman “los hechos”.
En “Escándalo en Bohemia”, de Arthur Conan Doyle, el detective Sherlock Holmes le dice a su amigo, el Doctor Watson: “Es un error capital teorizar antes de tener datos. Sin darse cuenta, uno empieza a deformar los hechos para que se ajusten a las teorías, en lugar de ajustar las teorías a los hechos”.
Podríamos empezar entonces por una descripción, apresurada e incompleta, de lo que la realidad nos presenta de la misma forma, es decir, sin anestesia alguna, y recabar algunos datos. Algo así como intentar reconstruir no sólo los hechos sino la forma en la que tomamos conocimiento de ellos.
Y lo primero que aparece en la realidad de nuestro calendario y geografía es una antigua conocida de los pueblos originarios de México: La Guerra.
I.- LAS GUERRAS DE ARRIBA.
“Y en el principio fueron las estatuas”.
Así podría iniciar un ensayo historiográfico sobre la guerra, o una reflexión filosófica sobre la real paridora de la historia moderna. Porque la estatuas bélicas esconden más de lo que muestran. Erigidas para cantar en piedra la memoria de victorias militares, no hacen sino ocultar el horror, la destrucción y la muerte de toda guerra. Y las pétreas figuras de diosas o ángeles coronados con el laurel de la victoria no sólo sirven para que el vencedor tenga memoria de su éxito, también para forjar la desmemoria en el vencido.
Pero en la actualidad esos espejos rocosos se encuentran en desuso. Además de ser sepultados cotidianamente por la crítica implacable de aves de todo tipo, han encontrado en los medios masivos de comunicación un competidor insuperable.
La estatua de Hussein, derribada en Bagdad durante la invasión norteamericana a Irak, no fue sustituida por una de George Bush, sino por los promocionales de las grandes firmas trasnacionales. Aunque el rostro bobo del entonces presidente de Estados Unidos bien podía servir para promover comida chatarra, las multinacionales prefirieron autoerigirse el homenaje de un nuevo mercado conquistado. Al negocio de la destrucción, siguió el negocio de la reconstrucción. Y, aunque las bajas en las tropas norteamericanas siguen, lo importante es el dinero que va y viene como debe ser: con fluidez y en abundancia.
La caída de la estatua de Saddam Hussein no es el símbolo de la victoria de la fuerza militar multinacional que invadió Irak. El símbolo está en el alza en las acciones de las firmas patrocinadoras.
“En el pasado fueron las estatuas, ahora son las bolsas de valores”.
Así podría seguir la historiografía moderna de la guerra.
Pero la realidad de la historia (ese caótico horror mirado cada vez menos y con más asepsia), compromete, pide cuentas, exige consecuencias, demanda. Una mirada honesta y un análisis crítico podrían identificar las piezas del rompecabezas y entonces escuchar, como un estruendo macabro, la sentencia:
“En el principio fue la guerra”.
La Legitimación de
Qui
En algún momento de la historia fue la religión la que otorgó ese certificado de legitimidad a la dominación guerrera (aunque algunas de las últimas guerras modernas no parecen haber avanzado mucho en ese sentido)- Pero luego fue necesario un pensamiento más elaborado y la filosofía entró al relevo.
Recuerdo ahora unas palabras suyas: “La filosofía siempre ha tenido una relación ambivalente con el poder social y político. Por una parte, tomó la sucesión de la religión como justificadora teórica de la dominación. Todo poder constituido ha tratado de legitimarse, primero en una creencia religiosa, después en una doctrina filosófica. (…) Tal parece que la fuerza bruta que sustenta al dominio carecería de sentido para el hombre si no se justificara en un fin aceptable. El discurso filosófico, a la releva de la religión, ha estado encargado de otorgarle ese sentido; es un pensamiento de dominio.” (Luis Villoro. “Filosofía y Dominio”. Discurso de ingreso al Colegio Nacional. Noviembre de 1978).
En efecto, en la historia moderna esa coartada podía llegar a ser tan elaborada como una justificación filosófica o jurídica (los ejemplos más patéticos los ha dado
Si cierta filosofía (siguiéndolo, Don Luis: el “pensamiento de dominio” en contraposición al “pensamiento de liberación”) relevó a la religión en esa tarea de legitimación, ahora los medios masivos de comunicación han relevado a la filosofía.
¿Alguien recuerda que la justificación de la fuerza armada multinacional para invadir Irak era que el régimen de Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva? Sobre eso se construyó un gigantesco andamiaje mediático que fue el combustible para una guerra que no ha terminado aún, al menos en términos militares. ¿Alguien recuerda que nunca se encontraron tales armas de destrucción masiva? Ya no importa si fue mentira, si hubo (y hay) horror, destrucción y muerte, perpetrados con una coartada falsa.
Cuentan que, para declarar la victoria militar en Irak, George W. Bush no esperó los informes de que se habían encontrado y destruido esas armas, ni la confirmación de que la fuerza multinacional controlaba ya, si no todo el territorio iraquí, sí al menos sus puntos nodales (la fuerza militar norteamericana se encontraba atrincherada en la llamada “zona verde” y ni siquiera podía aventurarse a salir a los barrios vecinos –véanse los estupendos reportajes de Robert Fisk para el periódico británico “The Independent”-).
No, el informe que recibió Washington y le permitió dar por terminada la guerra (que por cierto no termina aún), llegó de los consultores de las grandes trasnacionales: el negocio de la destrucción puede dar paso al negocio de la reconstrucción (sobre esto véanse los brillantes artículos de Naomi Klein en el semanario estadounidense “The Nation”, y su libro “
Así, lo esencial en la guerra no es sólo la fuerza física (o material), también es necesaria la fuerza moral que, en estos casos, es proporcionada por los medios masivos de comunicación (como antes por la religión y la filosofía).
La Geografía de
Si es el aspecto moral referido a un organismo armado, mientras más legítima es la causa que lo anima (es decir, mientras más poder de convocatoria tiene), entonces mayores son las posibilidades de conseguir sus objetivos.
El concepto de guerra se amplió: se trataba de no sólo de destruir al enemigo en su capacidad física de combate (soldados y armamento) para imponer la voluntad propia, también era posible destruir su capacidad moral de combate, aunque tuviera aún suficiente capacidad física.
Si las guerras se pudieran poner únicamente en el terreno militar (físico, ya que en esa referencia estamos), es lógico esperar que la organización armada con mayor poder de destrucción imponga su voluntad al contrario (tal es el objetivo del choque entre fuerzas) destruyendo su capacidad material de combate.
Pero ya no es posible ubicar ningún conflicto en el terreno meramente físico. Cada vez más es más complicado el terreno en el que las guerras (chicas o grandes, regulares o irregulares, de baja, mediana o alta intensidad, mundiales, regionales o locales) se realizan.
Detrás de esa gran e ignorada guerra mundial (“guerra fría” es como la llama la historiografía moderna, nosotros la llamamos “la tercera guerra mundial”), se puede encontrar una sentencia histórica que marcará las guerras por venir.
La posibilidad de una guerra nuclear (llevada al límite por la carrera armamentista que consistía, grosso modo, en cuántas veces se era capaz de destruir el mundo) abrió la posibilidad de “otro” final de un conflicto bélico: el resultado de un choque armado podía no ser la imposición de la voluntad de uno de los contrincantes sobre el otro, sino que podía suponer la anulación de las voluntades en pugna, es decir, de su capacidad material de combate. Y por “anulación” me refiero no sólo a “incapacidad de acción” (un “empate” pues), también (y sobre todo) a “desaparición”.
En efecto, los cálculos geomilitares nos decían que en una guerra nuclear no habría vencedores ni vencidos. Y más aún, no habría nada. La destrucción sería tan total e irreversible que la civilización humana dejaría su paso a la de las cucarachas.
El argumento recurrente en las altas esferas militares de las potencias de la época era que las armas nucleares no eran para pelear una guerra, sino para inhibirla. El concepto de “armamento de contención” se tradujo entonces al más diplomático de “elementos de disuasión”.
Reduciendo: la doctrina “moderna” militar se sintetizaba en: impedir que el contrario imponga su voluntad mayor (o “estratégica”), equivale a imponer la propia voluntad mayor (“estratégica”), es decir, desplazar las grandes guerras hacia las pequeñas o medianas guerras. Ya no se trataba de destruir la capacidad física y/o moral de combate del enemigo, sino de evitar que la empleara en un enfrentamiento directo. En cambio, se buscaba redefinir los teatros de la guerra (y la capacidad física de combate) de lo mundial a lo regional y local. En suma: diplomacia pacífica internacional y guerras regionales y nacionales.
Resultado: no hubo guerra nuclear (al menos todavía no, aunque la estupidez del capital es tan grande como su ambición), pero en su lugar hubo innumerables conflictos de todos los niveles que arrojaron millones de muertos, millones de desplazados de guerra, millones de toneladas métricas de material destruido, economías arrasadas, naciones destruidas, sistemas políticos hechos añicos… y millones de dólares de ganancia.
Pero la sentencia estaba dada para las guerras “más modernas” o “posmodernas”: son posibles conflictos militares que, por su naturaleza, sean irresolubles en términos de fuerza física, es decir, en imponer por la fuerza la voluntad al contrario.
Podríamos suponer entonces que se inició una lucha paralela SUPERIOR a las guerras “convencionales”. Una lucha por imponer una voluntad sobre la otra: la lucha del poderoso militarmente (o “físicamente” para poder transitar al microcosmos humano) por evitar que las guerras se libraran en terrenos donde no se pudieran tener resultados convencionales (del tipo “el ejército mejor equipado, entrenado y organizado será potencialmente victorioso sobre el ejército peor equipado, entrenado y organizado”). Podríamos suponer, entonces, que en su contra está la lucha del débil militarmente (o “físicamente”) por hacer que las guerras se libraran en terrenos donde el poderío militar no fuera el determinante.
Las guerras “más modernas” o “posmodernas” no son, entonces, las que ponen en el terreno armas más sofisticadas (y aquí incluyo no sólo a las armas como técnica militar, también las tomadas como tales en los organigramas militares: el arma de infantería, el de caballería, el arma blindada, etc.), sino las que son llevadas a terrenos donde la calidad y cantidad del poder militar no es el factor determinante.
Con siglos de retraso, la teoría militar de arriba descubría que, así las cosas, serían posibles conflictos en los que un contrincante abrumadoramente superior en términos militares fuera incapaz de imponer su voluntad a un rival débil.
Sí, son posibles.
Ejemplos en la historia moderna sobran, y las que ahora me vienen a la memoria son de derrotas de la mayor potencia bélica en el mundo, los Estados Unidos de América, en Vietnam y en Playa Girón. Aunque se podrían agregar algunos ejemplos de calendarios pasados y de nuestra geografía: las derrotas del ejército realista español por las fuerzas insurgentes en el México de hace 200 años.
Sin embargo, la guerra está ahí y sigue ahí su cuestión central: la destrucción física y/o moral del oponente para imponer la voluntad propia, sigue siendo el fundamento de la guerra de arriba.
Entonces, si la fuerza militar (o física, reitero) no sólo no es relevante sino que se puede prescindir de ella como variable determinante en la decisión final, tenemos que en el conflicto bélico entran otras variables o algunas de las presentes como secundarias pasan a primer plano.
Esto no es nuevo. El concepto de “guerra total” (aunque no como tal) tiene antecedentes y ejemplos. La guerra por todos los medios (militares, económicos, políticos, religiosos, ideológicos, diplomáticos, sociales y aún ecológicos) es el sinónimo de “guerra moderna”.
Pero falta lo fundamental: la conquista de un territorio. Es decir, que esa voluntad se impone en un calendario preciso sí, pero sobre todo en una geografía delimitada. Si no hay un territorio conquistado, es decir, bajo control directo o indirecto de la fuerza vencedora, no hay victoria.
Aunque se puede hablar de guerras económicas (como el bloqueo que el gobierno norteamericano mantiene contra
Sí, las guerras ahora no se conforman con conquistar un territorio y recibir tributo de la fuerza vencida. En la etapa actual del capitalismo es preciso destruir el territorio conquistado y despoblarlo, es decir, destruir su tejido social. Hablo de la aniquilación de todo lo que da cohesión a una sociedad.
Pero no se detiene ahí la guerra de arriba. De manera simultánea a la destrucción y el despoblamiento, se opera la reconstrucción de ese territorio y el reordenamiento de su tejido social, pero ahora con otra lógica, otro método, otros actores, otro objetivo. En suma: las guerras imponen una nueva geografía.
Si en una guerra internacional, este proceso complejo ocurre en la nación conquistada y se opera desde la nación agresora, en una guerra local o nacional o civil el territorio a destruir/despoblar y reconstruir/reordenar es común a las fuerzas en pugna.
Es decir, la fuerza atacante victoriosa destruye y despuebla su propio territorio.
Y lo reconstruye y reordena según su plan de conquista o reconquista.
Aunque si no tiene plan… entonces “alguien” opera esa reconstrucción – reordenamiento.
Como pueblos originarios mexicanos y como EZLN algo podemos decir sobre la guerra. Sobre todo si se libra en nuestra geografía y en este calendario: México, inicios del siglo XXI…
II.-
“Yo daría la bienvenida casi a cualquier guerra
porque creo que este país necesita una”.
Theodore Roosevelt.
Y ahora nuestra realidad nacional es invadida por la guerra. Una guerra que no sólo ya no es lejana para quienes acostumbraban verla en geografías o calendarios distantes, sino que empieza a gobernar las decisiones e indecisiones de quienes pensaron que los conflictos bélicos estaban sólo en noticieros y películas de lugares tan lejanos como… Irak, Afganistán,… Chiapas.
Y en todo México, gracias al patrocinio de Felipe Calderón Hinojosa, no tenemos que recurrir a la geografía del Medio Oriente para reflexionar críticamente sobre la guerra. Ya no es necesario remontar el calendario hasta Vietnam, Playa Girón, siempre Palestina.
Y no menciono a Chiapas y la guerra contra las comunidades indígenas zapatistas, porque ya se sabe que no están de moda, (para eso el gobierno del estado de Chiapas se ha gastado bastante dinero en conseguir que los medios no lo pongan en el horizonte de la guerra, sino de los “avances” en la producción de biodiesel, el “buen” trato a los migrantes, los “éxitos” agrícolas y otros cuentos engañabobos vendidos a consejos de redacción que firman como propios los boletines gubernamentales pobres en redacción y argumentos).
La irrupción de la guerra en la vida cotidiana del México actual no viene de una insurrección, ni de movimientos independentistas o revolucionarios que se disputen su reedición en el calendario 100 o 200 años después. Viene, como todas las guerras de conquista, desde arriba, desde el Poder.
Y esta guerra tiene en Felipe Calderón Hinojosa su iniciador y promotor institucional (y ahora vergonzante).
Quien se posesionó de la titularidad del ejecutivo federal por la vía del facto, no se contentó con el respaldo mediático y tuvo que recurrir a algo más para distraer la atención y evadir el masivo cuestionamiento a su legitimidad: la guerra.
Cuando Felipe Calderón Hinojosa hizo suya la proclama de Theodore Roosevelt (algunos adjudican la sentencia a Henry Cabot Lodge) de “este país necesita una guerra”, recibió la desconfianza medrosa de los empresarios mexicanos, la entusiasta aprobación de los altos mandos militares y el aplauso nutrido de quien realmente manda: el capital extranjero.
La crítica de esta catástrofe nacional llamada “guerra contra el crimen organizado” debiera completarse con un análisis profundo de sus alentadores económicos. No sólo me refiero al antiguo axioma de que en épocas de crisis y de guerra aumenta el consumo suntuario. Tampoco sólo a los sobresueldos que reciben los militares (en Chiapas, los altos mandos militares recibían, o reciben, un salario extra del 130% por estar en “zona de guerra”). También habría que buscar en las patentes, proveedores y créditos internacionales que no están en la llamada “Iniciativa Mérida”.
Si la guerra de Felipe Calderón Hinojosa (aunque se ha tratado, en vano, de endosársela a todos los mexicanos) es un negocio (que lo es), falta responder a las preguntas de para quién o quiénes es negocio, y qué cifra monetaria alcanza.
Algunas estimaciones económicas.
No es poco lo que está en juego:
(nota: las cantidades detalladas no son exactas debido a que no hay claridad en los datos gubernamentales oficiales. por lo que en algunos casos se recurrió a lo publicado en el Diario Oficial de
En los primeros 4 años de la “guerra contra el crimen organizado” (2007-2010), las principales entidades gubernamentales encargadas (Secretaría de
Tan sólo
De acuerdo al Tercer Informe de Gobierno de septiembre del 2009, al mes de junio de ese año, las fuerzas armadas federales contaban con 254, 705 elementos (202, 355 del Ejército y Fuerza Aérea y 52, 350 de
Total de presupuesto para la “guerra contra el crimen organizado” en 2009: más de 113 mil millones de pesos
En el año del 2010, un soldado federal raso ganaba unos 46, 380 pesos anuales; un general divisionario recibía 1 millón 603 mil 80 pesos al año, y el Secretario de
Si las matemáticas no me fallan, con el presupuesto bélico total del 2009 (113 mil millones de pesos para las 4 dependencias) se hubieran podido pagar los salarios anuales de 2 millones y medio de soldados rasos; o de 70 mil 500 generales de división; o de 60 mil 700 titulares de
Pe
“Si el Ejército mexicano entrara en combate con sus poco más de 150 mil armas y sus 331.3 millones de cartuchos contra algún enemigo interno o externo, su poder de fuego sólo alcanzaría en promedio para 12 días de combate continuo, señalan estimaciones del Estado Mayor de
De entrar en combate, las tropas blindadas gastarían todos sus cartuchos en nueve días. En cuanto a
Las carencias y el desgaste en las filas del Ejército y Fuerza Aérea son patentes y alcanzan niveles inimaginados en prácticamente todas las áreas operativas de la institución. El análisis de
En este panorama,
Esto se conoce en 2009, 2 años después del inicio de la llamada “guerra” del gobierno federal. Dejemos de lado la pregunta obvia de cómo fue posible que el jefe supremo de las fuerzas armadas, Felipe Calderón Hinojosa, se lanzara a una guerra (“de largo aliento” dice él) sin tener las condiciones materiales mínimas para mantenerla, ya no digamos para “ganarla”. Entonces preguntémonos: ¿Qué industrias bélicas se van a beneficiar con las compras de armamento, equipos y parque?
Si el principal promotor de esta guerra es el imperio de las barras y las turbias estrellas (haciendo cuentas, en realidad las únicas felicitaciones que ha recibido Felipe Calderón Hinojosa han venido del gobierno norteamericano), no hay que perder de vista que al norte del Río Bravo no se otorgan ayudas, sino que se hacen inversiones, es decir, negocios.
Victorias y derrotas.
¿Ganan los Estados Unidos con esta guerra “local”? La respuesta es: sí. Dejando de lado las ganancias económicas y la inversión monetaria en armas, parque y equipos (no olvidemos que USA es el principal proveedor de todo esto a los dos bandos contendientes: autoridades y “delincuentes” -la “guerra contra la delincuencia organizada” es un negocio redondo para la industria militar norteamericana-), está, como resultado de esta guerra, una destrucción / despoblamiento y reconstrucción / reordenamiento geopolítico que los favorece.
Esta guerra (que está perdida para el gobierno desde que se concibió, no como una solución a un problema de inseguridad, sino a un problema de legitimidad cuestionada), está destruyendo el último reducto que le queda a una Nación: el tejido social.
¿Qué mejor guerra para los Estados Unidos que una que le otorgue ganancias, territorio y control político y militar sin las incómodas “body bags” y los lisiados de guerra que le llegaron, antes, de Vietnam y ahora de Irak y Afganistán?
Las revelaciones de Wikileaks sobre las opiniones en el alto mando norteamericano acerca de las “deficiencias” del aparato represivo mexicano (su ineficacia y su contubernio con la delincuencia), no son nuevas. No sólo en el común de la gente, sino en altas esferas del gobierno y del Poder en México esto es una certeza. La broma de que es una guerra dispareja porque el crimen organizado sí está organizado y el gobierno mexicano está desorganizado, es una lúgubre verdad.
El 11 de diciembre del 2006, se inició formalmente esta guerra con el entonces llamado “Operativo Conjunto Michoacán”. 7 mil elementos del ejército, la marina y las policías federales lanzaron una ofensiva (conocida popularmente como “el michoacanazo”) que, pasada la euforia mediática de esos días, resultó ser un fracaso. El mando militar fue el general Manuel García Ruiz y el responsable del operativo fue Gerardo Garay Cadena de
Y, a cada paso que se da en esta guerra, para el gobierno federal es más difícil explicar dónde está el enemigo a vencer.
Jorge Alejandro Medellín es un periodista que colabora con varios medios informativos -la revista “Contralínea”, el semanario “Acentoveintiuno”, y el portal de noticias “Eje Central”, entre otros -y se ha especializado en los temas de militarismo, fuerzas armadas, seguridad nacional y narcotráfico. En octubre del 2010 recibió amenazas de muerte por un artículo donde señaló posibles ligas del narcotráfico con el general Felipe de Jesús Espitia, ex comandante de
Pero el fracaso de la guerra federal contra la “delincuencia organizada”, la joya de la corona del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, no es un destino a lamentar para el Poder en USA: es la meta a conseguir.
Por más que se esfuercen los medios masivos de comunicación en presentar como rotundas victorias de la legalidad, las escaramuzas que todos los días se dan en el territorio nacional, no logran convencer.
Y no sólo porque los medios masivos de comunicación han sido rebasados por las formas de intercambio de información de gran parte de la población (no sólo, pero también las redes sociales y la telefonía celular), también, y sobre todo, porque el tono de la propaganda gubernamental ha pasado del intento de engaño al intento de burla (desde el “aunque no lo parezca vamos ganando” hasta lo de “una minoría ridícula”, pasando por las bravatas de cantina del funcionario en turno).
Sobre esta otra derrota de la prensa, escrita y de radio y televisión, volveré en otra misiva. Por ahora, y respecto al tema que ahora nos ocupa, basta recordar que el “no pasa nada en Tamaulipas” que era pregonado por las noticias (marcadamente de radio y televisión), fue derrotado por los videos tomados por ciudadanos con celulares y cámaras portátiles y compartidos por internet.
Pero volvamos a la guerra que, según Felipe Calderón Hinojosa, nunca dijo que es una guerra. ¿No lo dijo, no lo es?
“Veamos si es guerra o no es guerra: el 5 de diciembre de 2006, Felipe Calderón dijo: “Trabajamos para ganar la guerra a la delincuencia…”. El 20 de diciembre de 2007, durante un desayuno con personal naval, el señor Calderón utilizó hasta en cuatro ocasiones en un sólo discurso, el término guerra. Dijo: “La sociedad reconoce de manera especial el importante papel de nuestros marinos en la guerra que mi Gobierno encabeza contra la inseguridad…”, “La lealtad y la eficacia de las Fuerzas Armadas, son una de las más poderosas armas en la guerra que libramos contra ella…”, “Al iniciar esta guerra frontal contra la delincuencia señalé que esta sería una lucha de largo aliento”, “…así son, precisamente, las guerras…”.
Pero aún hay más: el 12 de septiembre de 2008, durante
Al contradecirse, aprovechando el calendario, Felipe Calderón Hinojosa no se enmienda la plana ni se corrige conceptualmente. No, lo que ocurre es que las guerras se ganan o se pierden (en este caso, se pierden) y el gobierno federal no quiere reconocer que el punto principal de su gestión ha fracasado militar y políticamente.
¿Guerra sin fin? La diferencia entre la realidad… y los videojuegos.
Frente al fracaso innegable de su política guerrerista, ¿Felipe Calderón Hinojosa va a cambiar de estrategia?
La respuesta es NO. Y no sólo porque la guerra de arriba es un negocio y, como cualquier negocio, se mantiene mientras siga produciendo ganancias.
Felipe Calderón Hinojosa, el comandante en jefe de las fuerzas armadas; el ferviente admirador de José María Aznar; el autodenominado “hijo desobediente”; el amigo de Antonio Solá; el “ganador” de la presidencia por medio punto porcentual de la votación emitida gracias a la alquimia de Elba Esther Gordillo; el de los desplantes autoritarios más bien cercanos al berrinche (“o bajan o mando por ustedes”); el que quiere tapar con más sangre la de los niños asesinados en
Él, Felipe Calderón Hinojosa, es también un fan de los videojuegos de estrategia militar.
Felipe Calderón Hinojosa es el “gamer” “que en cuatro años convirtió un país en una versión mundana de The Age of Empire -su videojuego preferido-, (…) un amante -y mal estratega- de la guerra” (Diego Osorno en “Milenio Diario”, 3 de octubre del 2010).
Es él que nos lleva a preguntar: ¿está México siendo gobernado al estilo de un videojuego? (creo que yo sí puedo hacer este tipo de preguntas comprometedoras sin riesgo a que me despidan por faltar a un “código de ética” que se rige por la publicidad pagada).
Felipe Calderón Hinojosa no se detendrá. Y no sólo porque las fuerzas armadas no se lo permitirían (los negocios son negocios), también por la obstinación que ha caracterizado la vida política del “comandante en jefe” de las fuerzas armadas mexicanas.
Hagamos un poco de memoria: En marzo del 2001, cuando Felipe Calderón Hinojosa era el coordinador parlamentario de los diputados federales de Acción Nacional, se dio aquel lamentable espectáculo del Partido Acción Nacional cuando se negó a que una delegación indígena conjunta del Congreso Nacional Indígena y del EZLN hicieran uso de la tribuna del Congreso de
A pesar de que se estaba mostrando al PAN como una organización política racista e intolerante (y lo es) por negar a los indígenas el derecho a ser escuchados, Felipe Calderón Hinojosa se mantuvo en su negativa. Todo le decía que era un error asumir esa posición, pero el entonces coordinador de los diputados panistas no cedió (y terminó escondido, junto con Diego Fernández de Cevallos y otros ilustres panistas, en uno de los salones privados de la cámara, viendo por televisión a los indígenas hacer uso de la palabra en un espacio que la clase política reserva para sus sainetes).
“Sin importar los costos políticos”, habría dicho entonces Felipe Calderón Hinojosa.
Ahora dice lo mismo, aunque hoy no se trata de los costos políticos que asuma un partido político, sino de los costos humanos que paga el país entero por esa tozudez.
Estando ya por terminar esta misiva, encontré las declaraciones de la secretaria de seguridad interior de Estados Unidos, Janet Napolitano, especulando sobre las posibles alianzas entre Al Qaeda y los cárteles mexicanos de la droga. Un día antes, el subsecretario del Ejército de Estados Unidos, Joseph Westphal, declaró que en México hay una forma de insurgencia encabezada por los cárteles de la droga que potencialmente podrían tomar el gobierno, lo cual implicaría una respuesta militar estadunidense. Agregó que no deseaba ver una situación en donde soldados estadunidenses fueran enviados a combatir una insurgencia “sobre nuestra frontera… o tener que enviarlos a cruzar esa frontera” hacia México.
Mientras tanto, Felipe Calderón Hinojosa, asistía a un simulacro de rescate en un pueblo de utilería, en Chihuahua, y se subió a un avión de combate F-5, se sentó en el asiento del piloto y bromeó con un “disparen misiles”.
¿De los videojuegos de estrategia a los “simuladores de combate aéreo” y “disparos en primera persona”? ¿Del Age of Empires al HAWX?
El HAWX es un videojuego de combate aéreo donde, en un futuro cercano, las empresas militares privadas (“Private military company”) han reemplazado a los ejércitos gubernamentales en varios países. La primera misión del videojuego consiste en bombardear Ciudad Juárez, Chihuahua, México, porque las “fuerzas rebeldes” se han apoderado de la plaza y amenazan con avanzar a territorio norteamericano-.
No en el videojuego, sino en Irak, una de las empresas militares privadas contratadas por el Departamento de Estado norteamericano y
El mismo día en el que Felipe Calderón Hinojosa bromeaba en el avión de combate (10 de febrero de 2011), y en el estado de Chihuahua, una niña de 8 años murió al ser alcanzada por una bala en un tiroteo entre personas armadas y miembros del ejército.
¿Cuándo va a terminar esa guerra?
¿Cuándo aparecerá en la pantalla del gobierno federal el “game over” del fin del juego, seguido de los créditos de los productores y patrocinadores de la guerra?
¿Cuándo va poder decir Felipe Calderón “ganamos la guerra, hemos impuesto nuestra voluntad al enemigo, le hemos destruido su capacidad material y moral de combate, hemos (re) conquistado los territorios que estaban en su poder”?
Desde que fue concebida, esa guerra no tiene final y también está perdida.
No habrá un vencedor mexicano en estas tierras (a diferencia del gobierno, el Poder extranjero sí tiene un plan para reconstruir – reordenar el territorio), y el derrotado será el último rincón del agónico Estado Nacional en México: las relaciones sociales que, dando identidad común, son la base de una Nación.
Aún antes del supuesto final, el tejido social estará roto por completo.
Resultados:
Veamos que informa el Secretario de Gobernación federal sobre la “no guerra” de Felipe Calderón Hinojosa:
“El 2010 fue el año más violento del sexenio al acumularse 15 mil 273 homicidios vinculados al crimen organizado, 58% más que los 9 mil 614 registrados durante el 2009, de acuerdo con la estadística difundida este miércoles por el Gobierno Federal. De diciembre de 2006 al final de 2010 se contabilizaron 34 mil 612 crímenes, de las cuales 30 mil 913 son casos señalados como “ejecuciones”; tres mil 153 son denominados como “enfrentamientos” y 544 están en el apartado “homicidios-agresiones”. Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, presentó una base de datos oficial elaborada por expertos que mostrará a partir de ahora “información desagregada mensual, a nivel estatal y municipal” sobre la violencia en todo el país.” (Periódico “Vanguardia”, Coahuila, México, 13 de enero del 2011)
Preguntemos: De esos 34 mil 612 asesinados, ¿cuántos eran delincuentes? Y los más de mil niños y niñas asesinados (que el Secretario de Gobernación “olvidó” desglosar en su cuenta), ¿también eran “sicarios” del crimen organizado? Cuando en el gobierno federal se proclama que “vamos ganando”, ¿a qué cartel de la droga se refieren? ¿Cuántas decenas de miles más forman parte de esa “ridícula minoría” que es el enemigo a vencer?
Mientras allá arriba tratan inútilmente de desdramatizar en estadísticas los crímenes que su guerra ha provocado, es preciso señalar que también se está destruyendo el tejido social en casi todo el territorio nacional.
La identidad colectiva de
Porque “una identidad colectiva no es más que una imagen que un pueblo se forja de sí mismo para reconocerse como perteneciente a ese pueblo. Identidad colectiva es aquellos rasgos en que un individuo se reconoce como perteneciente a una comunidad. Y la comunidad acepta este individuo como parte de ella. Esta imagen que el pueblo se forja no es necesariamente la perduración de una imagen tradicional heredada, sino que generalmente se la forja el individuo en tanto pertenece a una cultura, para hacer consistente su pasado y su vida actual con los proyectos que tiene para esa comunidad.
Entonces, la identidad no es un simple legado que se hereda, sino que es una imagen que se construye, que cada pueblo se crea, y por lo tanto es variable y cambiante según las circunstancias históricas”. (Luis Villoro, noviembre de 1999, entrevista con Bertold Bernreuter, Aachen, Alemania).
En la identidad colectiva de buena parte del territorio nacional no está, como se nos quiere hacer creer, la disputa entre el lábaro patrio y el narco-corrido (si no se apoya al gobierno entonces se apoya a la delincuencia, y viceversa).
No.
Lo que hay es una imposición, por la fuerza de las armas, del miedo como imagen colectiva, de la incertidumbre y la vulnerabilidad como espejos en los que esos colectivos se reflejan.
¿Qué relaciones sociales se pueden mantener o tejer si el miedo es la imagen dominante con la cual se puede identificar un grupo social, si el sentido de comunidad se rompe al grito de “sálvese quien pueda”?
De esta guerra no sólo van a resultar miles de muertos… y jugosas ganancias económicas.
También, y sobre todo, va a resultar una nación destruida, despoblada, rota irremediablemente.
III.- ¿NADA QUÉ HACER?
A quienes sacan sus mezquinas sumas y restas electorales en esta cuenta mortal, les recordamos:
Hace 17 años, el 12 de enero de 1994, una gigantesca movilización ciudadana (ojo: sin jefes, comandos centrales, líderes o dirigentes) paró la guerra acá. Frente al horror, la destrucción y las muertes, hace 17 años la reacción fue casi inmediata, contundente, eficaz.
Ahora es el pasmo, la avaricia, la intolerancia, la ruindad que escatima apoyos y convoca a la inmovilidad… y la ineficacia.
La iniciativa loable de un grupo de trabajadores de la cultura (“NO MÁS SANGRE”) fue descalificada desde su inicio por no “plegarse” ante un proyecto electoral, por no cumplir el mandato de esperar al 2012.
Ahora que tienen la guerra allá, en sus ciudades, en sus calles, en sus carreteras, en sus casas, ¿qué han hecho? Digo, además de “plegarse” ante quien tiene “el mejor proyecto”.
¿Pedirle a la gente que espere al 2012? ¿Qué entonces sí hay que volver a votar por el menos malo y ahora sí se va a respetar el voto?
Si van más de 34 mil muertos en 4 años, son más de 8 mil muertes anuales. Es decir, ¿hay que esperar 16 mil muertos más para hacer algo?
Porque se va a poner peor. Si los punteros actuales para las elecciones presidenciales del 2012 (Enrique Peña Nieto y Marcelo Ebrard), gobiernan las entidades con mayor número de ciudadanos, ¿no es de esperar que ahí aumente la “guerra contra la delincuencia organizada” con su cauda de “daños colaterales”?
¿Qué van a hacer? Nada. Van a seguir el mismo camino de intolerancia y satanización de hace 4 años, cuando en el 2006 todo lo que no fuera a favor de López Obrador era acusado de servir a la derecha. L@s que nos atacaron y calumniaron entonces y ahora, siguen el mismo camino frente a otros movimientos, organizaciones, protestas, movilizaciones.
¿Por qué la supuesta gran organización nacional que se prepara para que en las próximas elecciones federales, ahora sí, gane un proyecto alternativo de nación, no hace algo ahora? Digo, si piensan que pueden movilizar a millones de mexicanos para que voten por alguien, ¿por qué no movilizarlos para parar la guerra y que el país sobreviva? ¿O es un cálculo mezquino y ruin? ¿Qué la cuenta de muertes y destrucción reste al oponente y sume al elegido?
Hoy, en medio de esta guerra, el pensamiento crítico vuelve a ser postergado. Primero lo primero: el 2012 y las respuestas a las preguntas sobre los “gallos”, nuevos o reciclados, para ese futuro que se desmorona desde hoy. Todo debe subordinarse a ese calendario y a sus pasos previos: las elecciones locales en Guerrero, Baja California Sur, Hidalgo, Nayarit, Coahuila, el Estado de México.
Y mientras todo se derrumba, nos dicen que lo importante es analizar los resultados electorales, las tendencias, las posibilidades. Llaman a aguantar hasta que sea el momento de tachar la boleta electoral, y de vuelta a esperar que todo se arregle y se vuelva a levantar el frágil castillo de naipes de la clase política mexicana.
¿Recuerdan que ellos se burlaron y atacaron el que desde el 2005 llamáramos a la gente a organizarse según sus propias demandas, historia, identidad y aspiraciones y no apostar a que alguien allá arriba iba a solucionar todo?
¿Nos equivocamos nosotros o ellos?
¿Quién en las principales ciudades se atreve a decir que puede salir con tranquilidad ya no en la madrugada, sino apenas anochece?
¿Quién hace suyo el “vamos ganando” del gobierno federal y ve con respeto, y no con miedo, a soldados, marinos y policías?
¿Quiénes son los que se despiertan ahora sin saber si van a estar vivos, sanos o libres al finalizar el día que comienza?
¿Quiénes no pueden ofrecer a la gente una salida, una alternativa, que no sea esperar a las próximas elecciones?
¿Quiénes no pueden echar a andar una iniciativa que realmente prenda localmente, no digamos a nivel nacional?
¿Quiénes se quedaron solos?
Porque al final, quienes van a permanecer serán quienes resistieron; quienes no se vendieron; quienes no se rindieron; quienes no claudicaron; quienes entendieron que las soluciones no vienen de arriba, sino que se construyen abajo; quienes no apostaron ni apuestan a las ilusiones que vende una clase política que tiene tiempo que apesta como un cadáver; quienes no siguieron el calendario de arriba ni adecuaron su geografía a ese calendario convirtiendo un movimiento social en una lista de números de credenciales del IFE; quienes frente a la guerra no se quedaron inmóviles, esperando el nuevo espectáculo malabarista de la clase política en la carpa circense electoral, sino que construyeron una alternativa social, no individual, de libertad, justicia, trabajo y paz.
IV.- LA ÉTICA Y NUESTRA OTRA GUERRA.
Antes hemos dicho que la guerra es inherente al capitalismo y que la lucha por la paz es anticapitalista.
Usted, Don Luis, ha dicho también antes que “la moralidad social constituye sólo un primer nivel, precrítico, de la ética. La ética crítica empieza cuando el sujeto se distancia de las formas de moralidad existentes y se pregunta por la validez de sus reglas y comportamientos. Puede percatarse de que la moralidad social no cumple las virtudes que proclama”
¿Es posible traer la Ética a la guerra? ¿Es posible hacerla irrumpir por entre desfiles castrenses, grados militares, retenes, operativos, combates, muertes? ¿Es posible traerla a cuestionar la validez de las reglas y comportamientos militares?
¿O el planteamiento de su posibilidad no es más que un ejercicio de especulación filosófica?
Porque tal vez la inclusión de ese “otro” elemento en la guerra sólo sería posible en una paradoja. Incluir la ética como factor determinante de un conflicto traería como consecuencia un reconocimiento radical: el contrincante sabe que el resultado de su “triunfo” será su derrota.
Y no me refiero a la derrota como “destrucción” o “abandono”, sino a la negación de la existencia como fuerza beligerante. Esto es, una fuerza hace una guerra que, si la gana, significará su desaparición como fuerza. Y si la pierde igual, pero nadie hace una guerra para perderla (bueno, Felipe Calderón Hinojosa sí).
Y aquí está la paradoja de la guerra zapatista: si perdemos, ganamos; y si ganamos, ganamos. La clave está en que la nuestra es una guerra que no pretende destruir al contrario en el sentido clásico.
Es una guerra que trata de anular el terreno de su realización y las posibilidades de los contrincantes (nosotros incluidos).
Es una guerra para dejar de ser lo que ahora somos y así ser lo que debemos ser.
Esto ha sido posible porque reconocemos al otro, a la otra, a lo otro, que, en otras tierras de México y del Mundo, y sin ser iguales a nosotros, sufren los mismos dolores, sostienen resistencias semejantes, que luchan por una identidad múltiple que no anule, avasalle, conquiste, y que anhelan un mundo sin ejércitos.
Hace 17 años, el 1 de enero de 1994, se hizo visible la guerra contra los pueblos originarios de México.
Mirando la geografía nacional en este calendario, nosotros recordamos:
¿No éramos nosotros, los zapatistas, los violentos? ¿No se nos acusó a nosotros de pretender partir el territorio nacional? ¿No se dijo que nuestro objetivo era destruir la paz social, minar las instituciones, sembrar el caos, promover el terror y acabar con el bienestar de una Nación libre, independiente y soberana? ¿No se señaló hasta el hartazgo que nuestra demanda de reconocimiento a los derechos y la cultura indígenas socavaba el orden social?
Hace 17 años, el 12 de enero de 1994, una movilización civil, sin pertenencia política definida, nos demandó intentar el camino del diálogo para resolver nuestras demandas.
Nosotros cumplimos.
Una y otra vez, a pesar de la guerra en contra nuestra, insistimos en iniciativas pacíficas.
Durante años hemos resistido ataques militares, ideológicos y económicos, y ahora el silencio sobre lo que acá ocurre.
En las condiciones más difíciles no sólo no nos rendimos, ni nos vendimos, ni claudicamos, también construimos mejores condiciones de vida en nuestros pueblos.
Al principio de esta misiva dije que la guerra es una vieja conocida de los pueblos originarios, de los indígenas mexicanos.
Más de 500 años después, más de 200 años después, más de 100 años después, y ahora con ese otro movimiento que reclama su múltiple identidad comunal, decimos:
Aquí estamos.
Tenemos identidad.
Tenemos sentido de comunidad porque ni esperamos ni suspiramos porque vinieran de arriba las soluciones que necesitamos y merecemos.
Porque no sujetamos nuestro a andar a quien hacia arriba mira.
Porque, manteniendo la independencia de nuestra propuesta, nos relacionamos con equidad con lo otro que, como nosotros, no sólo resiste, también se ha ido construyendo una identidad propia que le da pertenencia social, y ahora también le representa la única oportunidad sólida de supervivencia al desastre.
Nosotros somos pocos, nuestra geografía es limitada, somos nadie.
Somos pueblos originarios dispersos en la geografía y el calendario más distantes.
Nosotros somos otra cosa.
Somos pocos y nuestra geografía es limitada.
Pero en nuestro calendario no manda la zozobra.
Nosotros sólo nos tenemos a nosotros mismos.
Tal vez es poco lo que tenemos, pero no tenemos miedo.
Vale, Don Luis. Salud y que la reflexión crítica anime nuevos pasos.
Desde las montañas del Sureste Mexicano.
Subcomandante Insurgente Marcos.
México, Enero-Febrero del 2011
---------------------------------
Comer es verbo, no sustantivo
¿Mercado o soberanía alimentaria?
“Entre 2010 y 2011, los precios de los alimentos han batido récords siete meses consecutivos (…) asimismo, los incrementos en los precios de los productos básicos se han convertido en un factor desestabilizador de la economía mundial, y que han provocado tensiones y disturbios en varios países en desarrollo y, más recientemente, en Argelia, Túnez y Egipto”. Así lo aseguraba el Parlamento Europeo en una resolución aprobada el 17 de febrero, añadiendo que “…los altos precios de los alimentos sumen a millones de personas en la inseguridad alimentaria y amenazan la seguridad alimentaria mundial a largo plazo”.i
Ante esta nueva y trágica crisis alimentaria, se repite una y otra vez que la causa principal del ascenso de los precios es un desequilibrio entre una menor oferta y una mayor demanda a nivel mundial, es decir, cada vez se requieren más cultivos y este año los rendimientos fueron peores. Pero, ya en un artículo anteriorii indiqué que durante los años 2003-2004, la situación a nivel mundial en cuanto a la cantidad de alimentos básicos como los cereales había sido peor que desde 2007 hasta ahora. Contrariamente y tomando como referencia el “Índice para los Precios de los Alimentos” que calcula la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), los precios en 2003-2004 fueron un 50% inferiores en comparación con los de la crisis de 2008 y un 100% respecto a enero de 2011.
Por tanto, algo está manipulando y alterando los mercados y ese algo es la especulación que según el Parlamento Europeo es la culpable del 50% de los aumentos recientes. La propia FAO reconoce que sólo el 2% de los contratos de futuros termina con la entrega de la mercancía y la mayoría se negocian nuevamente, por eso “…este tipo de contratos -u obligaciones- atraen cada vez a un número creciente de especuladores financieros e inversores, ya que sus beneficios pueden ser más atractivos en relación a cómo se comportan los de acciones y bonos.”iii
El problema no es de escasez o de una menor oferta de alimentos como se dice sin parar, sino de unos precios inflados por especuladores como constata la Eurocámara en una resolución anterior: “…en la actualidad el suministro total mundial de alimentos no es insuficiente (…) son más bien la inaccesibilidad de los mismos y sus elevados precios los factores que privan a muchas personas de la seguridad alimentaria.”iv
Sin embargo la especulación, causante de los ascensos, no es propiamente la raíz del problema. Ésta se debería frenar, pero los precios de los alimentos seguirían sujetos a los vaivenes de la oferta y la demanda, en una época en la que crece el interés por los agrocombustibles y en la que grandes transnacionales controlan los diferentes eslabones de la cadena alimentaria. Es decir, mientras las naciones marginen su autosuficiencia y la panacea sea comprar alimentos básicos en el gran supermercado global, a la vez que se exportan a éste materias primas y cultivos exóticos (soja para forraje, algodón, plátanos, flores, piñas, café, maíz para bioetanol, etc.), la alimentación seguirá sujeta a la dinámica de un mercado manejado por ciertos pulpos que poco entienden de hambre.
No se dice con ello que se prescinda del mercado internacional, pero es vital su regularización y sobre todo que las naciones prioricen su soberanía alimentaria entendida como la facultad de los pueblos y los agricultores en decidir sus políticas agrarias para garantizar la seguridad alimentaria. En los tiempos que corren tal vez sea una herejía, pero curiosamente, en el mismo comunicado de prensa en el que la FAO hace poco anunciaba que los precios de los alimentos habían alcanzado un record histórico, un economista de dicha institución indicaba que “El único factor alentador hasta el momento proviene de un cierto número de países en los que -debido a las buenas cosechas- los precios domésticos de algunos alimentos básicos permanecen bajos comparados con los precios mundiales”.v
Dicho se otra manera, estos países podrán abastecerse de comida barata porque la cultivan ellos mismos y no tienen que adquirirla en los “reinos” de las multinacionales y los fondos de inversión. Pero muy a pesar del dato, la tendencia es más bien la contraria. La liberalización alienta la inversión y la deslocalización de la producción hacia los países del sur, cuyas tierras dejan de parir alimentos para transformarse en fincas donde brotan los agrocombustibles, los forrajes y los postres de las naciones pudientes. Estas tierras se concentran en acaudalados terratenientes o incluso inversionistas mientras el campesino es expulsado del campo. El resto de eslabones de la cadena alimentaría (semillas, intermediación, manufactura, etc.) se concentran en pocas manos que dictan las condiciones, monopolizan los mercados, encarecen los alimentos del consumidor y ahogan al agricultor hasta su claudicación. La agricultura y la alimentación como sustentos básicos desaparecen en favor de la visión mercantilista: el fin último no es garantizar comida ni trabajo, sino hacer un buen negocio caiga quién caiga.
Este modelo basado en la exportación al mercado internacional donde todo es susceptible de ser cotizado, comprado y vendido, no sólo es incoherente porque crea dependencia alimentaria del mercado exterior y sus precios, sino que además crea dependencia del petróleo por el transporte y porque la agricultura industrial necesita abundantes agroquímicos. Con las revueltas actuales en países como Libia, nuevamente el petróleo se encarece lo que agudizará la crisis en los alimentos como en 2008. Y si se añade que “cambio climático” y “cénit del petróleo” son cuestiones de actualidad, todavía resulta más surrealista encomendar nuestras calorías al oro negro.
El analgésico milagroso.
A mediados de febrero, el Banco Mundial comunicaba que debido al incremento en los precios de la comida, el número de hambrientos se estaba acercando a los 1000 millones, cuando los últimos datos de la FAO los cifraba en 925. Además 44 millones de personas están franqueado el umbral de la extrema pobreza porque sus débiles economías familiares han sido desestabilizadas por los montos elevados de la comida.vi
La situación es gravísima pero los precios siguen elevados y en una economía globalizada, los últimos fenómenos climáticos locales -tormentas en África, heladas en México, sequías en China, etc.- se convierten en un mundial quebradero de cabeza. Pero ojo, no se trata de un problema de escasez, y los rugidos de 1000 millones de estómagos vacíos no son suficientes para que se de el golpe de mesa definitivo que ponga en su sitio al mercado y a los especuladores. Se han disparado eso sí, muchos fuegos de artificio en forma de buenas intenciones. En la reciente reunión del G-20 por ejemplo, se hablaba de una mayor transparencia en los mercados, limitación de la especulación, mejor información sobre los cultivos… en resumen, nada que no se haya oído antes y nada que no se haya quedado en nada, a pesar de que el 17 de febrero el Parlamento Europeo pidió al G-20 “…que se combatan a escala internacional los abusos y manipulaciones de los precios agrícolas, dado que representan un peligro potencial para la seguridad alimentaria mundial…” aparte de reclamar “…la adopción de medidas dirigidas a abordar la excesiva volatilidad de precios…”.vii
Las propuestas a corto plazo puestas en marcha para atajar la situación están siendo tan injustas como infructuosas, porque se ha pretendido solucionar el desaguisado jugando en la cancha y acatando las reglas del juego del ente distorsionador (mercado) en lugar de enfrentando y frenando sus desvaríos. En esta dirección, por ejemplo la FAO ha reconocido que desde julio su principal objetivo ha sido “calmar a los mercados”.viii Para ello el analgésico estrella empleado por este organismo ha consistido en engatusar a ciertos países que habían restringido sus exportaciones -de cereales sobre todo- para que las reanudaran rápidamente y así recuperar el flujo de la oferta que amansara los precios en el mercado internacional.
Hay que indicar que estos países exportadores cerraron sus fronteras, supuestamente para garantizar comida a sus ciudadanías, primero porque las cosechas no fueron buenas, segundo porque la mejor manera de no caer en la crisis de precios internacionales es con producciones nacionales. Pues bien, algo que como mínimo es normal y hasta legítimo, ha sido considerado por muchos como la principal causa de la crisis de precios de los alimentos, porque bajo la lógica del libre mercado se estaba manipulando la oferta mundial de esa mercancía llamada comida.
Pero mientras a estas naciones se les presiona para que retomen las exportaciones y no almacenen comida para sus poblaciones, nadie se atreve a poner en tela de juicio la barbaridad de millones de toneladas de maíz estadounidense que se destinan a bioetanol (el 14% del maíz mundial).ix Y esto es así porque bajo el intocable prisma neoliberal que impera, los alimentos no tienen porque alimentar estómagos, sino que son mercancías que inexorablemente deben ser cotizadas en el mercado, en donde los pujadores condicionarán los precios porque el fin último es agrandar las ganancias y si éstas crecen con los coches, pues que sigan rugiendo los estómagos.
Pan para hoy y hambre para mañana.
Desde julio se pretende “calmar a los mercados” y el fracaso ha sido estrepitoso. La restauración de las exportaciones de alimentos no apagó el fuego que siguió expandiéndose ante las noticias de cosechas menores y ante fenómenos meteorológicos que añadían zozobra a la situación.
Se pidieron concesiones a los países exportadores que no aplacaron la crisis, y el 26 de enero, a la desesperada, la FAO lanzaba un informex con recomendaciones para que se apretaran el cinturón en este caso las naciones importadoras, entre las que se encuentran mayoritariamente las pobres. El paquete de medidas se centraba fundamentalmente en un único punto: que los estados apliquen medidas económicas y comerciales para reducir el precio de los alimentos, como por ejemplo subvenciones directas, préstamos para la financiación de las importaciones, incentivos fiscales, reducción de impuestos como el IVA, reducción de los aranceles e impuestos a las importaciones de comida, insumos, maquinaría agrícola, etc. Algunas de estas recomendaciones -más cercanas a la filosofía del FMI o del Banco Mundial- fueron adoptadas durante la crisis de 2008 y algunos países las están aplicando ya. Guatemala por ejemplo, a inicios de febrero anunció la importación de maíz con arancel cero para hacer frente al alza de precios.xi
Lógicamente estas medidas debilitarán las arcas de las naciones que dejarán de ingresar impuestos o directamente subvencionarán alimentos con fondos de los presupuestos, lo que afectará a medio y largo plazo la financiación de otros programas y servicios públicos. Para las naciones que puedan tener problemas con los presupuestos y la balanza de pagos, la FAO recomienda, lea bien, que recurran a los programas del Banco Mundial y el FMI, o lo que es lo mismo, que se endeuden más para sufragar las brutales ganancias que el mercado y sus especuladores están acumulando con el alza de precios.
Como se observa y como se ha repetido hasta la saciedad en este artículo, nadie le toca un pelo al ente distorsionador situado justamente entre los países que producen y compran comida, que son a los que se les pide sacrificio y que se adapten a los caprichos del mercado, incluso comprometiendo sus cuentas. Y las clases políticas de estos países, viendo las imágenes de Egipto o Libia, no se arriesgan a que la comida sea inaccesible y están bailando claqué al son que se les indica.
Mientras se esperan nuevos datos sobre los precios de la comida, la situación empieza a ser sumamente asfixiante y podría derivar en una crisis peor que la de 2008. Por eso sobra ya la verborrea grandilocuente y urgen soluciones reales y efectivas, porque para la humanidad comer es verbo y no un sustantivo pomposo y demagógico.
Vicent Boix es escritor, autor del libro El parque de las hamacas y responsable de Ecología Social de Belianís. Artículo de la serie “Crisis Agroalimentaria”, ver más aquí.
Notas:
i http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2011/02-17/0071/P7_TA-PROV%282011%290071_ES.pdf
ii http://www.elparquedelashamacas.org/html/diosmercado.html
iii FAO: “Los mercados de futuros necesitan algún tipo de regulación” Roma, 23 de junio de 2010.
iv http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0006+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
v FAO: “Los precios mundiales de los alimentos alcanzan un nuevo récord histórico” Roma, 3 de febrero de 2011.
vi http://www.europapress.es/epsocial/noticia-numero-personas-sufren-hambre-cronica-acerca-mil-millones-2011021614184.html
vii http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2011/02-17/0071/P7_TA-PROV%282011%290071_ES.pdf
viii FAO: “Puntualización por el Director General de la FAO” Roma, 27 de enero de 2011.
ix http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/20110110/agrocarburantes-como-donde/657156.shtml
x http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/ISFP/ISFP_guide_web.pdf
xi http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/34103/guatemala-importara-maiz-y-harina-con-arancel-0-para-hacer-frente-alza-precio.aspx
“Entre 2010 y 2011, los precios de los alimentos han batido récords siete meses consecutivos (…) asimismo, los incrementos en los precios de los productos básicos se han convertido en un factor desestabilizador de la economía mundial, y que han provocado tensiones y disturbios en varios países en desarrollo y, más recientemente, en Argelia, Túnez y Egipto”. Así lo aseguraba el Parlamento Europeo en una resolución aprobada el 17 de febrero, añadiendo que “…los altos precios de los alimentos sumen a millones de personas en la inseguridad alimentaria y amenazan la seguridad alimentaria mundial a largo plazo”.i
Ante esta nueva y trágica crisis alimentaria, se repite una y otra vez que la causa principal del ascenso de los precios es un desequilibrio entre una menor oferta y una mayor demanda a nivel mundial, es decir, cada vez se requieren más cultivos y este año los rendimientos fueron peores. Pero, ya en un artículo anteriorii indiqué que durante los años 2003-2004, la situación a nivel mundial en cuanto a la cantidad de alimentos básicos como los cereales había sido peor que desde 2007 hasta ahora. Contrariamente y tomando como referencia el “Índice para los Precios de los Alimentos” que calcula la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), los precios en 2003-2004 fueron un 50% inferiores en comparación con los de la crisis de 2008 y un 100% respecto a enero de 2011.
Por tanto, algo está manipulando y alterando los mercados y ese algo es la especulación que según el Parlamento Europeo es la culpable del 50% de los aumentos recientes. La propia FAO reconoce que sólo el 2% de los contratos de futuros termina con la entrega de la mercancía y la mayoría se negocian nuevamente, por eso “…este tipo de contratos -u obligaciones- atraen cada vez a un número creciente de especuladores financieros e inversores, ya que sus beneficios pueden ser más atractivos en relación a cómo se comportan los de acciones y bonos.”iii
El problema no es de escasez o de una menor oferta de alimentos como se dice sin parar, sino de unos precios inflados por especuladores como constata la Eurocámara en una resolución anterior: “…en la actualidad el suministro total mundial de alimentos no es insuficiente (…) son más bien la inaccesibilidad de los mismos y sus elevados precios los factores que privan a muchas personas de la seguridad alimentaria.”iv
Sin embargo la especulación, causante de los ascensos, no es propiamente la raíz del problema. Ésta se debería frenar, pero los precios de los alimentos seguirían sujetos a los vaivenes de la oferta y la demanda, en una época en la que crece el interés por los agrocombustibles y en la que grandes transnacionales controlan los diferentes eslabones de la cadena alimentaria. Es decir, mientras las naciones marginen su autosuficiencia y la panacea sea comprar alimentos básicos en el gran supermercado global, a la vez que se exportan a éste materias primas y cultivos exóticos (soja para forraje, algodón, plátanos, flores, piñas, café, maíz para bioetanol, etc.), la alimentación seguirá sujeta a la dinámica de un mercado manejado por ciertos pulpos que poco entienden de hambre.
No se dice con ello que se prescinda del mercado internacional, pero es vital su regularización y sobre todo que las naciones prioricen su soberanía alimentaria entendida como la facultad de los pueblos y los agricultores en decidir sus políticas agrarias para garantizar la seguridad alimentaria. En los tiempos que corren tal vez sea una herejía, pero curiosamente, en el mismo comunicado de prensa en el que la FAO hace poco anunciaba que los precios de los alimentos habían alcanzado un record histórico, un economista de dicha institución indicaba que “El único factor alentador hasta el momento proviene de un cierto número de países en los que -debido a las buenas cosechas- los precios domésticos de algunos alimentos básicos permanecen bajos comparados con los precios mundiales”.v
Dicho se otra manera, estos países podrán abastecerse de comida barata porque la cultivan ellos mismos y no tienen que adquirirla en los “reinos” de las multinacionales y los fondos de inversión. Pero muy a pesar del dato, la tendencia es más bien la contraria. La liberalización alienta la inversión y la deslocalización de la producción hacia los países del sur, cuyas tierras dejan de parir alimentos para transformarse en fincas donde brotan los agrocombustibles, los forrajes y los postres de las naciones pudientes. Estas tierras se concentran en acaudalados terratenientes o incluso inversionistas mientras el campesino es expulsado del campo. El resto de eslabones de la cadena alimentaría (semillas, intermediación, manufactura, etc.) se concentran en pocas manos que dictan las condiciones, monopolizan los mercados, encarecen los alimentos del consumidor y ahogan al agricultor hasta su claudicación. La agricultura y la alimentación como sustentos básicos desaparecen en favor de la visión mercantilista: el fin último no es garantizar comida ni trabajo, sino hacer un buen negocio caiga quién caiga.
Este modelo basado en la exportación al mercado internacional donde todo es susceptible de ser cotizado, comprado y vendido, no sólo es incoherente porque crea dependencia alimentaria del mercado exterior y sus precios, sino que además crea dependencia del petróleo por el transporte y porque la agricultura industrial necesita abundantes agroquímicos. Con las revueltas actuales en países como Libia, nuevamente el petróleo se encarece lo que agudizará la crisis en los alimentos como en 2008. Y si se añade que “cambio climático” y “cénit del petróleo” son cuestiones de actualidad, todavía resulta más surrealista encomendar nuestras calorías al oro negro.
El analgésico milagroso.
A mediados de febrero, el Banco Mundial comunicaba que debido al incremento en los precios de la comida, el número de hambrientos se estaba acercando a los 1000 millones, cuando los últimos datos de la FAO los cifraba en 925. Además 44 millones de personas están franqueado el umbral de la extrema pobreza porque sus débiles economías familiares han sido desestabilizadas por los montos elevados de la comida.vi
La situación es gravísima pero los precios siguen elevados y en una economía globalizada, los últimos fenómenos climáticos locales -tormentas en África, heladas en México, sequías en China, etc.- se convierten en un mundial quebradero de cabeza. Pero ojo, no se trata de un problema de escasez, y los rugidos de 1000 millones de estómagos vacíos no son suficientes para que se de el golpe de mesa definitivo que ponga en su sitio al mercado y a los especuladores. Se han disparado eso sí, muchos fuegos de artificio en forma de buenas intenciones. En la reciente reunión del G-20 por ejemplo, se hablaba de una mayor transparencia en los mercados, limitación de la especulación, mejor información sobre los cultivos… en resumen, nada que no se haya oído antes y nada que no se haya quedado en nada, a pesar de que el 17 de febrero el Parlamento Europeo pidió al G-20 “…que se combatan a escala internacional los abusos y manipulaciones de los precios agrícolas, dado que representan un peligro potencial para la seguridad alimentaria mundial…” aparte de reclamar “…la adopción de medidas dirigidas a abordar la excesiva volatilidad de precios…”.vii
Las propuestas a corto plazo puestas en marcha para atajar la situación están siendo tan injustas como infructuosas, porque se ha pretendido solucionar el desaguisado jugando en la cancha y acatando las reglas del juego del ente distorsionador (mercado) en lugar de enfrentando y frenando sus desvaríos. En esta dirección, por ejemplo la FAO ha reconocido que desde julio su principal objetivo ha sido “calmar a los mercados”.viii Para ello el analgésico estrella empleado por este organismo ha consistido en engatusar a ciertos países que habían restringido sus exportaciones -de cereales sobre todo- para que las reanudaran rápidamente y así recuperar el flujo de la oferta que amansara los precios en el mercado internacional.
Hay que indicar que estos países exportadores cerraron sus fronteras, supuestamente para garantizar comida a sus ciudadanías, primero porque las cosechas no fueron buenas, segundo porque la mejor manera de no caer en la crisis de precios internacionales es con producciones nacionales. Pues bien, algo que como mínimo es normal y hasta legítimo, ha sido considerado por muchos como la principal causa de la crisis de precios de los alimentos, porque bajo la lógica del libre mercado se estaba manipulando la oferta mundial de esa mercancía llamada comida.
Pero mientras a estas naciones se les presiona para que retomen las exportaciones y no almacenen comida para sus poblaciones, nadie se atreve a poner en tela de juicio la barbaridad de millones de toneladas de maíz estadounidense que se destinan a bioetanol (el 14% del maíz mundial).ix Y esto es así porque bajo el intocable prisma neoliberal que impera, los alimentos no tienen porque alimentar estómagos, sino que son mercancías que inexorablemente deben ser cotizadas en el mercado, en donde los pujadores condicionarán los precios porque el fin último es agrandar las ganancias y si éstas crecen con los coches, pues que sigan rugiendo los estómagos.
Pan para hoy y hambre para mañana.
Desde julio se pretende “calmar a los mercados” y el fracaso ha sido estrepitoso. La restauración de las exportaciones de alimentos no apagó el fuego que siguió expandiéndose ante las noticias de cosechas menores y ante fenómenos meteorológicos que añadían zozobra a la situación.
Se pidieron concesiones a los países exportadores que no aplacaron la crisis, y el 26 de enero, a la desesperada, la FAO lanzaba un informex con recomendaciones para que se apretaran el cinturón en este caso las naciones importadoras, entre las que se encuentran mayoritariamente las pobres. El paquete de medidas se centraba fundamentalmente en un único punto: que los estados apliquen medidas económicas y comerciales para reducir el precio de los alimentos, como por ejemplo subvenciones directas, préstamos para la financiación de las importaciones, incentivos fiscales, reducción de impuestos como el IVA, reducción de los aranceles e impuestos a las importaciones de comida, insumos, maquinaría agrícola, etc. Algunas de estas recomendaciones -más cercanas a la filosofía del FMI o del Banco Mundial- fueron adoptadas durante la crisis de 2008 y algunos países las están aplicando ya. Guatemala por ejemplo, a inicios de febrero anunció la importación de maíz con arancel cero para hacer frente al alza de precios.xi
Lógicamente estas medidas debilitarán las arcas de las naciones que dejarán de ingresar impuestos o directamente subvencionarán alimentos con fondos de los presupuestos, lo que afectará a medio y largo plazo la financiación de otros programas y servicios públicos. Para las naciones que puedan tener problemas con los presupuestos y la balanza de pagos, la FAO recomienda, lea bien, que recurran a los programas del Banco Mundial y el FMI, o lo que es lo mismo, que se endeuden más para sufragar las brutales ganancias que el mercado y sus especuladores están acumulando con el alza de precios.
Como se observa y como se ha repetido hasta la saciedad en este artículo, nadie le toca un pelo al ente distorsionador situado justamente entre los países que producen y compran comida, que son a los que se les pide sacrificio y que se adapten a los caprichos del mercado, incluso comprometiendo sus cuentas. Y las clases políticas de estos países, viendo las imágenes de Egipto o Libia, no se arriesgan a que la comida sea inaccesible y están bailando claqué al son que se les indica.
Mientras se esperan nuevos datos sobre los precios de la comida, la situación empieza a ser sumamente asfixiante y podría derivar en una crisis peor que la de 2008. Por eso sobra ya la verborrea grandilocuente y urgen soluciones reales y efectivas, porque para la humanidad comer es verbo y no un sustantivo pomposo y demagógico.
Vicent Boix es escritor, autor del libro El parque de las hamacas y responsable de Ecología Social de Belianís. Artículo de la serie “Crisis Agroalimentaria”, ver más aquí.
Notas:
i http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2011/02-17/0071/P7_TA-PROV%282011%290071_ES.pdf
ii http://www.elparquedelashamacas.org/html/diosmercado.html
iii FAO: “Los mercados de futuros necesitan algún tipo de regulación” Roma, 23 de junio de 2010.
iv http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0006+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
v FAO: “Los precios mundiales de los alimentos alcanzan un nuevo récord histórico” Roma, 3 de febrero de 2011.
vi http://www.europapress.es/epsocial/noticia-numero-personas-sufren-hambre-cronica-acerca-mil-millones-2011021614184.html
vii http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2011/02-17/0071/P7_TA-PROV%282011%290071_ES.pdf
viii FAO: “Puntualización por el Director General de la FAO” Roma, 27 de enero de 2011.
ix http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/20110110/agrocarburantes-como-donde/657156.shtml
x http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/ISFP/ISFP_guide_web.pdf
xi http://www.agroinformacion.com/noticias/23/industria/34103/guatemala-importara-maiz-y-harina-con-arancel-0-para-hacer-frente-alza-precio.aspx
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
------------------------------
Naufragos en el laberinto - Fernando de la Riva - Memorias del Futuro Imperfecto
 Este sábado estuvimos en Sevilla para encontrarnos con un grupo de amigos y amigas a preparar el próximo VI Encuentro de Educación para la Participación.
Este sábado estuvimos en Sevilla para encontrarnos con un grupo de amigos y amigas a preparar el próximo VI Encuentro de Educación para la Participación.Por la mañana temprano me desayunaba con la entrevista que Amador Fernandez-Savater le hacía en Público al psicoanalista e investigador Franco Ingrassia, y que se abre así: "Los lazos sociales que establecemos resultan cada vez más inestables, débiles y heterogéneos. Toda experiencia compartida se despliega hoy sobre un fondo de contingencia, fragilidad e incertidumbre".
Más adelante, dice Ingrassia, hablando de la "dispersión" que caracteriza nuestro tiempo: "crece una cierta sensación de ser como náufragos a la deriva, sin capacidad de incidencia sobre nuestro rumbo, aferrados a recursos que encontramos desarticulados, en flotación, pero sin los cuales no podríamos subsistir. El acceso a la salud, la vivienda, la cultura, el trabajo o la experiencia amorosa se vuelven precarios, intermitentes, sujetos a composiciones tan contingentes como las condiciones en las cuales deben desplegarse".
Mira por donde, nuestra reunión se realizaba en el Centro Vecinal de la Casa Grande del Pumarejo, un antiguo palacio señorial, abandonado por la desidia administrativa y el furor especulativo, recuperado y defendido con uñas y dientes por vecinos y cuasivecinos del barrio, que se niegan a perder este espacio de vida y relación, de cultura y de memoria, que lo convierten día a día en un rincón de convivencia y de construcción colectiva.
Nuestro VIEPA 2011, que se realizará en el madriñeño Barrio de la Prospe, tendrá por lema "Miradas de ida y vuelta: encuentros, laberintos y caminos". Y por eso dedicamos mucho tiempo de nuestra reunión a hablar de los encuentros que hemos disfrutado -los cinco anteriores de Educación para la Participación, pero también otros muchos- y que han ido alimentando nuestros aprendizajes personales y colectivos a lo largo del tiempo.
También nos asomamos -solo un poco- a los laberintos de la realidad y el momento presente. Laberintos de cambios continuos y crisis permanentes, de miedos y contingencias, de aparentes callejones sin salida, de dispersión y pérdida de raices, de espejismos e incertidumbres... que a veces pareciera que fueran a atraparnos.
Y nos preguntamos -pensando en nuestro próximo encuentro- por los caminos que hemos de recorrer para construir las nuevas formas de la Educación para la Participación aquí y ahora.
Como apuntando algunas respuestas a nuestros interrogantes, Ingrassia concluye la entrevista: "La dispersión no es un enemigo, sino el nuevo fondo de lo social a partir de cual debemos tomar las decisiones individuales y colectivas. El desafío no es hoy, como podía ser en los años 60, luchar contra los papeles y los lugares previamente asignados para nosotros por la maquinaria estatal, ni tampoco la toma del poder, sino más bien la autoproducción -de forma constante y a través de la creatividad- de los modos en los que queremos vivir allí donde la dispersión tiende a destituir las configuraciones que osan establecerse. En condiciones de dispersión no hay cadenas que romper, sino experiencias colectivas que componer y sostener en entornos altamente variables, de modo que, posiblemente, la cuestión pase por pensar en términos de autoorganización y de políticas igualitarias".
Esas palabras encontraban su pleno sentido en la Casa Grande del Pumarejo, una experiencia colectiva y creativa repleta de emoción, de autoorganización y construcción de nuevas relaciones y espacios para la vida.
------------------------------
Entre el 18 y 19 de febrero en París, bajo la presidencia francesa para el 2011, se realizó la reunión de ministros de Finanzas y titulares de los bancos centrales del G20, con eje en la reforma del sistema financiero internacional y la volatilidad de los precios internacionales de las comodities[1].
Allí discutieron los administradores gubernamentales del 85% de la riqueza mundial y el 66% de la población total.
El G20 discute la crisis de la economía mundial, que en la coyuntura se manifiesta con “la subida de los precios de las materias primas, el potencial sobrecalentamiento de las economías emergentes y los problemas de deuda soberana en los países avanzados”[2], para decirlo en el lenguaje del poder mundial.
Al poder le preocupa el efecto “rebeldía” producido en África con la suba de los alimentos y la emergencia de un bloque de países que pueda disputar la hegemonía capitalista, o limitarla, desde un ciclo de dos velocidades.
Por un lado, en el 2008, última alza importante en los precios internacionales de los alimentos se registraron movilizaciones y protestas en Egipto[3], las que fueron contenidas con la baja transitoria sucedida en el siguiente año, tiempo de la recesión mundial (claro que también con represión). Con el alza actual de los precios internacionales, especialmente del trigo, y el ajuste que pretendió el gobierno de Egipto, el resultado fue una gigantesca movilización que cambió el escenario político del país y la región. Ya no alcanzó la represión y muerte, habilitando un debate sobre el presente y el futuro más allá del país y la región.
Por otro lado, la recuperación económica desde el piso recesivo del 2009 se verifica durante el 2010, con claros problemas para expresarse del mismo modo en todas las regiones y países. Desde comienzo del 2010 se hizo evidente la continuidad y profundización de la crisis en Europa, evidenciando tiempos y ritmos disimiles de reactivación. Es un proceso diferente en el Norte y en el Sur. El consenso es que la mayoría de las economías avanzadas está experimentando un crecimiento modesto, con alto desempleo, mientras que las “economías emergentes” están experimentando un crecimiento más robusto y algunas de ellas “signos de recalentamiento". El director general del FMI, Dominique Strauss-Khan, presente en la reunión, ha subrayado que “una reactivación mundial a dos velocidades está ya en curso”[4], refiriéndose así al desequilibrio entre países ricos y países emergentes que se pretende corregir en esta cumbre.
El G20 alude a riesgos por "las tensiones en los mercados de deuda soberana de las economías avanzadas". En efecto, la deuda externa pública de EEUU alcanza a 3,5 billones de dólares[5], que se extiende a más de 13 billones sumando la pública y la privada, constituyéndose en el 100% del PBI estadounidense[6]. Si se añade la deuda de los países europeos y Japón nos encontramos con un cuadro de compromiso importante con riesgo de profundizar la crisis en curso.
En el cónclave de ministros hubo preocupaciones por las presiones inflacionarias asociadas al crecimiento de algunos países, por los fuertes flujos de capital en dirección de algunos “emergentes” que pueden generar "burbujas". Sin duda remite a China, a quien se presiona para que aprecie su moneda, exporte menos y se comprometa con compras al capitalismo desarrollado para ayudarlos a superar el lento crecimiento luego de la recesión del 2009. La preocupación por la inflación está asociada al crecimiento de los precios de los alimentos y el impacto entre los más pobres y su conflictividad.
Otra de las motivaciones de los organizadores apuntó a fijar una regulación financiera que proteja al sistema económico en su conjunto, para lo cual propusieron un fortalecimiento del papel del FMI como entidad rectora del sistema mundial. No alcanza con la verificación de corresponsabilidad del organismo en la crisis actual, sino que se reincide en afirmar su papel, poniendo de manifiesto el interés del poder mundial en la continuidad del proceso de liberalización de la economía.
Las propuestas tipo Tasa Tobin son tardías y apenas “parche” en la realidad de generalización especulativa vigente. Una cosa era su fundamentación al comienzo de los 70´ por su mentor (James Tobin) para “poner un grano de arena a los engranajes financieros” que anticipaban la especulación que llevará a las burbujas posteriores, sus explosiones, y la crisis actual. Otra también es el momento de re significación de la propuesta por la red ATTAC en todo el mundo a fines de los 90´, que actuó como propuesta educativa sobre lo que se podía y debía hacer. Ahora, no alcanza con un impuesto, y la necesidad apunta a desarmar la institucionalidad de la especulación asociada a paraísos fiscales y ganancias sustentadas en la superexplotación de la fuerza de trabajo y la destrucción de la naturaleza.
La continuidad de la crisis
La presidencia de la reunión, para afrontar la crisis que sufren directamente los países más desarrollados del capitalismo, pretendía definir indicadores para el crecimiento, e incidir en la reforma del sistema monetario internacional y en la regulación financiera a favor de la liberalización que demanda el capital más concentrado. Ese fue el marco para analizar la volatilidad de los precios y la propuesta para regular los derivados sobre materias primas.
El objetivo del G20 sigue siendo la crisis de la economía mundial, en una semana donde el Banco Central de Portugal anunció la recaída en recesión de ese país, y cuando el Banco Mundial ratifica el menor crecimiento de la economía mundial[7]. No hay recesión, pero si desaceleración[8]. Por ello las preocupaciones siguen concentradas en “nivelar los desequilibrios comerciales globales”, llamar la atención sobre “las elevadas deudas de los países capitalistas desarrollados”, y el “auge de los precios de los productos agrícolas”.
Lo que los países capitalistas desarrollados pretenden es salir de la crisis de desaceleración de sus economías vendiendo más y comprando menos, superar el déficit comercial y disminuir el superávit comercial de países como China, Brasil u otros emergentes. Buscan definir “indicadores económicos para medir los desequilibrios mundiales”. Pretenden que los países no acumulen reservas y que gasten la que tienen acumulada, unos 52.000 millones de dólares para el caso argentino, y más de 500.000 millones de dólares para la región latinoamericana. Ni que hablar de los 3 billones de dólares que mantiene China como reservas internacionales.
El objetivo de la reunión era nivelar los desequilibrios comerciales globales y el auge de los precios de los productos agrícolas. Desde las autoridades francesas se buscó definir “indicadores económicos para medir los desequilibrios mundiales”, impedido por reticencias de los países “emergentes”, con China a la cabeza. Se proponían cuatro criterios: dos para medir los desequilibrios internos de un país (déficit y deuda públicos de un lado, ahorro privado del otro) y dos para los desequilibrios externos (saldo de la balanza de cuenta corriente o de la balanza comercial, y reservas cambiarias y tipos de cambio reales). China rechaza subordinarse a esa estrategia, sustentado en el poder de sus exportaciones y capacidad productiva, habiéndose colocado como el segundo PBI mundial, superando a Japón y a Alemania, relegados al tercer y cuarto lugar entre los países de mayor creación de riquezas. La solución de compromiso de avanzar con indicadores de referencia sin capacidad disciplinadora da cuenta de la vulnerabilidad del sistema mundial y la incapacidad de la hegemonía mundial en el G20 para “ordenar” el capitalismo en crisis.
Argentina y Brasil, entre los mayores productores y exportadores mundiales de alimentos, se oponen a cualquier propuesta de regular los precios de las materias primas. "Lo que nosotros vamos a defender es la posición de Argentina -que también es la que lleva Brasil- respecto a que no es una buena propuesta intentar que nuestros países no cobren los precios que los mercados dan por los bienes que producimos"[9], anticipó Amado Boudou, Ministro de Economía de la Argentina. En la misma nota se lee que si Francia piensa "que hay que aumentar la oferta de alimentos, no va a ser por este camino por el cual se va a lograr". Según la misma fuente, señaló que Argentina "viene haciendo un fuerte aporte, sobre todo en África, en lo que es transferencia tecnológica y para que lleguen las técnicas de producción de alimentos a otros países".
Agreguemos, que además de los temas de agenda del G20, uno de las motivaciones de Amado Boudou en París, pasa por avanzar en las negociaciones con el Club de París, una deuda externa de la Argentina que se mantiene impaga y que puede terminar acrecentando obligaciones a cubrir en el corto plazo con el presupuesto público por 7.500 a 9.000 millones de dólares. Vale mencionar que existe un espacio nacional conformado por legisladores, personalidades y movimientos sociales que demandan considerar a esa deuda como odiosa, por haber sido contraída mayoritariamente en tiempos de la dictadura.
Está claro que la presencia argentina en el debate del G20, del mismo que la de Brasil y otros países “emergentes” están asociados a la disputa por un lugar en la división social “capitalista” del trabajo. Hay que interrogarse si ello supone solución a las demandas sociales más extendida, por trabajo y salario, y más aún por un modelo productivo y de desarrollo de carácter alternativo al hegemónico actual.
Los franceses en la presidencia del G20 son los principales impulsores de regulaciones restrictivas al precio de las materias primas y al establecimiento de estrictos indicadores económicos, al tiempo que asignan primacía al fortalecimiento del FMI como ordenador del sistema financiero mundial. China, Brasil o Argentina defienden su posición de países superavitarios del comercio mundial, con importantes reservas. Es más, contrario a esa orientación, Argentina desarrolla en la actualidad una política económica de restricción a las importaciones, exceptuando a las provenientes de Brasil y Uruguay, privilegiando las relaciones con los vecinos del Mercosur, pero intentando mantener mayores exportaciones que importaciones, más allá del necesario debate escamoteado sobre qué tipo de productos son los que determinan el comercio internacional de la Argentina, tanto importaciones como exportaciones. China se resiste a la revaluación de su moneda, el yuan, y es conocida la política brasileña de fuerte asistencia estatal en defensa de sus empresas industriales.
Pero no solo alimentos o cuestiones monetarias explican las contradicciones de estos países con los poderosos del mundo. China que ocupa un lugar estratégico en el manejo de los “minerales raros” no atiende las demandas contra su política económica. En un mensaje reciente de Fidel Castro a los intelectuales, dado en la Feria internacional del Libro de La Habana difundido el 15 de febrero del 2011 por la TV cubana y que puede verse en youtube, el Jefe de la revolución cubana destaca el vínculo estrecho entre el cambio climático y el precio de las materias primas[10].
Por su parte, Leonardo Boff nos desafía a pensar que “El futuro se juega entre quienes están comprometidos con la era tecnozoica con los riesgos que encierra y quienes, asumiendo la ecozoica, luchan para mantener los ritmos de la Tierra, producen y consumen dentro de sus límites y ponen su interés principal en perpetuarse y en el bienestar humano y de la comunidad terrestre”[11].
En una carta a la presidenta argentina se reflexiona sobre el país “devastado” y de la responsabilidad de “nuestros gobernantes desde hace décadas, desde los milicos y antes de los milicos y después de los milicos, que es lo grave.” Tanto como el hecho de “congelar nuevamente la Ley de Glaciares, para muchos de nosotros es inexplicable ese entusiasmo por la minería a cielo abierto, que es la próxima catástrofe de la Argentina.” Concluye destacando que “El territorio argentino está siendo arrasado, Señora. Lo recorro año a año; veo el deterioro. Cambia nuestra geografía, peligran las aguas, los bosques, ahora las montañas. La minería a cielo abierto es un crimen y en muchos países está prohibida. Igual que la soja transgénica.”[12]
Las transnacionales van detrás de los recursos naturales y los bienes comunes, la tierra, el agua, y cuentan con la solidaridad de sus Estados de origen para sus demandas, y por eso buscan restricciones al precio de las materias primas. La sola mención de tratamiento del tema indujo una baja en las cotizaciones de la soja, del trigo y el maíz, entre otros productos agrícolas. Ni Argentina ni Brasil están dispuestos a resignar el precio de mercado de los bienes que producen. Es un debate que coloca en el centro de la discusión la crisis alimentaria, que de un lado tiene el aumento de la producción de alimentos y del otro el mantenimiento y agravamiento del hambre de millones de personas.
La crisis alimentaria
La explicación debe encontrarse en el modo de producción actual, donde las transnacionales de la alimentación y la biogenética se encuentran al mando de un ciclo productivo global que subordina el conjunto de la producción mundial, favoreciendo cierto consumo, despoblando el campo, y condenando al hambre a millones de personas. Basta pensar en la extensión sojera en nuestro país y en los países del Mercosur para verificar la hipótesis.
Los movimientos sociales agrarios articulados en la red mundial “vía campesina”[13] demandan un nuevo modelo productivo agrícola sustentado en la agricultura familiar para que las comunidades aseguren su sustento y solo exporten el excedente.
Nuestros países están entre mantener el modelo definido por las transnacionales y las nuevas presiones del capitalismo desarrollado motorizadas desde el G20, o definir otro rumbo productivo, lo que supone otro modelo de desarrollo para otro país y para otro mundo, consigna que define sintéticamente el programa del Foro Social Mundial.
Siguiendo el razonamiento de “vía campesina”[14], la explicación de la contradicción entre el aumento de la producción agraria y el hambre, está en el control “oligopólicoque unas pocas empresas tienen del comercio agrícola mundial, de los principales productos, como: soya, maíz, arroz, trigo, leche y carnes; pues ellas imponen un precio, independientemente del costo real de producción”. A ello adicionan el impacto de la “especulación” con la compra de títulos, por ejemplo, sobre “las próximas siete cosechas de soya del mundo” y la inversión de bancos “en mercancías agrícolas, para protegerse de la crisis general”. Agregan que “La producción agrícola de agrocombustibles”, sustentados en precios del petróleo en alza, “termina empujando la tasa medía de ganancia en la agricultura”.
La combinación del monopolio de las transnacionales de la alimentación y la biogenética, con la especulación y la utilización de alimentos para la producción de energía y consumo de animales, eleva el costo de la producción remanente para consumo humano. El modelo de consumo derivado del modo de producir agricultura y ganadería en este comienzo del Siglo XXI está contribuyendo a sustentar una revolución agrícola al tiempo que incrementa la insatisfacción proteica de millones de personas en el mundo agravado el cuadro de desigualdad que hoy reconocen todos los estudios sobre el tema.
Convengamos que la institucionalidad global (OMC y otros) y las legislaciones nacionales se han ido adecuando para favorecer este modelo productivo. No puede pensarse en la extensión de la capacidad de producción y exportación de soja en Argentina[15], por ejemplo, al margen de las reformas neoliberales de los 80´ y los 90´, especialmente con la autorización para la producción transgénica en la segunda mitad de la década pasada. La pelea por las patentes en el plano internacional explica el interés de la dominación transnacional en la innovación a todo nivel. Existe una dialéctica virtuosa entre los cambios jurídicos impulsados por las políticas hegemónicas de cuño neoliberal de los 90´, aplicadas en los países del cono sur de América, con la expansión de la frontera agrícola del ciclo de la soja. Es al mismo tiempo una dialéctica viciosa que afecta otros desarrollos productivos, como los de la carne, induciendo el modelo de los feedlot (engorde intensivo), la exportación vinculada al ascenso de los precios de los mejore cortes, con los consiguientes encarecimientos de los precios y restricciones al consumo de carne de sectores de menores recursos.
La consecuencia de este proceso según Bruneto y Stedile es que “En las últimas dos décadas con el proceso de internacionalización del capital y de las empresas capitalistas, los precios de los alimentos se internacionalizaron. Esto determina que los parámetros de producción y de los precios no son más el costo real de producción de alimentos en cada país, sino que se establece un precio medio mundial, controlado por las empresas, que excluye completamente otras formas de producción, locales, campesinas, etc.” Concluyen señalando que “la lucha por la soberanía alimentaria que los movimientos de la Vía Campesina en todo el mundo adoptaron como prioridad es más que correcta, es necesaria y urgente”[16].
Necesidad de cambios estructurales
El problema es que no puede escindirse la crisis contemporánea de la integralidad de funcionamiento del sistema capitalista, y que las medidas que discute o anuncia el poder mundial, expresado por el G20 son funcionales a mantener y desarrollar el capitalismo en esta época.
El capitalismo empuja la liberalización y el crecimiento económico a costa de la sociedad, especialmente de sus trabajadores, y por eso se mantiene elevado el desempleo. No es efecto no querido, sino consecuencia directa de la forma que asume la explotación en nuestro tiempo. Ello supone la disminución absoluta y relativa del ingreso de los trabajadores promoviendo una mayor desigualdad. Algo que se pone de manifiesto con el avance del consumo suntuario favorecido por una gigantesca intervención de los Estados nacionales para promover el salvataje de empresas en crisis entre 2008 y 2010. Pero no solo a costa de la sociedad, sino también de la naturaleza, expresado entre otras cuestiones en el efecto invernadero por la emanación recurrente de gases tóxicos derivados del modo concreto de producción.
El fracaso del G20, no solo en este encuentro de París, sino en todas sus cumbres anteriores es reflejo de la imposibilidad de resolver la crisis alimentaria, energética, ambiental, financiera y económica, sin resolver integralmente la cuestión, lo que impone una crítica profunda al orden capitalista y a la necesidad de pensar en otro orden social para satisfacer las necesidades de la población mundial.
[1] “Bienvenidos a la presidencia francesa del G20” Consultado el 19 de febrero de 2011 en: http://www.g20.org/index.aspx
[2]“El G20 ve el precio de materias primas y la deuda como lo mayores riesgos”. Miércoles, 16 de Febrero de 2011. Consultado el 19 de febrero de 2011 en Latindadd, Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos: http://www.latindadd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1371:el-g20-ve-el-precio-de-materias-primas-y-la-deuda-como-lo-mayores-riesgos&catid=38:noticias&Itemid=114
[3] Héctor Huergo. “La nueva arremetida de los precios”, Clarín, suplemento rural del sábado 19 de febrero de 2011, página 3. El autor sostiene que “Hay un denominador común en la crisis política que agita a los países del norte de África y Medio Oriente. Es el alto precio de los alimentos, en especial del trigo. Ya había habido agitación social en Egipto en el 2008, cuando se dispararon los precios de los granos.”
[4] “Primera reunión del G20 en París bajo presidencia francesa”. En rfi, publicado el viernes 18 de febrero de 2011 y consultado el 19 de febrero de 2011, en: http://www.espanol.rfi.fr/economia/20110218-primera-reunion-del-g20-en-paris-bajo-presidencia-francesa
[5] Eric Toussaint. “Crisis Global. Del Norte al Sur del planeta: la deuda en todos sus estados”. Versión provista por el autor de la conferencia dictada en Ecuador, en la sede del Banco Central, el 27 de enero del 2011.
[6] http://www.bea.gov/
[7] “El Banco Mundial prevé una desaceleración del PIB mundial en 2011.Alerta de la amenaza para el crecimiento de los problemas del sector financiero en algunos países de ingreso alto”. En Finanzas.com del 13 de enero del 2011, consultado el 19 de febrero del 2011 en: http://www.finanzas.com/noticias/economia/2011-01-13/411362_banco-mundial-preve-desaceleracion-mundial.html
[8] Ib. La previsión para el 2011 es 3,3% del PBI mundial contra un 3,9% del 2010. “…el organismo estima un mayor crecimiento de los países en desarrollo -al 7% en 2010, 6% en 2011 y 6,1% en 2012-, superando así a los países de ingreso alto, que se proyecta llegarán a niveles del 2,8% en 2010, 2,4% en 2011 y 2,7% en 2012. Así, el Banco Mundial considera que la economía mundial se desplaza desde una fase de repunte posterior a la crisis hacia un crecimiento lento…”
[9]Argentina se opondrá en el G-20 a regular los precios de las materias primas. Diario Clarín, Suplemento económico IEco del 17 de febrero de 2011, consultado el 19 de febrero de 2011 en: http://www.ieco.clarin.com/economia/Argentina-G-20-regular-precios-materias_0_214500016.html
[11] Leonardo Boff. El difícil paso del tecnozoico al ecozoico. Difundido por el Servicio Informativo "Alai-amlatina" el 18 de febrero del 2011. Tecnozoico alude a un tiempo de utilización de la ciencia y la técnica para explotar recursos naturales en beneficio de unos pocos y ecozoico, relativo a mantener la vitalidad y equilibrio de la tierra.
[12] Mempo Giardinelli. Sobre mentiras y naturaleza. Carta abierta a la presidenta. En Página 12, del 15 de febrero de 2011, consultado el 20 de febrero de 2011 en: http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-162379-2011-02-15.html
[14] Egidio Bruneto y Joao Pedro Stedile. Militantes del MST y de la Vía Campesina. Las causas del aumento de precios y de la crisis alimentaria en el mundo (Traducción Minga Informativa de Movimientos Sociales). En: http://www.movimientos.org/show_text.php3?key=18963
[15] Para 1993 la extensión sembrada de soja para las principales provincias productoras era de 5.300.000 has, ascendiendo a 10.200.000 has en 2001. Para el conjunto del país era de 14.500.000 en 2003-04 y 16.600 en 2007-08. Fuente INDEC, consultado el 19 de febrero de 2011, en: http://www.indec.mecon.ar/ Se estima un total de 20 millones de has para la cosecha actual.
Publicado por Julio C. Gambina
------------------------------------------------
Soñar en el encierro
Reflexiones sobre el trabajo de los Acompañantes Juveniles en el IRAR
Toda práctica devela, y algunas parecieran mostrar nuevos mundos. También, una práctica, sobre todo institucional y sistemática, es una tentación a la rutina y por ende al peligro de su muerte. Esta posibilidad y este desafío afrontamos desde que comenzamos a trabajar en la cárcel de menores por la que transitan -y a veces se quedan meses y meses- jóvenes en conflicto con la ley penal. El IRAR es inaugurado en 1999 en un acto de eufemismo lingüístico como “Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario”. Desde entonces, viene sufriendo los avatares de gestiones y gobiernos, con el consiguiente vaivén de políticas y gentes. Nosotros como acompañantes juveniles, ingresamos en el marco de un proyecto de “cierre progresivo” del lugar. La idea fue que halla personas, diferenciadas del Servicio Penitenciario, que convivan con los jóvenes y que acompañen su tránsito por la institución. Personas con recorridos vinculados a lo artístico, lo pedagógico, las ciencias sociales, lo educativo, etc. que apenas entramos, comenzamos a vincularnos con los pibes que allí estaban. Poco a poco en ese encuentro, nos fuimos encontrando entre nosotros, como colectivo. El trabajo que venimos haciendo desde hace un año y medio nos anima a compartir algunas reflexiones.
Los pibes
En primer lugar –y en perjuicio de la demagogia que aparenta esto- ubicamos a los pibes, como el eje principal de cada paso que damos. Por el IRAR pasan jóvenes de entre 16 y 18 años llevados por la policía, cumpliendo una orden judicial. Así, casi siempre vienen golpeados y algunas veces, con serias marcas de tortura. Estos chicos traen a cuestas varios ingresos a las comisarías del barrio, las cuales conocen con bastante detalle, como parte cotidiana de sus vidas. Hemos escuchado en diferentes oportunidades comentarios sobre tal o cual policía conocido por golpear sin piedad a los presos; o de tal comisaría y sus formas de castigo. La relación con la policía es fuerte y se extiende a la lógica tumbera, que se constituye justamente en ese odio ¿? mutuo. Por otro lado, o por el mismo, sus relatos son de expulsión de todo sistema educativo, y conectados al flujo de un consumo periférico y marginal, sobre todo de drogas. Sobre estos jóvenes recae toda una narrativa que los demoniza y los ubica en un lugar que oculta su existencia mas amplia, bajo la fachada del delito. El informe policial, la noticia en el periódico, el informativo del mediodía y los expedientes del juzgado, son eslabones de una cadena de enunciados que los identifica. Así esta identidad, asignada desde el poder, resurge entre los mismos pibes: eh chorito!, se gritan cuando se saludan. El Mercado, monstruo de mil cabezas, hará su parte, configurando un circuito cuyos trofeos oscilan levemente entre balas y un par de zapatillas de marca (altas llantas), en los pies de un muerto.
Ahora, sí, quién mas, quién menos, todos son pobres.
La institución
No es fácil lidiar con una institución que carga con una serie de fantasmas y malas reputaciones. En principio, porque este espacio es ilegal en términos de la legislación internacional sobre infancia; también, porque los vaivenes en las políticas mediante las cuales se lo administra, produjeron una sedimentación en su historia, haciendo dificultoso todo cambio. Aún así, hay una voluntad que se acrecienta cuando se abren espacios para poder darle vida a un ámbito de muerte. Tampoco es fácil para quienes allí trabajan construir una mirada diferente de los jóvenes cuando la problemática de la delincuencia es reducida desde múltiples lugares a una problemática de inseguridad. Los “pibes choros” tomados como una vedette mediática, hacen que ésta institución aparezca frecuentemente nombrada en la sección policial de nuestros diarios y medios. De la misma manera que se reduce la complejidad en la máquina mediática, la institución Estado se presenta en la vida de las personas reduciéndolo todo. A estos chicos pobres, con serios problemas con las drogas, con familias desarticuladas y crecidos en un tejido social fragmentado y signado por la violencia, el Estado les ofrece a la policía. Un auto que patrulla los pasillos de las precarias viviendas en busca de alguien que atentó contra la propiedad privada. “Y yo qué ¿manejo el comando?”, grita Fede cuando desde hace rato nadie le pasa la pelota en el picado de fútbol que armamos. “El que maneja el comando” es una institución para ese pibe, es una referencia. El Estado no tuvo otra creación para ocuparse de estos pibes que lugares como el IRAR.
Las personas que allí trabajamos tenemos que ver cómo le hacemos para que esto no sea lo que es y que pueda ser otra cosa. Que allí se puedan, en todo caso, abrir otras posibilidades, donde el Estado propuso para una sociedad que se desintegra, una política de desintegración de los sujetos. Por eso creemos que el IRAR debe ser cerrado y debe mutar definitivamente a otra cosa, a otras políticas que puedan cortar ese espiral ascendente de violencia y de estigmatización de los cuerpos. Es en ese sentido, que nuestro rol tiene una carga de responsabilidad que asumimos, pues a la vez que denuncia debe tratar de proponer, mediante situaciones concretas, formas diferentes de abordaje de la problemática. Y esta es una discusión que toda la sociedad debe darse de manera urgente. Por ética y por política no se puede esperar que el cambio de enfoque suceda mágicamente, por eso estamos dando batalla a la resignación de lo que hay, para explorar nuevas formas.
La presencia
Poder estar junto a los jóvenes en su cotidianeidad, en esta inhumana situación de encierro, posibilita atravesar esa imagen proyectada sobre ellos y aportar a sus vidas desde la perspectiva de la presencia. Estar ya provoca un contagio mutuo, una afectación. Por esto es que surge la necesidad de ir mirando cómo y desde dónde se va a ese encuentro, y poder ir registrando lo que de él emerge. Moverse, correrse, en primera instancia de estos lugares de identificación tan repetitivos y reproductores de una realidad de muerte. Incluso, porque sobre nosotros también se proyectó una imagen. Un lugar reproductor, el de un Otro que esporádicamente lo puede atender y escuchar, y a partir del cual, los jóvenes ponen en juego ciertos chamuyos, según consideren útil para el logro de tal o cual fin.
Al inicio, hubo situaciones en las que al acercarnos a los jóvenes, ponían en marcha toda una parafernalia de palabras y frases que mezclaban lo religioso, lo judicial, la psicología y las políticas públicas, y demás áreas que en general “intervienen” sobre ellos. Y esto se da justamente porque son sujetos, porque han ido construyendo lecturas de estos espacios, que les han permitido descreer, pero también aprovechar esporádicas presencias.
Por eso y poco a poco, en el trato cotidiano sostenido, jugando a la pelota, a las cartas, compartiendo actividades o simplemente momentos, los jóvenes fueron bajando esa barrera permitiendo que se dé un vínculo mas fraterno y frontal. Así las primeras acciones tuvieron que ver con aquello mas humano: comer juntos, jugar, charlar, compartir. Luego vendrían otros proyectos: el taller literario, la revista, talleres de teatro, visitas de diversas personas con algo para compartir. La primera condición para esto, aunque parezca perogrullesco, fue eso: humanizar el vínculo. Luego sí tuvimos que pensar en esto del diálogo de diferentes en relación de igualdad. Porque comprobamos que confundirse con ellos, mimetizarse o hacerse el compinche, puede ser tan perjudicial para ellos como para aquel que en ese lugar se ubique. Si bien, lo primero que mejoró la situación fue acercarnos como personas -tratando de poner en un segundo plano todos aquellos fantasmas que pululan sobre los jóvenes- también tuvimos que ir construyendo una distancia posibilitadora, desde la perspectiva del adulto. Es decir, a la vez que somos iguales en tanto sujetos; nosotros, como adultos, somos responsables de un laburo; ellos, jóvenes con dificultades para reconocerse a sí mismos y por lo tanto para reconocer a otros. Por eso tuvimos que armar un vínculo de respeto y responsabilidad en ese encuentro. Reconocimiento mutuo que requiere un arduo trabajo. Pues para que pueda darse esa otra situación desde un vínculo mas o menos ordenado, hay que aguantar y tener mucha paciencia.
Borrando límites, lo transdisciplinar
Quién tenga la solución a situaciones tan complejas y complicadas miente. Ninguna persona puede, por mas que sepa mucho, abordar situaciones desde una sola concepción del mundo y del tema. Por eso esta cuestión de poder aportar desde diversas miradas a la práctica concreta, es lo que mas resultado nos va dando. Corrernos de los lugares de especialistas y poder juntos generar prácticas y reflexiones, con una riqueza de tamices en las lecturas y miradas que puedan asumirse desde campos diferentes y desde experiencias variadas.
En nuestro breve recorrido vemos que es mucho mas potente esa facultad de construir acciones y pensamiento desde la incertidumbre, que desde las certezas acabadas en los límites disciplinares. Hacer un mestizaje de saberes en torno a la práctica concreta, ir formulando constante y colectivamente formas de abordaje de las situaciones, sin necesidad de ver desde qué campo viene tal o cual aporte.
No se trata sólo de correr el velo de una identidad mas o menos demoníaca, para empezar a reconocer las singularidades de cada joven, sino también correr los velos de las identidades de cada uno de nosotros, para poder abrirse y escuchar, y poder habitar juntos esta compleja trama.
Una práctica que existe para no existir
Cuando iniciamos el trabajo como acompañantes nos preguntamos ¿Qué hacer en el día a día con estos jóvenes en situación de encierro? ¿Qué formas le damos a este diario compartir? ¿Cómo instauramos un vínculo humano en una situación que es degradante de la condición humana?
Aún reconociendo que hemos avanzado mucho, seguimos haciéndonos las mismas preguntas. Manteniéndonos en ese movimiento lleno de incertezas fuimos avanzando. Muchas de las cosas que soñábamos o veíamos como imposibles cuando empezamos, las fuimos concretando. Por eso nos resulta vital poder seguir soñando en correr los límites de lo posible y llegar al punto en que no tengamos que existir, pues no existirán ya las instituciones de encierro. Por eso renovamos todos los días la apuesta. Así como a los pibes con esas cargas tremendas que llevan, nunca pudieron ocultarles del todo esa vida que puja por desarrollarse, por expresarse; nosotros tratamos de mantenernos en movimiento en ese lugar inmóvil. Estar atentos para mejor acompañar el tránsito de los pibes desde la presencia, como un proceso de experimentación de sí mismos, como un proceso que pueda ser de aprendizaje. Pararnos en un lugar de referencia que posibilite la emergencia de esa voz y ese cuerpo oculto y signado por el sistema judicial, mediático, capitalista. Andar el andar juntos e ir viendo por dónde le escapamos a la resignación y a la desesperanza de ese proyecto de muerte. Estar, pues la presencia genera el encuentro, y es en ese entre donde surgen diversas actividades que buscan romper los muros o agrietarlos.
Por todo esto pensar nuestra práctica como una práctica colectiva nos resulta urgente e imprescindible. Ir probando, ir andando un camino en el hacer cotidiano y evitar que nos coma el trajín de la institución. Nosotros somos quienes queremos conflictuar esto que llamamos cultura tumbera. Y la queremos cambiar porque la consideramos suicida. Decimos que es urgente abrir espacios para que puedan aparecer otras cosas, otros modos mas del lado de la vida, de la creación, que de la reproducción. “Qué lindo jugar al fútbol” me dice Adolfo, “yo nunca jugué al fútbol; “Nunca jugaste al fútbol?” pregunto sorprendido; “no, porque cuando los pibes del barrio jugaban, yo me enganchaba a jalar abajo del árbol de la canchita”. No hay mucho para agregar a esto, sí darle para adelante sabiendo que sólo hay esperanza si hay lucha.
Jorge de la Fuente
Colectivo de Acompañantes Juveniles del IRAR
delirar@gmail.com
------------------------------------------------
------------------------------------------------
GLOBALIZACIÓN DE RESISTENCIA Y LUCHAS
"El otro Davos 2011: Por otro mundo. Por otro sistema social"
Por Sebastian Citro y Claudia Montoya*, desde Davos - "Otro mundo es posible, hay formas de organizarse, experiencias concretas. Una gran parte de la izquierda está a punto de colocarse en una encrucijada". Con las palabras de Charles-André Udry dió comienzo el Foro alternativo “El Otro Davos”, que se desarrolló en Basilea, Suiza, el 21, 22 y 23 de enero, en contraposición al Foro Económico Mundial que una vez por año, desde 1971, reúne en Suiza a las principales figuras del capitalismo mundial, para coordinar sus estrategias globales.
En la apertura, el economista suizo señaló algunas características de la coyuntura mundial que enmarcan el encuentro alternativo. "La desigualdad estructural entre los que más tienen y los que no, es más visible que nunca y el capital va a intentar desviar la mirada. Los obreros son objeto de las decisiones del capitalismo y se convierten en espectadores", fueron parte de las palabras que se escucharon en el auditorio de la Universidad de Basilea, donde distintos expositores analizaron las experiencias de lucha y su dinámica.
Entre ellos Willi Hajek, de Alemania, animador del LabourNet Germany, habló sobre las luchas en los ferrocarriles, la precarización en Alemania y los procesos de resistencia. Alain Bihr, de la Universidad de Besançon en Francia y periodista del periódico mensual “contre-courant”, se refirió con aportes polémicos y muy interesantes al proceso de lucha por las pensiones. "Debo hablar desde la derrota", expresó en el comienzo de su análisis; para referirse a las diferencias existentes en relación al 2006, cuando las protagonistas fueron las luchas estudiantiles. También señaló las debilidades del movimiento en cuanto a que solo afectó a una minoría de los asalariados, no logrando llegar a los estudiantes precarizados, por ejemplo. Por otro lado apuntó a la precariedad en los elementos de organización al momento de sostener la movilización. "Aunque hoy se está en una lucha defensiva frente a la intransigencia del gobierno y del capitalismo, se puede doblegar esta
situación", expresó.
También se pudo escuchar a la inspectora de trabajo y coordinadora de actividades sindicales independientes de Egipto, Fatma Ramadan, dejando un claro mensaje respecto a que no hay organizaciones que representen y dirijan la lucha en este país norafricano. “El problema que tenemos delante es cómo edificar un puente para que el movimiento obrero consiga alcanzar una dimensión política, ser un movimiento para la democratización política y la lucha reivindicativa”, afirmó.
Sotiris Martalis, miembro del Consejo General del sindicato de la Función Pública (ADEDY)de Grecia, planteó la importancia de que la lucha no se detenga, relatando que su país los sindicatos aún hoy no han conseguido plantear una forma de lucha permanente.
Gilbert Achar, conocedor de la historia del Magreb y los países árabes, habló de la situación de rebelión en Túnez, una batalla heroica que libera el pueblo de ese país para salir de la marginalidad, la miseria y la exclusión a la que los pretendió acostumbrar el régimen dictatorial de Ben Alí. Una revuelta popular que puede convertirse en referencia del camino a seguir por todos los países que lo rodean. Un profundo sentimiento de solidaridad internacional con este pueblo hermano que dice ¡basta! atravesó el Foro.
Desde Argentina, Angélica Noemí Lagunas, miembro de la Asociación de los Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Neuquén (ATEN), planteó que siempre son los trabajadores/as los que pagan las crisis, en este caso con epicentro hoy en Europa, pero que a pesar de ello estamos ante un resurgimiento de las luchas.
Por último, en la inauguración del Foro, se pudo escuchar a Valerio Arcary, profesor del Centro Federal de Educación Tecnológica y del Instituto Federal de San Pablo, Brasil y responsable de Conlutas. El referente expresó su visión desfavorable sobre el gobierno de Lula, "cuyas políticas no significaron ninguna mejora para la clase trabajadora", y el cambio en el modelo sindical en el movimiento obrero de Brasil entre los 80 y los 90, "en el cual Lula sólo fortaleció un proceso de burocratización". Aún así, señaló que son valiosos los procesos que se dan desde el sindicalismo democrático, con participación de los trabajadores/as. “Hoy estamos en el principio de una recomposición del internacionalismo”, expresó.
Estas intervenciones tuvieron en común el planteo respecto a que el sistema capitalista en crisis ha sumido en una conmoción mortífera a la ecósfera, mientras se perpetúan las guerras y las políticas "de austeridad" contra los derechos sociales y democráticos de los trabajadores, los jóvenes en formación y los jubilados y jubiladas.
Los temas abordados en los talleres los días 22 y 23 tuvieron por marco las siguientes consideraciones:
- Contexto de crisis del capitalismo mundial y desarrollo de algunos países emergentes (China, Brasil, India), diferentes, pero con características de explotación brutal. El proletariado -el conjunto de quienes están desposeídos de todo dominio sobre los medios de producción-constituye una fuerza potencial cuantitativamente enorme.
- La tendencia del sindicalismo en numerosos países del Centro, pero no sólo en ellos, es a la emergencia de lo que se podría calificar de "neocorporativismo".
- La represión selectiva contra los militantes sindicales de base y la criminalización (o intento de criminalización) de los "movimientos sociales", con el consentimiento (explícito o implícito) de ciertos aparatos sindicales y, más de una vez, de los gobiernos progresistas.
- La parlamentarización de las organizaciones políticas de "izquierda", de las que la socialdemocracia es su punta de avanzada.
- Toda lucha de resistencia entra en conexión con los elementos de crisis de la sociedad y del asalariado que está en recomposición, una vez más en la historia. El movimiento de las y los trabajadores puede expresar su vigor, como se ha visto en Francia, pero se enfrenta a numerosos límites, como se comprueba en Grecia, España, Irlanda, Gran Bretaña... y también en Francia.
- El ataque contra el salario exige respuestas que implican la recomposición de un frente social que reúna a los dos extremos de la cadena del movimiento de la población asalariada. Es decir, tanto los sectores en formación (sectores de la juventud, estudiantes) como los segmentos más precarizados (desde emigrantes a precarios en la subcontratación), así como el grueso de las y los trabajadores del sector público (cada vez más amenazado por las privatizaciones) y del sector privado.
Estas fueron algunas de las consideraciones generales de los talleres, en particular del taller sobre los límites del “sindicalismo tradicional”.
Entre los oradores, Ricardo Antunes planteó como desafío la necesidad de comprender la morfología de la clase trabajadora, para evitar que el sindicalismo se vuelva corporativo, e interpelarla con ejes no sólo desde el trabajo sino también con otros como la lucha por la recuperación de los Recursos Naturales (o Bienes Comunes, como decimos nosotros). El intelectual brasileño señaló que la viga que divide al sindicato entre la lucha social y política se saldará si es una lucha que emerge desde las luchas cotidianas, es necesario un sindicalismo de clase, de base y horizontalizado en extremo.
Es importante rescatar la riqueza de los debates de todos los talleres, como lo fue el de los trabajos feminizados ante la crisis, que contó con la participación de varias compañeras trabajadoras de Italia, Francia, Argentina y Brasil.
Claudia Nogeira analizó que existen profundas diferencias para enfrentar esta realidad de precarización -con un impacto mayor, en general, en el caso de las mujeres- entre algunos sindicatos y otras organizaciones sociales. Mientras algunos, como el Movimiento Sem Terra, parten desde una concepción clasista y feminista, en búsqueda de superar la sociedad patriarcal y capitalista, para las Centrales sindicales asimiladas por el poder burgués, como la CUT, la cuestión es sólo de género y no relacionada a la lucha de clases.
Desde el Frente Popular Darío Santillán incorporamos al debate general la necesidad de analizar la crisis internacional no sólo desde una dimensión económica, sino también ambiental y civilizatoria. Análisis que pone por delante la tarea de confluir en las luchas emancipatorias todos los sectores del campo popular que, desde diversos ejes de intervención, enfrentan al capitalismo: los trabajadores/as formales, los trabajadores/as desocupados, los ambientalistas, los feminismos, los precarizados, los estudiantes, los campesinos/as, los pueblos originarios.
En general, "el otro Davos" fue un encuentro importante que dejó debates abiertos y desafíos en la construcción de un movimiento internacionalista que exprese no sólo en su composición sino en su capacidad de organización y lucha a todos y todas lxs trabajadorxs asalariadxs, terciarizaxs, jóvenes en trabajos temporales, trabajadorxs en cooperativas, autogestionados, trabajadorxs migrantes, desalojados, contaminados, trabajadorxs precarizados en general; y la necesidad de atacar al capitalismo con la demanda constante de redistribución de las riquezas, de terminar con el saqueo de nuestros territorios y nuestros cuerpos. Lo lograremos en la medida en que lo ataquemos en todos los frentes y trincheras de lucha.
Como fue planteado en el llamamiento de este Otro Davos, sobre la base de las experiencias actuales de respuestas, incluso limitadas, se afirmó y se afirma la urgencia histórica de intercambios internacionales a fin de elaborar y/o completar las componentes de una contraofensiva global.
Una contraofensiva colectiva, que integre las realidades profundas y los cambios que se viven en muchos países.
* Integrantes del Frente Popular Darío Santillán
Agregá tus comentarios a este artículo: http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2011/02/02/p6291
------------------------------------------------
Naomi Klein y una autocrítica: “¿A favor de qué estamos?”
Categoría: Notas LaVaca.org
La intelectual y militante canadiense, autora de No Logo, planteó en 2003 que los movimientos sociales no pueden ser básicamente “anti”. ¿Qué construir, con autonomía, después del “que se vayan todos”? La cooptación, la parálisis, y la diferencia entre ser crítico y ser productivo, para evitar convertirse en una isla.
La autora de No Logo advirtió que “corremos el riesgo de convertirnos en islas” al cuestionar que el movimiento autónomo sea básicamente ‘anti’, sin formulación de propuestas, actitud que lleva a la parálisis. Planteó que no debe abandonarse el debate sobre el poder, y que tiene que haber una manera de construir la autonomía sin aislarse del mundo. Propuso, además, encontrar la conexión entre un proyecto alternativo y la transformación política, con el coraje suficiente para afrontar las críticas que acusarán a tal actitud de reformismo.
Uno de los espacios más productivos e interesantes del Foro ha sido el de Intergalactika. Ubicado detrás del campamento juvenil concentró las actividades de varios colectivos que representan lo mejor del movimiento autónomo. Fue justamente esa palabra la que convocó a un debate, el único del que participó Naomi Klein, la escritora canadiense autora de No logo.
Ubiquémonos primero, para entender qué significa la presencia de Naomi en esta charla. En principio, Intergalactika ocupó una carpa amplia y mal iluminada, al costado del río que bordea el campamento. Esto significa que el primer día de lluvia todo quedó convertido en un barrial. Sobrepuestos al mal tiempo, tuvieron que enfrentar después la poca información que sobre estos espacios brinda el Foro. Colocaron carteles en todo el campamento, pero no pudieron llegar a difundirlos en la convocante sede de la PUC, eje central del foro. Por último, no contaban con traducción, lo cual resolvieron repartiendo en sitios estratégicos voluntarios dispuestos a colaborar para que nadie se perdiera la charla.
Las dificultades no hicieron mella entre quienes se sintieron atraídos por la cantidad y variedad de propuestas que ofrecieron. La proyección de los videos de Indymedia Argentina, sobre la lona de la carpa, convocaron en plena noche a más de 300 personas que siguieron las alternativas de la lucha piquetera. Sentada en el pasto, Naomi Klein fue una de ellas.
Tal como había anticipado, esa sería su única declaración pública en el marco del Foro “y será mala”, aclaró con pudor ya el jueves pasado, “porque estoy acostumbrada a escribir, no a hablar en público.”
No es casual, entonces, la presencia de Noami en ese espacio. Ni que hasta allí haya llevado -aunque nadie lo reconociera- a Michael Hart, el autor -junto a Tony Negri- del libro que actualizó el vocabulario del movimiento: Imperio. (Las autoridades del Foro no invitaron a Hart a participar de ninguna actividad, y solo estuvo dos días).
Doscientas personas sentadas en círculo compartieron las reflexiones de la escritora, traducidas entre tres personas que aportaban precisiones para lograr que fueran exactas, lo cual obligaba a Naomi a detenerse cada vez. El resultado fue un monólogo con frases-concepto, y pensamientos condensados, más que desarrollados. Así y todo, lo que sigue de la exposición de Naomi Klein debe tomarse como lo que es: apenas un testimonio.
“Creo y siento una energía creciente del movimiento autónomo. Es una energía que se genera como respuesta a la estática. Es reactiva: anti estática”.
“Muchos vienen al Foro a escuchar a personas que reconocen como los que más saben, como sabios, pero muchos de ellos no saben más que los que están sentados escuchándolos. En algún punto se reproducen aquí prácticas jerárquicas que están lejos del verdadero espíritu del movimiento.”
“Estoy viviendo en estos días y por unos meses en Buenos Aires, haciendo un documental sobre la democracia y la acción directa, mirando a la Argentina después del 19 y 20, en un intento de ver cómo evoluciona el movimiento autónomo.”
“Una pregunta que me surge observando este proceso es la siguiente: si no estamos con el capitalismo, ¿que alternativa nos queda, es decir, a favor de qué estamos?”
“La idea del ‘que se vayan todos’ expresa el rechazo por la democracia participativa, la democracia de representantes. Hay en ese sentido muchos movimientos que en la Argentina expresan ese sentimiento y ese deseo muy poderoso.”
“También por eso quedan allí en claro los desafíos que tenemos ahora en el movimiento, y que pueden visualizarse también en este foro. La pregunta actual del movimiento global es cuál es la alternativa. Es la misma pregunta que está presente en Buenos Aires y que quedó planteada en el momento después de gritar que se vayan todos.”
“No hay una respuesta. Sin embargo, en este momento hay quienes piensan que la respuesta es que de ese vacío o parálisis que deja el ‘que se vayan todos’ va a salvarlos un Chávez o un Lula.”
“He podido ver en Buenos Aires cómo los partidos políticos están creciendo. Los jóvenes son cooptados por los partidos políticos y esa política de cooptación podemos verla aquí mismo, en el Foro. Eso es posible porque no hemos encontrado una buena respuesta a ese después.”
“La autonomía y la democracia directa no son propuestas suficientes, no les alcanza. Y por eso les resulta más seductor entrar allí, donde los partidos tienen todo resuelto.”
“Tenemos que comenzar por reconocer que la bronca y el enojo, el grito, el ‘anti’ lleva a una parálisis. Tenemos que reconocer que la cooptación es hoy una realidad, está sucediendo y que esa cooptación tiene que ver con la incapacidad actual del movimiento de ofrecer una alternativa.”
“Este es un momento crucial para el movimiento porque estamos viendo crecer a un tipo de estructura diferente, podemos ver a los Lulas y los Chávez. Pero no podemos ver qué nos pasa a nosotros. Y eso solo puede lograrse con una profunda autocrítica y autoanálisis. Tenemos que pensar qué tipo de movimiento queremos. Y, en mi opinión, esto se logra pasando más allá de la crítica. Formulando una propuesta.”
“La pregunta es: ¿queremos algo más que la crítica? Una de las características fundamentales del movimiento ha sido hasta ahora esa: ser anti. Pero creo que ha llegado el momento de formular las afirmaciones, de ser productivo, aún a riesgo de ser criticados, porque corremos el riesgo de convertirnos en islas.”
“Quiero recordar con ustedes algo que pasó con el movimiento pacifista de los 60. En esos momentos, la juventud se separó de la gente y algunos incluso se aislaron, construyendo comunidades utópicas. Algunas de esas comunidades pude verlas en Canadá, a donde emigraron para evitar ir a la guerra. Construyeron campos orgánicos, escuelas comunitarias, energía solar. Construyeron una vida, lejos del mundo. Y así, abandonaron a la gente.”
“Tiene que haber una manera de construir la autonomía sin aislarse del mundo. Tenemos que encontrar la conexión entre un proyecto alternativo y la transformación política del mundo. No de nuestro mundo, sino el de todos. Debemos ser capaces no solo de transformarnos, sino de transformar a todos. Pero tenemos miedo de dar ese paso y trasladar estas acciones políticas que realizamos a pequeña escala para llevarlas a gran escala.”
“Si convertimos estas experiencias en islas, abandonando el debate sobre el poder, no tenemos entonces el derecho a quejarnos porque esos espacios son ocupados por burócratas partidarios.”
“Hay que tener el coraje para afrontar las críticas, para crear una alternativa e incluso para escuchar que nos llamen reformistas. Hay que tener el coraje de pegar ese salto que nos una con la gente, con el mundo y con nuestra época.”
La autora de No Logo advirtió que “corremos el riesgo de convertirnos en islas” al cuestionar que el movimiento autónomo sea básicamente ‘anti’, sin formulación de propuestas, actitud que lleva a la parálisis. Planteó que no debe abandonarse el debate sobre el poder, y que tiene que haber una manera de construir la autonomía sin aislarse del mundo. Propuso, además, encontrar la conexión entre un proyecto alternativo y la transformación política, con el coraje suficiente para afrontar las críticas que acusarán a tal actitud de reformismo.
Uno de los espacios más productivos e interesantes del Foro ha sido el de Intergalactika. Ubicado detrás del campamento juvenil concentró las actividades de varios colectivos que representan lo mejor del movimiento autónomo. Fue justamente esa palabra la que convocó a un debate, el único del que participó Naomi Klein, la escritora canadiense autora de No logo.
Ubiquémonos primero, para entender qué significa la presencia de Naomi en esta charla. En principio, Intergalactika ocupó una carpa amplia y mal iluminada, al costado del río que bordea el campamento. Esto significa que el primer día de lluvia todo quedó convertido en un barrial. Sobrepuestos al mal tiempo, tuvieron que enfrentar después la poca información que sobre estos espacios brinda el Foro. Colocaron carteles en todo el campamento, pero no pudieron llegar a difundirlos en la convocante sede de la PUC, eje central del foro. Por último, no contaban con traducción, lo cual resolvieron repartiendo en sitios estratégicos voluntarios dispuestos a colaborar para que nadie se perdiera la charla.
Las dificultades no hicieron mella entre quienes se sintieron atraídos por la cantidad y variedad de propuestas que ofrecieron. La proyección de los videos de Indymedia Argentina, sobre la lona de la carpa, convocaron en plena noche a más de 300 personas que siguieron las alternativas de la lucha piquetera. Sentada en el pasto, Naomi Klein fue una de ellas.
Tal como había anticipado, esa sería su única declaración pública en el marco del Foro “y será mala”, aclaró con pudor ya el jueves pasado, “porque estoy acostumbrada a escribir, no a hablar en público.”
No es casual, entonces, la presencia de Noami en ese espacio. Ni que hasta allí haya llevado -aunque nadie lo reconociera- a Michael Hart, el autor -junto a Tony Negri- del libro que actualizó el vocabulario del movimiento: Imperio. (Las autoridades del Foro no invitaron a Hart a participar de ninguna actividad, y solo estuvo dos días).
Doscientas personas sentadas en círculo compartieron las reflexiones de la escritora, traducidas entre tres personas que aportaban precisiones para lograr que fueran exactas, lo cual obligaba a Naomi a detenerse cada vez. El resultado fue un monólogo con frases-concepto, y pensamientos condensados, más que desarrollados. Así y todo, lo que sigue de la exposición de Naomi Klein debe tomarse como lo que es: apenas un testimonio.
“Creo y siento una energía creciente del movimiento autónomo. Es una energía que se genera como respuesta a la estática. Es reactiva: anti estática”.
“Muchos vienen al Foro a escuchar a personas que reconocen como los que más saben, como sabios, pero muchos de ellos no saben más que los que están sentados escuchándolos. En algún punto se reproducen aquí prácticas jerárquicas que están lejos del verdadero espíritu del movimiento.”
“Estoy viviendo en estos días y por unos meses en Buenos Aires, haciendo un documental sobre la democracia y la acción directa, mirando a la Argentina después del 19 y 20, en un intento de ver cómo evoluciona el movimiento autónomo.”
“Una pregunta que me surge observando este proceso es la siguiente: si no estamos con el capitalismo, ¿que alternativa nos queda, es decir, a favor de qué estamos?”
“La idea del ‘que se vayan todos’ expresa el rechazo por la democracia participativa, la democracia de representantes. Hay en ese sentido muchos movimientos que en la Argentina expresan ese sentimiento y ese deseo muy poderoso.”
“También por eso quedan allí en claro los desafíos que tenemos ahora en el movimiento, y que pueden visualizarse también en este foro. La pregunta actual del movimiento global es cuál es la alternativa. Es la misma pregunta que está presente en Buenos Aires y que quedó planteada en el momento después de gritar que se vayan todos.”
“No hay una respuesta. Sin embargo, en este momento hay quienes piensan que la respuesta es que de ese vacío o parálisis que deja el ‘que se vayan todos’ va a salvarlos un Chávez o un Lula.”
“He podido ver en Buenos Aires cómo los partidos políticos están creciendo. Los jóvenes son cooptados por los partidos políticos y esa política de cooptación podemos verla aquí mismo, en el Foro. Eso es posible porque no hemos encontrado una buena respuesta a ese después.”
“La autonomía y la democracia directa no son propuestas suficientes, no les alcanza. Y por eso les resulta más seductor entrar allí, donde los partidos tienen todo resuelto.”
“Tenemos que comenzar por reconocer que la bronca y el enojo, el grito, el ‘anti’ lleva a una parálisis. Tenemos que reconocer que la cooptación es hoy una realidad, está sucediendo y que esa cooptación tiene que ver con la incapacidad actual del movimiento de ofrecer una alternativa.”
“Este es un momento crucial para el movimiento porque estamos viendo crecer a un tipo de estructura diferente, podemos ver a los Lulas y los Chávez. Pero no podemos ver qué nos pasa a nosotros. Y eso solo puede lograrse con una profunda autocrítica y autoanálisis. Tenemos que pensar qué tipo de movimiento queremos. Y, en mi opinión, esto se logra pasando más allá de la crítica. Formulando una propuesta.”
“La pregunta es: ¿queremos algo más que la crítica? Una de las características fundamentales del movimiento ha sido hasta ahora esa: ser anti. Pero creo que ha llegado el momento de formular las afirmaciones, de ser productivo, aún a riesgo de ser criticados, porque corremos el riesgo de convertirnos en islas.”
“Quiero recordar con ustedes algo que pasó con el movimiento pacifista de los 60. En esos momentos, la juventud se separó de la gente y algunos incluso se aislaron, construyendo comunidades utópicas. Algunas de esas comunidades pude verlas en Canadá, a donde emigraron para evitar ir a la guerra. Construyeron campos orgánicos, escuelas comunitarias, energía solar. Construyeron una vida, lejos del mundo. Y así, abandonaron a la gente.”
“Tiene que haber una manera de construir la autonomía sin aislarse del mundo. Tenemos que encontrar la conexión entre un proyecto alternativo y la transformación política del mundo. No de nuestro mundo, sino el de todos. Debemos ser capaces no solo de transformarnos, sino de transformar a todos. Pero tenemos miedo de dar ese paso y trasladar estas acciones políticas que realizamos a pequeña escala para llevarlas a gran escala.”
“Si convertimos estas experiencias en islas, abandonando el debate sobre el poder, no tenemos entonces el derecho a quejarnos porque esos espacios son ocupados por burócratas partidarios.”
“Hay que tener el coraje para afrontar las críticas, para crear una alternativa e incluso para escuchar que nos llamen reformistas. Hay que tener el coraje de pegar ese salto que nos una con la gente, con el mundo y con nuestra época.”
------------------------------------------------
GLOBALIZACIÓN DE RESISTENCIA Y LUCHAS
"El otro Davos 2011: Por otro mundo. Por otro sistema social"
Por Sebastian Citro y Claudia Montoya*, desde Davos - "Otro mundo es posible, hay formas de organizarse, experiencias concretas. Una gran parte de la izquierda está a punto de colocarse en una encrucijada". Con las palabras de Charles-André Udry dió comienzo el Foro alternativo “El Otro Davos”, que se desarrolló en Basilea, Suiza, el 21, 22 y 23 de enero, en contraposición al Foro Económico Mundial que una vez por año, desde 1971, reúne en Suiza a las principales figuras del capitalismo mundial, para coordinar sus estrategias globales.
En la apertura, el economista suizo señaló algunas características de la coyuntura mundial que enmarcan el encuentro alternativo. "La desigualdad estructural entre los que más tienen y los que no, es más visible que nunca y el capital va a intentar desviar la mirada. Los obreros son objeto de las decisiones del capitalismo y se convierten en espectadores", fueron parte de las palabras que se escucharon en el auditorio de la Universidad de Basilea, donde distintos expositores analizaron las experiencias de lucha y su dinámica.
Entre ellos Willi Hajek, de Alemania, animador del LabourNet Germany, habló sobre las luchas en los ferrocarriles, la precarización en Alemania y los procesos de resistencia. Alain Bihr, de la Universidad de Besançon en Francia y periodista del periódico mensual “contre-courant”, se refirió con aportes polémicos y muy interesantes al proceso de lucha por las pensiones. "Debo hablar desde la derrota", expresó en el comienzo de su análisis; para referirse a las diferencias existentes en relación al 2006, cuando las protagonistas fueron las luchas estudiantiles. También señaló las debilidades del movimiento en cuanto a que solo afectó a una minoría de los asalariados, no logrando llegar a los estudiantes precarizados, por ejemplo. Por otro lado apuntó a la precariedad en los elementos de organización al momento de sostener la movilización. "Aunque hoy se está en una lucha defensiva frente a la intransigencia del gobierno y del capitalismo, se puede doblegar esta
situación", expresó.
También se pudo escuchar a la inspectora de trabajo y coordinadora de actividades sindicales independientes de Egipto, Fatma Ramadan, dejando un claro mensaje respecto a que no hay organizaciones que representen y dirijan la lucha en este país norafricano. “El problema que tenemos delante es cómo edificar un puente para que el movimiento obrero consiga alcanzar una dimensión política, ser un movimiento para la democratización política y la lucha reivindicativa”, afirmó.
Sotiris Martalis, miembro del Consejo General del sindicato de la Función Pública (ADEDY)de Grecia, planteó la importancia de que la lucha no se detenga, relatando que su país los sindicatos aún hoy no han conseguido plantear una forma de lucha permanente.
Gilbert Achar, conocedor de la historia del Magreb y los países árabes, habló de la situación de rebelión en Túnez, una batalla heroica que libera el pueblo de ese país para salir de la marginalidad, la miseria y la exclusión a la que los pretendió acostumbrar el régimen dictatorial de Ben Alí. Una revuelta popular que puede convertirse en referencia del camino a seguir por todos los países que lo rodean. Un profundo sentimiento de solidaridad internacional con este pueblo hermano que dice ¡basta! atravesó el Foro.
Desde Argentina, Angélica Noemí Lagunas, miembro de la Asociación de los Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Neuquén (ATEN), planteó que siempre son los trabajadores/as los que pagan las crisis, en este caso con epicentro hoy en Europa, pero que a pesar de ello estamos ante un resurgimiento de las luchas.
Por último, en la inauguración del Foro, se pudo escuchar a Valerio Arcary, profesor del Centro Federal de Educación Tecnológica y del Instituto Federal de San Pablo, Brasil y responsable de Conlutas. El referente expresó su visión desfavorable sobre el gobierno de Lula, "cuyas políticas no significaron ninguna mejora para la clase trabajadora", y el cambio en el modelo sindical en el movimiento obrero de Brasil entre los 80 y los 90, "en el cual Lula sólo fortaleció un proceso de burocratización". Aún así, señaló que son valiosos los procesos que se dan desde el sindicalismo democrático, con participación de los trabajadores/as. “Hoy estamos en el principio de una recomposición del internacionalismo”, expresó.
Estas intervenciones tuvieron en común el planteo respecto a que el sistema capitalista en crisis ha sumido en una conmoción mortífera a la ecósfera, mientras se perpetúan las guerras y las políticas "de austeridad" contra los derechos sociales y democráticos de los trabajadores, los jóvenes en formación y los jubilados y jubiladas.
Los temas abordados en los talleres los días 22 y 23 tuvieron por marco las siguientes consideraciones:
- Contexto de crisis del capitalismo mundial y desarrollo de algunos países emergentes (China, Brasil, India), diferentes, pero con características de explotación brutal. El proletariado -el conjunto de quienes están desposeídos de todo dominio sobre los medios de producción-constituye una fuerza potencial cuantitativamente enorme.
- La tendencia del sindicalismo en numerosos países del Centro, pero no sólo en ellos, es a la emergencia de lo que se podría calificar de "neocorporativismo".
- La represión selectiva contra los militantes sindicales de base y la criminalización (o intento de criminalización) de los "movimientos sociales", con el consentimiento (explícito o implícito) de ciertos aparatos sindicales y, más de una vez, de los gobiernos progresistas.
- La parlamentarización de las organizaciones políticas de "izquierda", de las que la socialdemocracia es su punta de avanzada.
- Toda lucha de resistencia entra en conexión con los elementos de crisis de la sociedad y del asalariado que está en recomposición, una vez más en la historia. El movimiento de las y los trabajadores puede expresar su vigor, como se ha visto en Francia, pero se enfrenta a numerosos límites, como se comprueba en Grecia, España, Irlanda, Gran Bretaña... y también en Francia.
- El ataque contra el salario exige respuestas que implican la recomposición de un frente social que reúna a los dos extremos de la cadena del movimiento de la población asalariada. Es decir, tanto los sectores en formación (sectores de la juventud, estudiantes) como los segmentos más precarizados (desde emigrantes a precarios en la subcontratación), así como el grueso de las y los trabajadores del sector público (cada vez más amenazado por las privatizaciones) y del sector privado.
Estas fueron algunas de las consideraciones generales de los talleres, en particular del taller sobre los límites del “sindicalismo tradicional”.
Entre los oradores, Ricardo Antunes planteó como desafío la necesidad de comprender la morfología de la clase trabajadora, para evitar que el sindicalismo se vuelva corporativo, e interpelarla con ejes no sólo desde el trabajo sino también con otros como la lucha por la recuperación de los Recursos Naturales (o Bienes Comunes, como decimos nosotros). El intelectual brasileño señaló que la viga que divide al sindicato entre la lucha social y política se saldará si es una lucha que emerge desde las luchas cotidianas, es necesario un sindicalismo de clase, de base y horizontalizado en extremo.
Es importante rescatar la riqueza de los debates de todos los talleres, como lo fue el de los trabajos feminizados ante la crisis, que contó con la participación de varias compañeras trabajadoras de Italia, Francia, Argentina y Brasil.
Claudia Nogeira analizó que existen profundas diferencias para enfrentar esta realidad de precarización -con un impacto mayor, en general, en el caso de las mujeres- entre algunos sindicatos y otras organizaciones sociales. Mientras algunos, como el Movimiento Sem Terra, parten desde una concepción clasista y feminista, en búsqueda de superar la sociedad patriarcal y capitalista, para las Centrales sindicales asimiladas por el poder burgués, como la CUT, la cuestión es sólo de género y no relacionada a la lucha de clases.
Desde el Frente Popular Darío Santillán incorporamos al debate general la necesidad de analizar la crisis internacional no sólo desde una dimensión económica, sino también ambiental y civilizatoria. Análisis que pone por delante la tarea de confluir en las luchas emancipatorias todos los sectores del campo popular que, desde diversos ejes de intervención, enfrentan al capitalismo: los trabajadores/as formales, los trabajadores/as desocupados, los ambientalistas, los feminismos, los precarizados, los estudiantes, los campesinos/as, los pueblos originarios.
En general, "el otro Davos" fue un encuentro importante que dejó debates abiertos y desafíos en la construcción de un movimiento internacionalista que exprese no sólo en su composición sino en su capacidad de organización y lucha a todos y todas lxs trabajadorxs asalariadxs, terciarizaxs, jóvenes en trabajos temporales, trabajadorxs en cooperativas, autogestionados, trabajadorxs migrantes, desalojados, contaminados, trabajadorxs precarizados en general; y la necesidad de atacar al capitalismo con la demanda constante de redistribución de las riquezas, de terminar con el saqueo de nuestros territorios y nuestros cuerpos. Lo lograremos en la medida en que lo ataquemos en todos los frentes y trincheras de lucha.
Como fue planteado en el llamamiento de este Otro Davos, sobre la base de las experiencias actuales de respuestas, incluso limitadas, se afirmó y se afirma la urgencia histórica de intercambios internacionales a fin de elaborar y/o completar las componentes de una contraofensiva global.
Una contraofensiva colectiva, que integre las realidades profundas y los cambios que se viven en muchos países.
* Integrantes del Frente Popular Darío Santillán
Agregá tus comentarios a este artículo: http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2011/02/02/p6291
------------------------------------------------
ALAI, América Latina en Movimiento
2011-02-15
2011-02-15
Todo lo sólido se desvanece en la calle
Raúl ZibechiLas revueltas del hambre que sacuden al mundo árabe pueden ser apenas las primeras oleadas del gran tsunami social que se está engendrando en las profundidades de los pueblos más pobres del planeta. El fenomenal aumento de los alimentos (58% el maíz, 62 % el trigo en un año) se está convirtiendo en la espoleta que dinamiza los estallidos pero el combustible lo aporta la brutal especulación financiera que se está focalizando, nuevamente, en las materias primas. Algunos precios ya superaron los picos de 2008, aunque el Banco Mundial y el FMI se muestran incapaces de frenar la especulación con los alimentos, con la vida.
Dos hechos llaman la atención en la revuelta árabe: la velocidad con que las revueltas de hambre se convirtieron en revueltas políticas y el temor de las elites dominantes que no atinaron, durante décadas, a otra cosa que no fuera resolver problemas políticos y sociales con seguridad interna y represión. La primera habla de una nueva politización de los pobres del Medio Oriente. La segunda, de las dificultades de los de arriba para convivir con esa politización. El sistema está mostrando sobradamente que puede convivir con cualquier autoridad estatal, aún la más “radical” o “antisistema”, pero no puede tolerar la gente en la calle, la revuelta, la rebelión permanente. Digamos que la gente en la calle es el palo en la rueda de la acumulación de capital, por eso una de las primeras “medidas” que tomaron los militares luego que Mubarak se retirara a descansar, fue exigir a la población que abandonara la calle y retornara al trabajo.
Si los de arriba no pueden convivir con la calle y las plazas ocupadas, los de abajo -que hemos aprendido a derribar faraones- no aprendimos aún cómo trabar los flujos, los movimientos del capital. Algo mucho más complejo que bloquear tanques o dispersar policías antimotines, porque a diferencia de los aparatos estatales el capital fluye desterritorializado, siendo imposible darle caza. Más aún: nos atraviesa, modela nuestros cuerpos y comportamientos, se mete en nuestra vida cotidiana y, como señaló Foucault, comparte nuestras camas y sueños. Aunque existe un afuera del Estado y sus instituciones, es difícil imaginar un afuera del capital. Para combatirlo no son suficientes ni las barricadas ni las revueltas.
Pese a estas limitaciones, las revueltas del hambre devenidas en revueltas antidictatoriales son cargas de profundidad en los equilibrios más importantes del sistema-mundo, que no podrá atravesar indemne la desestabilización que se vive en Medio Oriente. La prensa de izquierda israelí acertó en señalar que lo que menos necesita la región es algún tipo de estabilidad. En palabras de Gideon Levy, estabilidad es que millones de árabes, entre ellos dos millones y medio de palestinos, vivan sin derechos o bajo regímenes criminales y terroríficas tiranías (Haaretz, 10 de febrero de 2011).
Cuando millones ganan las calles, todo es posible. Como suele suceder en los terremotos, primero caen las estructuras más pesadas y peor construidas, o sea los regímenes más vetustos y menos legítimos. Sin embargo, una vez pasado el temblor inicial, comienzan a hacerse visibles las grietas, los muros cuarteados y las vigas que, sobreexigidas, ya no pueden soportar las estructuras. A los grandes sacudones suceden cambios graduales pero de mayor profundidad. Algo de eso vivimos en Sudamérica entre el Caracazo venezolano de 1989 y la segunda Guerra del Gas de 2005 en Bolivia. Con los años, las fuerzas que apuntalaron el modelo neoliberal fueron forzadas a abandonar los gobiernos para instalarse una nueva relación de fuerzas en la región.
Estamos ingresando en un período de incertidumbre y creciente desorden. En Sudamérica existe una potencia emergente como Brasil que ha sido capaz de ir armando una arquitectura alternativa a la que comenzó a colapsar. La UNASUR es buen ejemplo de ello. En Medio Oriente todo indica que las cosas serán mucho más complejas, por la enorme polarización política y social, por la fuerte y feroz competencia interestatal y porque tanto Estados Unidos como Israel creen jugarse su futuro en sostener realidades que ya no es posible seguir apuntalando.
Medio Oriente conjuga algunas de las más brutales contradicciones del mundo actual. Primero, el empeño en sostener un unilateralismo trasnochado. Segundo, es la región donde más visible resulta la principal tendencia del mundo actual: la brutal concentración de poder y de riqueza. Nunca antes en la historia de la humanidad un solo país (Estados Unidos) gastó tanto en armas como el resto del mundo junto. Y es en Medio Oriente donde ese poder armado viene ejerciendo toda su potencia para apuntalar el sistema-mundo. Más: un pequeñísimo Estado de apenas siete millones de habitantes tiene el doble de armas nucleares que China, la segunda potencia mundial.
Es posible que la revuelta árabe abra una grieta en la descomunal concentración de poder que exhibe esa región desde el fin de la segunda guerra mundial. Sólo el tiempo dirá si se está cocinando un tsunami tan potente que ni el Pentágono será capaz de surfear sobre sus olas. No debemos olvidar, empero, que los tsunamis no hacen distinciones: arrastran derechas e izquierdas, justos y pecadores, rebeldes y conservadores. Es, no obstante, lo más parecido a una revolución: no deja nada en su lugar y provoca enormes sufrimientos antes de que las cosas vuelvan a algún tipo de normalidad que puede ser mejor o menos mala.
- Raúl Zibechi, periodista uruguayo, es docente e investigador en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor de varios colectivos sociales
------------
http://alainet.org/active/44376
Documentos Relacionados:
------------------------------------------------
¿Es necesario un foro social en América Latina?
Raúl Zibechi
El escenario político-social ha estallado en múltiples partículas al punto que, por lo menos en América Latina, se va conformando una gruesa nube, o neblina, que desfigura la realidad. La situación es tan compleja que no es sencillo encontrar un eje analítico capaz de dar cuenta del conjunto o que pueda mostrar que existe una realidad única. El escenario de los últimos meses incluye desde amenazas de invasión a México por Estados Unidos hasta un amague de estallido popular contra el gobierno de Evo Morales, pasando por la prisión de líderes indígenas en Ecuador acusados de terrorismo hasta el ascenso de un destacado dirigente de la izquierda colombiana como vicepresidente del ultraderechista Juan Manuel Santos.
Si posamos la mirada en el Foro Social Mundial (FSM) reunido en Dakar, Senegal, las contradicciones no desaparecen. Un año atrás la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, que protagonizó la resistencia a las multinacionales en junio de 2009 en Bagua con un saldo de decenas de muertos, pidió apoyo para exigir la salida de la petrolera brasileña Petrobras de la selva amazónica. Pero Petrobras es una de las que financian el encuentro.
En esta undécima edición del foro los movimientos han pasado a un tercer lugar, detrás de los gobiernos y las ONG. Éstas son protagonistas desde la primera edición y los gobiernos han ido ganando espacio en la misma proporción que se fue vaciando la participación. No tiene mucho sentido echar culpas, sino esforzarse en comprender las razones que llevaron al FSM a su realidad actual y cuáles pueden ser los caminos para coordinar resistencias.
El problema más importante que enfrenta el foro es la confusión en torno a quiénes son los sujetos de los cambios, aunque debe decirse que esta confusión está presente en toda la izquierda y en buena parte de los movimientos. Muchos intelectuales, dirigentes políticos y de movimientos sostienen que ahora son los gobiernos los encargados de construir un mundo nuevo o el
otro mundo posible. No es lo mismo la competencia interestatal para transitar de un mundo unipolar a otro multipolar que la lucha por la emancipación y la autonomía de los oprimidos. En el primer escenario es posible considerar a Petrobras como un aliado, pero en el segundo es un enemigo, se lo mire por donde sea.
El segundo problema es la división entre lo político y lo social. No es cierto que los movimientos sean
sociales. Son esencialmente políticos, y en esa confusión tienen un papel muy considerable los intelectuales que se han rendido al eurocentrismo y repiten las más trilladas teorías académicas sin atenerse a la realidad de lo que sucede en el abajo que se organiza y se mueve. El concepto de movimiento está en disputa, no sólo por la cuestión de si son
socialeso
antisistémicos, sino por la concepción misma de lo que es un movimiento: si se trata de un aparato, una estructura organizativa o algo más complejo y abarcativo. Comprobar que muchos movimientos han devenido meras organizaciones sociales, con dirigentes separados de las bases, con locales bien equipados y prácticas similares a las de las ONG, debería llevarnos a reflexionar acerca de qué hablamos cuando decimos
movimientos.
La tercera cuestión que debemos zanjar es cómo entendemos el patrón actual de acumulación de capital. Si los problemas se reducen a los países del norte, como señaló Lula días atrás en Dakar, dejamos de lado nada menos que el extractivismo, que es la forma que asume el modelo neoliberal en el periodo actual. Y omitimos problemas como la explotación de la Amazonia por
nuestrasmultinacionales y por
nuestrosgobiernos, con emprendimientos hidroeléctricos como Belo Monte y Río Madera, entre muchos otros, que sacrifican pueblos enteros en el altar del desarrollo.
Por último, desde los movimientos debe admitirse que no tenemos un modelo alternativo y viable al extractivista pero debe forzarse un debate abierto, que no excluya a los gobiernos, sobre los caminos posibles para salir del modelo actual, como primer paso para comenzar a pensar estratégicamente. La filosofía del buen vivir aún no se ha convertido en alternativa política, no ha encarnado en la vida real, y las más de las veces se reduce a discursos que encubren prácticas afines a la acumulación de capital.
La impresión es que los foros sociales han cumplido su ciclo y han dejado de ser espacios de intercambio e interconocimiento entre movimientos de base y activistas. La profesionalización de los foros los ha convertido en espacios mediáticos que poco tienen que ver con las preocupaciones y necesidades cotidianas de los movimientos reales del abajo. Sin embargo, algún tipo de coordinación, encuentro, intercambio y debate sigue siendo necesario entre los movimientos antisistémicos y entre los activistas anticapitalistas. Que se encuentren, por ejemplo, piqueteros y sin techo, comunidades en resistencia contra la minería de Perú, Argentina y Ecuador, y así. Un problema es el formato. Encuentros demasiado grandes implican presupuestos que los más necesitados no pueden afrontar. Los temas no pueden ser muy pretenciosos, ya que suelen quedarse en cuestiones demasiados generales.
Tenemos, no obstante, abundantes experiencias. Desde el Encuentro por la Humanidad y contra el Neoliberalismo de 1996 y el Festival de la Digna Rabia de 2009 convocados por el EZLN, hasta los encuentros semestrales de la Unión de Asambleas Ciudadanas contra la minería en Argentina y las actividades contra la represa de Belo Monte que estos días llegaron a las 500 mil firmas de rechazo. O las diversas coordinaciones contra la ocupación
progresistade Haití. Hay mucha actividad por abajo que no espera la convocatoria de grandes sucesos. Fue el impresionante ciclo de protesta nacido con el caracazoy los diversos ¡Ya basta! lo que abrió espacios para los foros. Ese ciclo terminó, y ahora es necesario arar a ras de suelo para seguir sembrando.
------------------------------------------------
El otro mundo posible se llama Ecosocialismo
Kanya D'Almeida entrevista al académico estadounidense JOEL KOVEL
Kanya D'Almeida entrevista al académico estadounidense JOEL KOVEL
 Cortesía del entrevistado. | |
NUEVA YORK, 10 feb (IPS) - Joel Kovel, quien desempeñó un papel destacado en varias ediciones del Foro Social Mundial, realizado esta semana en Dakar, sostiene que el movimiento debe cimentarse en una práctica y lógica anticapitalista.
Considerado el padre del movimiento Ecosocialista, Kovel analiza la historia, la trayectoria y el futuro del movimiento.
También es uno de los autores del manifiesto Ecosocialista, que detalla una ruta alternativa al actual camino de destrucción ambiental.
Kovel dijo a IPS que hay que nombrar a ese "otro mundo" y posicionarlo firmemente contra la amenaza del capital global.
IPS: ¿Cuál fue su papel en los anteriores FSM?
JOEL KOVEL: Ecosocialismo es un concepto inherentemente global, no internacional, por lo que el FSM es un lugar ideal para discutir sus principales ideas. Presentamos el manifiesto en Nairobi en 2007 y lo revisamos con un grupo de varios cientos de personas.
El Ecosocialismo crece magníficamente en el tercer mundo, pero es el cuarto mundo, el de los indígenas y los pueblos sin Estado, el que está realmente al frente de este asunto.
La gente del cuarto mundo vive en relaciones comunitarias y es víctima directa de las corporaciones mineras y petroleras depredadoras que se meten en el corazón de la tierra y destruye las comunidades que son parte del suelo. Por eso hemos dependido del espacio único del FSM para difundir las ideas del Ecosocialismo.
IPS: ¿Es suficiente lo que se discute en el FSM sobre la crisis ecológica?
JK: El FSM tiende a concentrarse en áreas específicas dentro del asunto más amplio del ecocidio o ecodestrucción, como las semillas genéticamente modificadas o la acidificación de los océanos y la deforestación. Es necesario atender esos asuntos, pero no es suficiente para lidiar con la magnitud de la crisis, que requiere de un diagnóstico mucho más amplio que sólo las causas subyacentes del problema.
Hay muy poco rigor teórico o agudo sobre la crisis ecológica en general en el FSM por muchas razones, la gente está tan aterrada, hay tantas causas válidas para luchar, los problemas son difusos, con diferentes asuntos arraigados en localidades dispersas y nadie puede decidir cuáles son los límites entre una crisis y otra.
Son tantas interrogantes, como cuándo la crisis de los océanos pasó a la atmósfera. Es comprensible que la gente se repliegue a cuestiones simples como la proliferación de las botellas de plástico.
IPS: ¿Qué puede aportar de nuevo el FSM para avanzar hacia una solución?
JK: Actualmente existe un problema de definición en el FSM. Surgen distintas cuestiones que son trastornos ecosistémicos como la interrogante de cuándo se destruye el bosque por el monocultivo, por ejemplo.
Cada crisis ecosistémica tiene su propia realidad concreta y ubicación específica, como el desastre de Bhopal en India. La verdadera crisis ecológica es el conjunto de todas ellas, que se agravan con rapidez, se propagan por el mundo y aumentan de forma exponencial.
Si queremos encontrar la causa de las diferentes crisis sistémicas, tenemos que mirarlas a todas en conjunto y encontrar lo que tienen en común. Cada problema tiene su propia causa, pero virtualmente cada una de ellas está vinculada a la expansión capitalista y se le puede seguir el rastro hasta la puerta de un banco o una potencia imperial.
Si el FSM pretende atender el problema, debe identificar y articular la cuestión del capital global, que puede pensarse de forma metafórica como un cáncer que hace metástasis. Sin importar la forma que se elija para tratar la enfermedad, debe reconocerse que es una realidad.
IPS: ¿En qué ha cambiado el FSM desde su primera participación en 2003?
JK: Por desgracia, el FSM tiene tendencia a girar en falso debido a los límites inherentes a su eslogan y lema de "otro mundo es posible", que es repetido hasta el cansancio y termina siendo desalentador porque nunca se llega a diseñar realmente.
Pero el hecho es que FSM es el único lugar en el que se puede articular una nueva realidad, no sólo pensar en la posibilidad de uno.
Lógicamente, deberíamos poder decir que ese "otro mundo" es el del Ecosocioalismo. Pero dada la naturaleza de las organizaciones no gubernamentales y su especialización en ciertas crisis, el FSM no se ha referido lo suficiente a la causa de la crisis del capitalismo. El foro debe identificar al enemigo y darle respuesta.
IPS: ¿Le parece que Dakar ofrece una oportunidad para lograrlo?
JK: Totalmente. África es uno de los lugares más vulnerables de la Tierra, lo que es tremendamente irónico pues es el menos industrializado del planeta.
El continente es saqueado por la despiadada extracción de recursos como ningún otro lugar del mundo, en primer lugar porque es rico. Y en segundo lugar, por la falta de protección para detener la llegada de las corporaciones. Hay más incentivo en África para comenzar a pensar de forma sistémica.
Dakar también es un centro mundial de investigación en ecología, mucho más que Nairobi, e incluso que Mumbai.
El calibre general de los intelectuales de izquierda presentes es extremadamente alto en Senegal.
IPS: ¿Qué puede hacer el FSM para lidiar con los desafíos que presenta el Foro Económico Mundial que se desarrolla casi simultáneamente?
JK: Tiene que cimentarse firmemente en una práctica y lógica anticapitalista. Es difícil, pero ciertamente posible. Creo que por encima de todo el FSM es un lugar donde una gran variedad de tendencias se encuentran, conscientes de que sus distintos problemas no son porque sí, sino que son sistemáticos y tienen que ver con la penetración del imperio y del capital global en cada rincón de la Tierra.
Para seguir con la analogía médica, si usted tiene un paciente con un tumor en el páncreas, sólo puede tratarlo una vez que los médicos concuerden en que se trata de cáncer. Recién en ese momento pueden reunirse a pensar en el remedio, y hay muchísimas formas de curar esto.
También es uno de los autores del manifiesto Ecosocialista, que detalla una ruta alternativa al actual camino de destrucción ambiental.
Kovel dijo a IPS que hay que nombrar a ese "otro mundo" y posicionarlo firmemente contra la amenaza del capital global.
IPS: ¿Cuál fue su papel en los anteriores FSM?
JOEL KOVEL: Ecosocialismo es un concepto inherentemente global, no internacional, por lo que el FSM es un lugar ideal para discutir sus principales ideas. Presentamos el manifiesto en Nairobi en 2007 y lo revisamos con un grupo de varios cientos de personas.
El Ecosocialismo crece magníficamente en el tercer mundo, pero es el cuarto mundo, el de los indígenas y los pueblos sin Estado, el que está realmente al frente de este asunto.
La gente del cuarto mundo vive en relaciones comunitarias y es víctima directa de las corporaciones mineras y petroleras depredadoras que se meten en el corazón de la tierra y destruye las comunidades que son parte del suelo. Por eso hemos dependido del espacio único del FSM para difundir las ideas del Ecosocialismo.
IPS: ¿Es suficiente lo que se discute en el FSM sobre la crisis ecológica?
JK: El FSM tiende a concentrarse en áreas específicas dentro del asunto más amplio del ecocidio o ecodestrucción, como las semillas genéticamente modificadas o la acidificación de los océanos y la deforestación. Es necesario atender esos asuntos, pero no es suficiente para lidiar con la magnitud de la crisis, que requiere de un diagnóstico mucho más amplio que sólo las causas subyacentes del problema.
Hay muy poco rigor teórico o agudo sobre la crisis ecológica en general en el FSM por muchas razones, la gente está tan aterrada, hay tantas causas válidas para luchar, los problemas son difusos, con diferentes asuntos arraigados en localidades dispersas y nadie puede decidir cuáles son los límites entre una crisis y otra.
Son tantas interrogantes, como cuándo la crisis de los océanos pasó a la atmósfera. Es comprensible que la gente se repliegue a cuestiones simples como la proliferación de las botellas de plástico.
IPS: ¿Qué puede aportar de nuevo el FSM para avanzar hacia una solución?
JK: Actualmente existe un problema de definición en el FSM. Surgen distintas cuestiones que son trastornos ecosistémicos como la interrogante de cuándo se destruye el bosque por el monocultivo, por ejemplo.
Cada crisis ecosistémica tiene su propia realidad concreta y ubicación específica, como el desastre de Bhopal en India. La verdadera crisis ecológica es el conjunto de todas ellas, que se agravan con rapidez, se propagan por el mundo y aumentan de forma exponencial.
Si queremos encontrar la causa de las diferentes crisis sistémicas, tenemos que mirarlas a todas en conjunto y encontrar lo que tienen en común. Cada problema tiene su propia causa, pero virtualmente cada una de ellas está vinculada a la expansión capitalista y se le puede seguir el rastro hasta la puerta de un banco o una potencia imperial.
Si el FSM pretende atender el problema, debe identificar y articular la cuestión del capital global, que puede pensarse de forma metafórica como un cáncer que hace metástasis. Sin importar la forma que se elija para tratar la enfermedad, debe reconocerse que es una realidad.
IPS: ¿En qué ha cambiado el FSM desde su primera participación en 2003?
JK: Por desgracia, el FSM tiene tendencia a girar en falso debido a los límites inherentes a su eslogan y lema de "otro mundo es posible", que es repetido hasta el cansancio y termina siendo desalentador porque nunca se llega a diseñar realmente.
Pero el hecho es que FSM es el único lugar en el que se puede articular una nueva realidad, no sólo pensar en la posibilidad de uno.
Lógicamente, deberíamos poder decir que ese "otro mundo" es el del Ecosocioalismo. Pero dada la naturaleza de las organizaciones no gubernamentales y su especialización en ciertas crisis, el FSM no se ha referido lo suficiente a la causa de la crisis del capitalismo. El foro debe identificar al enemigo y darle respuesta.
IPS: ¿Le parece que Dakar ofrece una oportunidad para lograrlo?
JK: Totalmente. África es uno de los lugares más vulnerables de la Tierra, lo que es tremendamente irónico pues es el menos industrializado del planeta.
El continente es saqueado por la despiadada extracción de recursos como ningún otro lugar del mundo, en primer lugar porque es rico. Y en segundo lugar, por la falta de protección para detener la llegada de las corporaciones. Hay más incentivo en África para comenzar a pensar de forma sistémica.
Dakar también es un centro mundial de investigación en ecología, mucho más que Nairobi, e incluso que Mumbai.
El calibre general de los intelectuales de izquierda presentes es extremadamente alto en Senegal.
IPS: ¿Qué puede hacer el FSM para lidiar con los desafíos que presenta el Foro Económico Mundial que se desarrolla casi simultáneamente?
JK: Tiene que cimentarse firmemente en una práctica y lógica anticapitalista. Es difícil, pero ciertamente posible. Creo que por encima de todo el FSM es un lugar donde una gran variedad de tendencias se encuentran, conscientes de que sus distintos problemas no son porque sí, sino que son sistemáticos y tienen que ver con la penetración del imperio y del capital global en cada rincón de la Tierra.
Para seguir con la analogía médica, si usted tiene un paciente con un tumor en el páncreas, sólo puede tratarlo una vez que los médicos concuerden en que se trata de cáncer. Recién en ese momento pueden reunirse a pensar en el remedio, y hay muchísimas formas de curar esto.
------------------------------------------------
FORO SOCIAL MUNDIAL
África absorbe la discusión
Por Thandi Winston y Souleymane Faye*
África absorbe la discusión
Por Thandi Winston y Souleymane Faye*
DAKAR, 7 feb (IPS) - Los temas centrales que se discuten en el Foro Social Mundial (FSM) de Dakar giran en torno a la confiscación de tierras, las leyes migratorias y los subsidios agrícolas de Europa y Estados Unidos, entre otros problemas que aquejan a África.
"Este foro debe contribuir a cambiar el mundo. Es una oportunidad para que se expresen los representantes de los oprimidos", señaló el historiador senegalés Boubacar Diop Buuba, profesor de la Universidad Jeque Anta Diop.
"Pedimos que se termine la injusticia en nuestro país, donde el gobierno roba tierras comunitarias. Este foro es una oportunidad para que escuche nuestras quejas", señaló el trabajador social ghanés Philip Kumah, de Amnistía Internacional.
Realizar el FSM en África es muy importante, remarcó Beverly Keene, de Buenos Aires. "Es una oportunidad de aprender del otro y de analizar el impacto de la crisis internacional y las consecuencias del saqueo de minerales sobre la vida de la gente", indicó.
La debacle financiera es uno de los principales temas que se discuten en el FSM, que busca alternativas a la "crisis del sistema capitalista".
Decenas de miles de personas marcharon el domingo por las calles de la capital de Senegal en la inauguración del encuentro con pancartas, entonando cánticos de libertad y tocando el tambor mientras caminaron tranquilamente de las oficinas de la Radio y Televisión Senegalesa hasta la Universidad Jeque Anta Diop, sede principal del encuentro de seis días.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, quien participó en la marcha, invitó a sus contrapartes de países pobres a integrarse al FSM.
"Hay que tener conciencia y movilizarse para poner fin al capitalismo y eliminar a los invasores, neocolonialistas e imperialistas. Apoyo el levantamiento popular en Túnez y Egipto. Son signos de cambio", señaló Morales, ex dirigente sindical de los cultivadores de coca.
"Se necesita resistencia y conciencia. Tiene que haber un programa de lucha social para construir un nuevo mundo", remarcó.
"Debemos salvar a la humanidad y para ello tenemos que conocer a nuestros enemigos. Los enemigos del pueblo son los neocolonialistas y los imperialistas. Tenemos que poner fin al modelo capitalista y reemplazarlo por otro", añadió.
El alcalde de Dakar, Jalifa Sall, recibió a los participantes del FSM, pero faltaron otros integrantes del gobierno. El presidente, Abdoulaye Wade se encuentra fuera del país, pero tiene previsto presentarse en una de las actividades junto con su par boliviano.
El FSM se considera un espacio abierto para que todas las personas que se "oponen al neoliberalismo y a un mundo dominado por el capital u otra forma de imperialismo se reúnan e intercambien ideas".
Para la feminista italiana Sabrina Viche, el FSM también es una oportunidad para interiorizarse de los problemas de las mujeres africanas.
"Vine a Dakar a escuchar a las mujeres que se esfuerzan para alzar su voz. Quiero conocer cuáles son sus luchas y cómo podemos apoyarlas desde el Norte", indicó.
No basta sólo con conocer, dijo a IPS el sociólogo Raphaël Canet, de la ciudad canadiense de Montreal. "La gente tiene que saber para qué sirve el FSM. Su espíritu radica en los movimientos sociales", señaló.
"No estoy seguro de que los movimientos sociales vayan a cambiar el mundo en un futuro cercano, pero sé que las gotas de agua terminan convirtiéndose en ríos", indicó Thierry Tulasne, quien trabaja con el tema migraciones para una organización canadiense.
*Ebrima Sillah y Koffigan Adigbli en Dakar colaboraron en este artículo.
"Pedimos que se termine la injusticia en nuestro país, donde el gobierno roba tierras comunitarias. Este foro es una oportunidad para que escuche nuestras quejas", señaló el trabajador social ghanés Philip Kumah, de Amnistía Internacional.
Realizar el FSM en África es muy importante, remarcó Beverly Keene, de Buenos Aires. "Es una oportunidad de aprender del otro y de analizar el impacto de la crisis internacional y las consecuencias del saqueo de minerales sobre la vida de la gente", indicó.
La debacle financiera es uno de los principales temas que se discuten en el FSM, que busca alternativas a la "crisis del sistema capitalista".
Decenas de miles de personas marcharon el domingo por las calles de la capital de Senegal en la inauguración del encuentro con pancartas, entonando cánticos de libertad y tocando el tambor mientras caminaron tranquilamente de las oficinas de la Radio y Televisión Senegalesa hasta la Universidad Jeque Anta Diop, sede principal del encuentro de seis días.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, quien participó en la marcha, invitó a sus contrapartes de países pobres a integrarse al FSM.
"Hay que tener conciencia y movilizarse para poner fin al capitalismo y eliminar a los invasores, neocolonialistas e imperialistas. Apoyo el levantamiento popular en Túnez y Egipto. Son signos de cambio", señaló Morales, ex dirigente sindical de los cultivadores de coca.
"Se necesita resistencia y conciencia. Tiene que haber un programa de lucha social para construir un nuevo mundo", remarcó.
"Debemos salvar a la humanidad y para ello tenemos que conocer a nuestros enemigos. Los enemigos del pueblo son los neocolonialistas y los imperialistas. Tenemos que poner fin al modelo capitalista y reemplazarlo por otro", añadió.
El alcalde de Dakar, Jalifa Sall, recibió a los participantes del FSM, pero faltaron otros integrantes del gobierno. El presidente, Abdoulaye Wade se encuentra fuera del país, pero tiene previsto presentarse en una de las actividades junto con su par boliviano.
El FSM se considera un espacio abierto para que todas las personas que se "oponen al neoliberalismo y a un mundo dominado por el capital u otra forma de imperialismo se reúnan e intercambien ideas".
Para la feminista italiana Sabrina Viche, el FSM también es una oportunidad para interiorizarse de los problemas de las mujeres africanas.
"Vine a Dakar a escuchar a las mujeres que se esfuerzan para alzar su voz. Quiero conocer cuáles son sus luchas y cómo podemos apoyarlas desde el Norte", indicó.
No basta sólo con conocer, dijo a IPS el sociólogo Raphaël Canet, de la ciudad canadiense de Montreal. "La gente tiene que saber para qué sirve el FSM. Su espíritu radica en los movimientos sociales", señaló.
"No estoy seguro de que los movimientos sociales vayan a cambiar el mundo en un futuro cercano, pero sé que las gotas de agua terminan convirtiéndose en ríos", indicó Thierry Tulasne, quien trabaja con el tema migraciones para una organización canadiense.
*Ebrima Sillah y Koffigan Adigbli en Dakar colaboraron en este artículo.
------------------------------------------------
domingo 6 de febrero de 2011
Leonardo Boff: “La gran amenaza siempre fue el capitalismo salvaje”
En entrevista con InfoUniversidades, Leonardo Boff, teólogo y ecologista brasileño, señaló que las universidades se rigen por modelos de investigación que intentan la dominación de la naturaleza y no buscan un diálogo con ella. Habló de la Carta de la Tierra y remarcó la necesidad de aprovechar la sabiduría de los pueblos para enfrentar las amenazas futuras. El intelectual, que también fue uno de los gestores de la Teología de la Liberación, fue ganador del “Right Livelihood Award”, conocido como el premio Nobel alternativo.
Genezio Darci Boff es uno de los intelectuales que formó parte del origen y concepción de la Teología de la Liberación. Nieto de emigrantes italianos y nacido en Concórdia (Brasil), adoptó como nombre religioso y literario “Leonardo Boff”. Ingresó en 1959 a la orden de los Frailes menores (franciscanos) y en 1984, luego de tratar de adaptar las “intuiciones de la Teología de la Liberación a las relaciones internas de la Iglesia” fue sometido a un proceso en el Vaticano. “No le agradó a Roma; me llamaron para justificarme y luego punirme con la imposición de silencio. Yo les contesté con una frase de Atahualpa Yupanqui: ‘La voz no la necesito, sé cantar hasta en silencio’”, recuerda.
Fue también uno de los ideólogos de la “Carta de la Tierra”, una declaración de principios éticos para una sociedad global justa, sostenible y pacífica en el siglo XXI. Es autor de más de 70 libros sobre Teología, Espiritualidad, Filosofía, Antropología y Mística, y un defensor acérrimo de los derechos humanos de las mayorías populares latinoamericanas. En su paso por Córdoba, para participar en el segundo congreso de los Pueblos por el ambiente, el teólogo dialogó con InfoUniversidades.
-Usted sostiene que debemos volver a la “casa común”, la tierra. Es un principio de la teología de liberación...
-La Teología de la Liberación nació escuchando el grito de los oprimidos, los pobres y, lentamente, ha descubierto que la Tierra también grita por una devastación sistemática del sistema actual económico; ahí surge una Ecoteología de la Liberación. Con el calentamiento global, los problemas de la escasez de agua y otras crisis, cada vez es más urgente pensar formas de liberar, no sólo a los pobres, sino a la humanidad de una manera absolutamente irresponsable de habitar la Tierra, que es dañina a la vida y compromete el futuro.
-¿Cómo han influido en ello las crisis planetarias?
-Hoy estoy más angustiado que ayer, porque las crisis han llevado a la humanidad al borde de un abismo: en dos años la crisis económico-financiera ha aumentado en más de cien millones el número de pobres. El consumo humano superó un 30 por ciento más de lo que la Tierra puede reponer: hay que fijar un límite a la forma de producir y consumir, porque la Tierra cada vez está más debilitada, y no alcanza a mantener su sustentabilidad. Empezó el tiempo del mundo finito: los recursos son finitos y el futuro no es infinito, porque si quisiéramos universalizar los bienes que tienen los países ricos para toda la humanidad necesitaríamos por lo menos tres Tierras igual a ésta, lo que es absurdo.
La alternativa es el cambio. Eric Hobsbawm en su libro “La era de los extremos” decía que una humanidad cambia o va al encuentro de lo peor, el encuentro del camino ya recorrido por los dinosaurios. Entonces, tenemos que desarrollar esa conciencia, difundirla en la humanidad, especialmente en las elites ricas. Los grandes sistemas de las transnacionales no quieren saber nada de esto, porque los negocios funcionan; pero hay un riesgo global que afecta a todos y a cada una de las personas.
-La Teología de la Liberación fue censurada por el Vaticano. ¿Cuál es la relación que tiene usted con Benedicto XVI?
-Como teólogo, Benedicto XVI era amigo mío. Después caminamos por rumbos diferentes. Creo que el Vaticano cometió una equivocación terrible, porque pensaba que la gran amenaza de América Latina era el marxismo, cuando la gran amenaza siempre fue el capitalismo salvaje, que produce pobreza y miseria. El marxismo nunca fue un riesgo concreto. Ellos imaginaban que todo sería como Cuba, y por instinto de defensa, no quieren que la religión sea perseguida, pero el pueblo latinoamericano es muy religioso y místico. Esa equivocación la sostiene como si viviéramos en tiempos de la guerra fría. Por eso la Iglesia debe renovar sus informaciones. Les conviene mantener teólogos que quieran cambios, no sólo en la sociedad, sino también en la Iglesia, porque es una estructura muy autoritaria, muy cerrada, que encubre crímenes y pecados, como la pedofilia. Eso es intolerable.
-¿Qué rol pueden desempeñar las universidades en la difusión de la Ecoteología de la liberación?
-En general, las universidades tienen la función social de reproducir los cuadros que hacen funcionar la sociedad (abogados, médicos y profesionales), pero también siempre ha tenido una función crítica: la de pensar el futuro, nuevas alternativas, y eso ha disminuido mucho en los últimos años, en todo el mundo, porque hubo una gran articulación entre las grandes empresas y la investigación universitaria. Hoy más que nunca todos los saberes deben aportar para proteger el planeta amenazado y cuidar de la vida. Es necesario desarrollar conocimientos comprometidos con lo ecológico, el futuro de la Tierra y la humanidad. La universidad puede hacerlo muy bien, es un reto que todos los universitarios tienen que asumir para no llegar retrasados; tenemos poco tiempo para hacerlo.
-¿Considera que es el momento propicio para impulsar estos cambios?
-Hay un riesgo en todas las universidades que conozco -yo también fui profesor- de que se cierren dentro de su mundo, en lugar de mantener contacto orgánico y permanente con la sociedad, con las bases, con los movimientos, sobre todo con los populares que son los más sensibles, los que más sufren y también los que más sueñan. La universidad debe abrirse a la sociedad, empezando por las víctimas, eso trae nuevos temas, visiones y perspectivas de cambio. Lo peor sería que se cerraran en sí mismas, porque dañaría al proceso global de acelerar la conciencia y buscar alternativas de producción de consumo, de relación con la tierra, el agua y el entorno.
Todavía hay viejos modelos basados en la violencia, con defensores de métodos que sostienen la necesidad de torturar la naturaleza hasta que nos entregue todos sus secretos. Esa visión que plantea la dominación de la naturaleza, en lugar de un diálogo con ella, todavía sigue vigente en las universidades. Debemos cambiar el modelo, valorar todos los saberes posibles, no sólo el técnico-científico, sino el saber espiritual, de la intuición, la cordialidad, porque cada uno es una ventana sobre la realidad. Tenemos que aprovechar la sabiduría de los pueblos para tener una visión más amplia, y obtener más medios para enfrentar las amenazas que nos vienen.
La Carta de la Tierra
“Nació en 1992 de la conciencia de la crisis, mientras se realizaba la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro -recuerda Boff. Antes había una propuesta, pero había sido rechazada. Algunos jefes de Estado se irritaron mucho. Dijeron que había que empezar no desde las burocracias estatales o científicas, sino desde abajo, desde los pueblos de la Tierra. Entonces se creó un grupo, en el que yo participaba y donde también estuvo Mercedes Sosa, con la idea de consultar lo que la humanidad quiere de la Tierra. Trabajamos entre 1992 y 2000 y elaboramos un documento, pensando ya en el calentamiento global, la crisis del agua, el planeta como el único que tenemos. Así surgieron los principios y valores para un modo sostenible de vida, no un desarrollo sostenible porque eso le gusta mucho al capital, sino una manera de vivir sostenible sobre la Tierra, en la cultura, en la política.
A mi juicio, la Carta de la Tierra es uno de los mejores documentos. La Unesco ya la asumió y ahora queremos proponerlo en la ONU para que sea discutido, enriquecido y añadido a la carta de los Derechos Humanos. Lograr eso sería un avance enorme en la perspectiva de la conciencia colectiva de la humanidad de cara a la Tierra y la naturaleza”.
Sobre Leonardo Boff
En 1970 obtuvo su doctorado en Teología y Filosofía, en la Universidad de Munich-Alemania. El 11 de agosto de 2010 fue homenajeado como visitante distinguido por la Universidad Nacional de Córdoba, y recibió los títulos Doctor Honoris Causa de la Universidad de Turín (Italia) y de la Universidad de Lund (Suiza). En 2001 ganó el Right Livelihood Award, conocido también como el Premio Nóbel Alternativo.
Fue también uno de los ideólogos de la “Carta de la Tierra”, una declaración de principios éticos para una sociedad global justa, sostenible y pacífica en el siglo XXI. Es autor de más de 70 libros sobre Teología, Espiritualidad, Filosofía, Antropología y Mística, y un defensor acérrimo de los derechos humanos de las mayorías populares latinoamericanas. En su paso por Córdoba, para participar en el segundo congreso de los Pueblos por el ambiente, el teólogo dialogó con InfoUniversidades.
-Usted sostiene que debemos volver a la “casa común”, la tierra. Es un principio de la teología de liberación...
-La Teología de la Liberación nació escuchando el grito de los oprimidos, los pobres y, lentamente, ha descubierto que la Tierra también grita por una devastación sistemática del sistema actual económico; ahí surge una Ecoteología de la Liberación. Con el calentamiento global, los problemas de la escasez de agua y otras crisis, cada vez es más urgente pensar formas de liberar, no sólo a los pobres, sino a la humanidad de una manera absolutamente irresponsable de habitar la Tierra, que es dañina a la vida y compromete el futuro.
-¿Cómo han influido en ello las crisis planetarias?
-Hoy estoy más angustiado que ayer, porque las crisis han llevado a la humanidad al borde de un abismo: en dos años la crisis económico-financiera ha aumentado en más de cien millones el número de pobres. El consumo humano superó un 30 por ciento más de lo que la Tierra puede reponer: hay que fijar un límite a la forma de producir y consumir, porque la Tierra cada vez está más debilitada, y no alcanza a mantener su sustentabilidad. Empezó el tiempo del mundo finito: los recursos son finitos y el futuro no es infinito, porque si quisiéramos universalizar los bienes que tienen los países ricos para toda la humanidad necesitaríamos por lo menos tres Tierras igual a ésta, lo que es absurdo.
La alternativa es el cambio. Eric Hobsbawm en su libro “La era de los extremos” decía que una humanidad cambia o va al encuentro de lo peor, el encuentro del camino ya recorrido por los dinosaurios. Entonces, tenemos que desarrollar esa conciencia, difundirla en la humanidad, especialmente en las elites ricas. Los grandes sistemas de las transnacionales no quieren saber nada de esto, porque los negocios funcionan; pero hay un riesgo global que afecta a todos y a cada una de las personas.
-La Teología de la Liberación fue censurada por el Vaticano. ¿Cuál es la relación que tiene usted con Benedicto XVI?
-Como teólogo, Benedicto XVI era amigo mío. Después caminamos por rumbos diferentes. Creo que el Vaticano cometió una equivocación terrible, porque pensaba que la gran amenaza de América Latina era el marxismo, cuando la gran amenaza siempre fue el capitalismo salvaje, que produce pobreza y miseria. El marxismo nunca fue un riesgo concreto. Ellos imaginaban que todo sería como Cuba, y por instinto de defensa, no quieren que la religión sea perseguida, pero el pueblo latinoamericano es muy religioso y místico. Esa equivocación la sostiene como si viviéramos en tiempos de la guerra fría. Por eso la Iglesia debe renovar sus informaciones. Les conviene mantener teólogos que quieran cambios, no sólo en la sociedad, sino también en la Iglesia, porque es una estructura muy autoritaria, muy cerrada, que encubre crímenes y pecados, como la pedofilia. Eso es intolerable.
-¿Qué rol pueden desempeñar las universidades en la difusión de la Ecoteología de la liberación?
-En general, las universidades tienen la función social de reproducir los cuadros que hacen funcionar la sociedad (abogados, médicos y profesionales), pero también siempre ha tenido una función crítica: la de pensar el futuro, nuevas alternativas, y eso ha disminuido mucho en los últimos años, en todo el mundo, porque hubo una gran articulación entre las grandes empresas y la investigación universitaria. Hoy más que nunca todos los saberes deben aportar para proteger el planeta amenazado y cuidar de la vida. Es necesario desarrollar conocimientos comprometidos con lo ecológico, el futuro de la Tierra y la humanidad. La universidad puede hacerlo muy bien, es un reto que todos los universitarios tienen que asumir para no llegar retrasados; tenemos poco tiempo para hacerlo.
-¿Considera que es el momento propicio para impulsar estos cambios?
-Hay un riesgo en todas las universidades que conozco -yo también fui profesor- de que se cierren dentro de su mundo, en lugar de mantener contacto orgánico y permanente con la sociedad, con las bases, con los movimientos, sobre todo con los populares que son los más sensibles, los que más sufren y también los que más sueñan. La universidad debe abrirse a la sociedad, empezando por las víctimas, eso trae nuevos temas, visiones y perspectivas de cambio. Lo peor sería que se cerraran en sí mismas, porque dañaría al proceso global de acelerar la conciencia y buscar alternativas de producción de consumo, de relación con la tierra, el agua y el entorno.
Todavía hay viejos modelos basados en la violencia, con defensores de métodos que sostienen la necesidad de torturar la naturaleza hasta que nos entregue todos sus secretos. Esa visión que plantea la dominación de la naturaleza, en lugar de un diálogo con ella, todavía sigue vigente en las universidades. Debemos cambiar el modelo, valorar todos los saberes posibles, no sólo el técnico-científico, sino el saber espiritual, de la intuición, la cordialidad, porque cada uno es una ventana sobre la realidad. Tenemos que aprovechar la sabiduría de los pueblos para tener una visión más amplia, y obtener más medios para enfrentar las amenazas que nos vienen.
La Carta de la Tierra
“Nació en 1992 de la conciencia de la crisis, mientras se realizaba la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro -recuerda Boff. Antes había una propuesta, pero había sido rechazada. Algunos jefes de Estado se irritaron mucho. Dijeron que había que empezar no desde las burocracias estatales o científicas, sino desde abajo, desde los pueblos de la Tierra. Entonces se creó un grupo, en el que yo participaba y donde también estuvo Mercedes Sosa, con la idea de consultar lo que la humanidad quiere de la Tierra. Trabajamos entre 1992 y 2000 y elaboramos un documento, pensando ya en el calentamiento global, la crisis del agua, el planeta como el único que tenemos. Así surgieron los principios y valores para un modo sostenible de vida, no un desarrollo sostenible porque eso le gusta mucho al capital, sino una manera de vivir sostenible sobre la Tierra, en la cultura, en la política.
A mi juicio, la Carta de la Tierra es uno de los mejores documentos. La Unesco ya la asumió y ahora queremos proponerlo en la ONU para que sea discutido, enriquecido y añadido a la carta de los Derechos Humanos. Lograr eso sería un avance enorme en la perspectiva de la conciencia colectiva de la humanidad de cara a la Tierra y la naturaleza”.
Sobre Leonardo Boff
En 1970 obtuvo su doctorado en Teología y Filosofía, en la Universidad de Munich-Alemania. El 11 de agosto de 2010 fue homenajeado como visitante distinguido por la Universidad Nacional de Córdoba, y recibió los títulos Doctor Honoris Causa de la Universidad de Turín (Italia) y de la Universidad de Lund (Suiza). En 2001 ganó el Right Livelihood Award, conocido también como el Premio Nóbel Alternativo.
Andrés Fernández
comunicacion@rectorado.unc.edu.ar
María Cargnelutti
Prosecretaría de Comunicación Institucional
Universidad Nacional de Córdoba
http://infouniversidades.siu.edu.ar/infouniversidades/listado/noticia.php?titulo=leonardo_boff:_%93la_gran_amenaza_siempre_fue_el_capitalismo_salvaje%94&id=1157
------------------------------------------------
12-02-2011
Eco-Negocios: Orgánicos y Alternativos
La precupación por el deterioro del medio ambiente y los problemas que enfrenta la ecología en el mundo parece un asunto tomado con cierta seriedad, al menos por el llamado primer mundo. Mientras que en el resto del mundo no parece prioritario, lo que es entendible porque dificilmente pueda atenderse tanto el tema en áreas donde más de tres mil millones de seres humanos viven con menos de dos dólares cincuenta al día y siendo que una gran mayoría de ellos no tienen acceso a agua potable, salud, o educación, carencias por las que mueren 22.000 niños diariamente. Pero en el mundo de los más ricos no es oro todo lo que reluce, ni conciencia ecológica tampoco.
En primer lugar, no hace tanto que muchos sectores reaccionarios tildaban de ecoterroristas a quienes organizadamente denunciaban los problemas del medio ambiente y actuaban en su defensa. Es verdad que posteriormente se fue aceptando el discurso ecologista, en medios de comunicación y hasta en la socialización de las clases medias y altas. Incluso, que exponer y opinar sobre asuntos ecológicos pareciera hasta de moda, con supuestos defensores de la tierra, los bosques, el océano, el agua potable, el aire respirable y hasta de los animales afectados por nuestro crecimiento sin fin, en variadas tarimas públicas. Políticos, estrellas del espectáculo, académicos, funcionarios de organizaciones como Naciones Unidas, directores de empresas, en fin, todos ellos actores “elegantes y sensibles”, se han conmovido y hasta nos han conmovido con la necesidad de conservar el futuro de la vida. Y por supuesto persisten los extremistas de derecha que se manifiestan abiertamente contrarios a cualquier acción, incluso verbal, en defensa del medio ambiente si afecta de alguna forma sus intereses.
Ese mundo de “salvadores de la Tierra” tiene muchos aspectos; va desde conferencias mundiales, pogramas de desarrollo de energía de recursos renovables, cultivos orgánicos, recuperación de terrenos contaminados, tecnologías nuevas en la producción de combustible para el uso de naves, vehículos especiales, control de gases y otros contaminantes de la atmósfera y del agua, en fin, es un sin número de agendas. Sin atendemos al discurso de los sectores que saquean los recursos y las economías del mundo, sin embargo, nos enteramos de una verdad sin tapujos: estas agendas son primero y fundamentalmente, una muy buena oportunidad de negocios muy rentables, los “negocios verdes,” que vienen a contribuir también a su infinita acumulación de dinero. El primer mundo tiene ejemplos relevantes de países y gobiernos con “sueño verdes” en esplendor, incluso en medio de la bancarrota económica, social y cultural de sus sociedades.
Tres ejemplos modestos pueden servirnos para dilucidar el verdadero amor de estos “sueños verdes,” porque a pesar de lo mucho que se dice o lo que se aparenta, la realidad resultante de la aplicación de este “ecologismo” falsamente optimista que divulgan gobiernos y medios a diario, puede hacernos dudar de que ese amor suyo por lo verde tenga un referente muy diferente al que imaginamos y sea un adoración más por el verde dólar.
En la jerga politiquera de los mercaderes de la política en Norteamérica, escuchamos contínuos discursos en favor del “pequeño empresario,” ese caballero dorado de la creación capitalista universal. En él convergen empresarios de todo tipo, comerciantes y granjeros. En realidad casi todos ellos son una clase en decadencia, mientras que los politiqueros y mercaderes de la política responden como empleados y lacayos a la gran empresa, en si destructora de todo negocio pequeño.
Entre esas pequeñas empresas, están las granjas de cultivos orgánicos, por ejemplo, cuyos productos etiquetados están en demanda y son consumidos generalmente por las clases medias, son granjas que se consideran como parte de la “economía informal.” Si atendemos al relato de Nikko Snyder, en la revista canadiense Briarpatch (edición de noviembre-diciembre) entendemos otra problemática al respecto de estas granjas y su casi invisible “economía informal.” Nikko, como muchas otras personas jóvenes, se presenta a trabajar por tres meses por comida y alojamiento en una granja de cultivos orgánicos en la provincia de British Columbia, Canadá, porque quiere aprender sobre estos cultivos que ella ve como una oportunidad de futuro. Muchos de los trabajadores de la granja donde está son estudiantes que trabajan como ella o por poco dinero (dinero pagado por debajo de la mesa) para asegurar que la granja sobreviva. Cabe destacar que la dueña de la granja que Nikko menciona trabaja ella misma 12 horas y a la par del resto. En su relato, Nikko deja claro que el trabajo es duro porque este tipo de agricultura así lo requiere. Esto sucede en Canadá porque el voluntarismo, que está muy sobrevalorado, lo permite; en Estados Unidos, por ejemplo, trabajar gratis está prohibido.
La realidad de la pequeña granja que Nikko visita refleja la realidad de las pequeñas granjas de cultivos orgánicos y de cultivos convencionales en Norteamérica, cuyo funcionamiento depende, como el de muchas actividades de pequeños empresarios o propietarios, de la mano de obra barato o gratuita. La pequeña empresa del papá de familia que limpia edificios de oficinas y con él lleva a su esposa y sus hijos ilustra esto también. Es una explotación laboral pero con cierta apariencia de una razón de bien mayor, en el caso de la granja orgánica el bien mayor es el alimento “sano” producido sin contaminar el medio ambiente. El consumidor está completamente desligado de esta realidad laboral productiva, el consumidor consume un producto sano ignorando completamente la realidad de explotación laboral que existe en su creación, incluso la auto explotación laboral que la dueña de la granja orgánica hace a si misma, pero fundamentalmente la que contribuye a hacer a otros jóvenes en nombre de “alimentos orgánicos.”
De acuerdo al último censo en Canadá el 71 por ciento de los granjeros reciben menos de veinticinco mil dólares anualmente, no es una gran cifra, y si hablamos de una familia de tres personas, debemos notar que con estos ingresos ellos están viviendo por debajo de la línea de pobreza canadiense. Así viven muchos granjeros, algunos tienen que suplementar sus entradas con otro trabajo. En Estados Unidos el 65 por ciento de los granjeros tienen también otro empleo, cada día hay menos granjeros en Norteamérica y más grandes corporaciones dueña de la producción agrícola. En Estados Unidos aunque todavía el 91 por ciento de la tierra está en manos de pequeños y medianos propietarios, el 75 por ciento de la producción agrícola viene de sólo el 5 por ciento del total de las granjas.
El gobierno canadiense ha creado un programa especial para importar trabajadores para cultivos convencionales y de productos orgánicos de medianas y grandes granjas, se llama “Seasonal Agricultural Worker Program” (SAWP) y trae desde otros países, mayormente México y Jamaica, a más de 27.000 trabajadores agrícolas cada año. Aqui hablamos de economía “formal” y de trabajadores temporales que no cuentan con los mismos derechos con que cuentan los trabajadores canadienses. Cada tanto se escapa por ello un reportaje sobre estos trabajadores a los medios de prensa, generalmente defienden a los empresarios que los usan destacando que el salario mínimo por hora es para ellos mucho mayor en Canadá que en sus países de origen.
Otro buen ejemplo sobre este mundo verde aparente en conflicto con su realidad diaria es el de las energías alternativas, particularmente el de la energía del viento, muy de moda y hasta propaganda para el turismo donde se muestran las grandes turbinas en colinas o cerca del mar como imagénes tranquilizadoras sobre un futuro optimista de energías renovables. En Canadá el tema de las turbinas ha salido a relucir tanto que mucha gente piensa que las turbinas aportan buena parte de la electricidad que consumimos. En realidad los más de cien campos de turbinas extendidos por todo el país, apenas aportan un 1,1 por ciento de la electricidad que consumimos, o 3250 MW. Este monto no es tan poca cantidad de energía, es que el ritmo de vida que llevamos consume tanta energía que rinde esta contribución irrelevante. Sin duda deberíamos de reflexionar sobre el consumo y disminuirlo.
En nuestra provincia, Nova Scotia, las más de 150 turbinas existentes aportan el porcentaje más alto de electricidad promedio por provincia porque llega a un 8 por ciento. Si bien las turbinas se ven imponentes y silenciosas de lejos, de cerca no lo son; el ruido que generan es un problema ecológico de salud para quienes viven cerca de ellas. El ruido de las turbinas se ha convertido en un problema tan serio que ha generado una ola de demandas a la justicia por parte de los afectados. Pero si usted vive en una zona seleccionada por la compañía para instalar una turbina no tiene mucha opción, porque por considerársela energía verde tiene prioridad y sus derechos no cuentan. Esta industria de la energía del viento, como otras de energías renovables, son altamente subvencionadas por los gobiernos, o sea por los estados y todos sus habitantes, porque se ven como solución al problema ecológico aunque se transforman en permiso para continuar consumiendo a un nivel insostenible.
Las turbinas trabajan a 25 revoluciones por minuto, requieren un mínimo de velocidad del viento de 10 kilómetros por hora y se detienen automáticamente si el viento pasa los 90 kilómetros por hora, por lo que no proveen energía constante o estable. Para asegurar el suministro estable están conectadas a termoeléctricas que aseguran esa estabilidad, y estas generalmente no paran aunque funcionen a un nivel mínimo. Este funcionamiento mínimo, sin embargo, significa una mayor emisión de gases contaminantes; esto es lo que sucede, en menor escala, con el automóvil: es màs eficiente a una velocidad constante en carretera pero mucho más contaminante cuando funciona parado, sin velocidad, o cada vez que arranca.
Otro ejemplo interesante del “mundo ecológico” es Alemania, el más importante país europeo y muy admirado en el norte y sur de América como una nación ecológica e innovadora en la ciencia y tecnología de energías renovables. Un reportaje de Andrew D. Blechman en la conocida revista estadounidense The Atlantic (de diciembre) muestra con testimonios como a través de Alemania más de 100 pequeñas aldeas o villas, algunos de cientos de años de existencia, han sido arrasados, desaparecidos, sus habitantes reubicados, simplemente debido a las cavaciones a suelo abierto para extraer lignito (brown coal), un carbón mineral de color marrón parecido a la turba de bajo grado y calidad que emite el 27 por ciento más dióxido de carbono para producir la misma electricidad que el carbón negro regular. Con este combustible, muy contaminante, se produce en Alemania el 24,6 por ciento de la electricidad que se consume. En Grecia es aún peor porque el 50 por ciento de la electricidad que se consume se produce con lignito.
Se extraen 180 millones de toneladas métricas de material cada año. Alemania tiene 6 de las 10 plantas termoeléctricas que producen más polución de Europa. Esto, aunque Alemania es un líder en las tecnologías de producir electricidad de recursos renovables, como la energía del viento y la solar, pero estas energías son sólo el 16 por ciento de la electricidad que el país consume. Sin embargo, es raro encontrar un artículo sobre la polución en Alemania màs allá de lo que denuncia Greenpeace Germany, pero dominan los comentarios y críticas sobre la contaminación que emiten plantas de energía en Rusia, China u otro país del llamado tercer mundo.
Hoy, en Estados Unidos el consumo por habitante es el doble de lo que era hace 50 años, es insostenible, pero el sistema promueve incluso mayor consumo, continuamente se espera que el nivel de consumo de la población aumente. Si escuchamos el discurso político en ese país, escuchamos que la solución a la crisis está en “echar a andar la economía” aumentando el consumo, el índice sobre la confianza del consumidor mide justamente eso, cuanta confianza tenemos para seguir consumiendo como mínimo al mismo nivel y como deseable a un nivel incluso mayor. Pocos, en la población general del primer mundo, ven el consumo como problemático, pocos piensan que el crecimiento es insostenible y menos aún piensan que tiene que detenerse. Eso implica cambiar totalmente la forma en que vivimos, regular nuestro consumo de energía, viajes, cosas.
Este 2012 se cumplen 20 años de la Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro y Brasil, país “emergente,” se prepara para realizar la próxima conferencia mundial. No podemos esperar mucho de esto. Silvia Ribeiro, investigadora, dice desde La Jornada de México : “Por si no nos queda claro, uno de los oradores de apertura de la reunión preparatoria para Rio+20 organizada por las Naciones Unidas en enero del 2011 en Nueva York fue Charles Holliday, presidente del directorio del Bank of America, uno de los mayores bancos del mundo, aún sumergido en la peor crisis por especulación global del siglo…”
Son los ricos y saqueadores del mundo quienes dominan los medios de comunicación, las instituciones mundiales como Naciones Unidas , a los políticos y gobiernos, muchas organizaciones laborales y la mayor parte del aparato productivo y financiero del mundo. Y , son también, los zorros que sin ningún empacho se presentan como cuidadores de gallineros. La tarea es titánica si hemos de girar esta gigantesca nave y producir alimentos de forma sostenible, mejorar la producción y distribución de la energía para que el acceso sea más igualitario y sostenible. Todo o casi todo está en manos de los ricos, casi todos ellos delincuentes, y de sus lacayos. Y ambos, juntos, llevan al mundo precisamente al lugar opuesto de donde debe estar si hemos de preservar el futuro y la vida.
En primer lugar, no hace tanto que muchos sectores reaccionarios tildaban de ecoterroristas a quienes organizadamente denunciaban los problemas del medio ambiente y actuaban en su defensa. Es verdad que posteriormente se fue aceptando el discurso ecologista, en medios de comunicación y hasta en la socialización de las clases medias y altas. Incluso, que exponer y opinar sobre asuntos ecológicos pareciera hasta de moda, con supuestos defensores de la tierra, los bosques, el océano, el agua potable, el aire respirable y hasta de los animales afectados por nuestro crecimiento sin fin, en variadas tarimas públicas. Políticos, estrellas del espectáculo, académicos, funcionarios de organizaciones como Naciones Unidas, directores de empresas, en fin, todos ellos actores “elegantes y sensibles”, se han conmovido y hasta nos han conmovido con la necesidad de conservar el futuro de la vida. Y por supuesto persisten los extremistas de derecha que se manifiestan abiertamente contrarios a cualquier acción, incluso verbal, en defensa del medio ambiente si afecta de alguna forma sus intereses.
Ese mundo de “salvadores de la Tierra” tiene muchos aspectos; va desde conferencias mundiales, pogramas de desarrollo de energía de recursos renovables, cultivos orgánicos, recuperación de terrenos contaminados, tecnologías nuevas en la producción de combustible para el uso de naves, vehículos especiales, control de gases y otros contaminantes de la atmósfera y del agua, en fin, es un sin número de agendas. Sin atendemos al discurso de los sectores que saquean los recursos y las economías del mundo, sin embargo, nos enteramos de una verdad sin tapujos: estas agendas son primero y fundamentalmente, una muy buena oportunidad de negocios muy rentables, los “negocios verdes,” que vienen a contribuir también a su infinita acumulación de dinero. El primer mundo tiene ejemplos relevantes de países y gobiernos con “sueño verdes” en esplendor, incluso en medio de la bancarrota económica, social y cultural de sus sociedades.
Tres ejemplos modestos pueden servirnos para dilucidar el verdadero amor de estos “sueños verdes,” porque a pesar de lo mucho que se dice o lo que se aparenta, la realidad resultante de la aplicación de este “ecologismo” falsamente optimista que divulgan gobiernos y medios a diario, puede hacernos dudar de que ese amor suyo por lo verde tenga un referente muy diferente al que imaginamos y sea un adoración más por el verde dólar.
En la jerga politiquera de los mercaderes de la política en Norteamérica, escuchamos contínuos discursos en favor del “pequeño empresario,” ese caballero dorado de la creación capitalista universal. En él convergen empresarios de todo tipo, comerciantes y granjeros. En realidad casi todos ellos son una clase en decadencia, mientras que los politiqueros y mercaderes de la política responden como empleados y lacayos a la gran empresa, en si destructora de todo negocio pequeño.
Entre esas pequeñas empresas, están las granjas de cultivos orgánicos, por ejemplo, cuyos productos etiquetados están en demanda y son consumidos generalmente por las clases medias, son granjas que se consideran como parte de la “economía informal.” Si atendemos al relato de Nikko Snyder, en la revista canadiense Briarpatch (edición de noviembre-diciembre) entendemos otra problemática al respecto de estas granjas y su casi invisible “economía informal.” Nikko, como muchas otras personas jóvenes, se presenta a trabajar por tres meses por comida y alojamiento en una granja de cultivos orgánicos en la provincia de British Columbia, Canadá, porque quiere aprender sobre estos cultivos que ella ve como una oportunidad de futuro. Muchos de los trabajadores de la granja donde está son estudiantes que trabajan como ella o por poco dinero (dinero pagado por debajo de la mesa) para asegurar que la granja sobreviva. Cabe destacar que la dueña de la granja que Nikko menciona trabaja ella misma 12 horas y a la par del resto. En su relato, Nikko deja claro que el trabajo es duro porque este tipo de agricultura así lo requiere. Esto sucede en Canadá porque el voluntarismo, que está muy sobrevalorado, lo permite; en Estados Unidos, por ejemplo, trabajar gratis está prohibido.
La realidad de la pequeña granja que Nikko visita refleja la realidad de las pequeñas granjas de cultivos orgánicos y de cultivos convencionales en Norteamérica, cuyo funcionamiento depende, como el de muchas actividades de pequeños empresarios o propietarios, de la mano de obra barato o gratuita. La pequeña empresa del papá de familia que limpia edificios de oficinas y con él lleva a su esposa y sus hijos ilustra esto también. Es una explotación laboral pero con cierta apariencia de una razón de bien mayor, en el caso de la granja orgánica el bien mayor es el alimento “sano” producido sin contaminar el medio ambiente. El consumidor está completamente desligado de esta realidad laboral productiva, el consumidor consume un producto sano ignorando completamente la realidad de explotación laboral que existe en su creación, incluso la auto explotación laboral que la dueña de la granja orgánica hace a si misma, pero fundamentalmente la que contribuye a hacer a otros jóvenes en nombre de “alimentos orgánicos.”
De acuerdo al último censo en Canadá el 71 por ciento de los granjeros reciben menos de veinticinco mil dólares anualmente, no es una gran cifra, y si hablamos de una familia de tres personas, debemos notar que con estos ingresos ellos están viviendo por debajo de la línea de pobreza canadiense. Así viven muchos granjeros, algunos tienen que suplementar sus entradas con otro trabajo. En Estados Unidos el 65 por ciento de los granjeros tienen también otro empleo, cada día hay menos granjeros en Norteamérica y más grandes corporaciones dueña de la producción agrícola. En Estados Unidos aunque todavía el 91 por ciento de la tierra está en manos de pequeños y medianos propietarios, el 75 por ciento de la producción agrícola viene de sólo el 5 por ciento del total de las granjas.
El gobierno canadiense ha creado un programa especial para importar trabajadores para cultivos convencionales y de productos orgánicos de medianas y grandes granjas, se llama “Seasonal Agricultural Worker Program” (SAWP) y trae desde otros países, mayormente México y Jamaica, a más de 27.000 trabajadores agrícolas cada año. Aqui hablamos de economía “formal” y de trabajadores temporales que no cuentan con los mismos derechos con que cuentan los trabajadores canadienses. Cada tanto se escapa por ello un reportaje sobre estos trabajadores a los medios de prensa, generalmente defienden a los empresarios que los usan destacando que el salario mínimo por hora es para ellos mucho mayor en Canadá que en sus países de origen.
Otro buen ejemplo sobre este mundo verde aparente en conflicto con su realidad diaria es el de las energías alternativas, particularmente el de la energía del viento, muy de moda y hasta propaganda para el turismo donde se muestran las grandes turbinas en colinas o cerca del mar como imagénes tranquilizadoras sobre un futuro optimista de energías renovables. En Canadá el tema de las turbinas ha salido a relucir tanto que mucha gente piensa que las turbinas aportan buena parte de la electricidad que consumimos. En realidad los más de cien campos de turbinas extendidos por todo el país, apenas aportan un 1,1 por ciento de la electricidad que consumimos, o 3250 MW. Este monto no es tan poca cantidad de energía, es que el ritmo de vida que llevamos consume tanta energía que rinde esta contribución irrelevante. Sin duda deberíamos de reflexionar sobre el consumo y disminuirlo.
En nuestra provincia, Nova Scotia, las más de 150 turbinas existentes aportan el porcentaje más alto de electricidad promedio por provincia porque llega a un 8 por ciento. Si bien las turbinas se ven imponentes y silenciosas de lejos, de cerca no lo son; el ruido que generan es un problema ecológico de salud para quienes viven cerca de ellas. El ruido de las turbinas se ha convertido en un problema tan serio que ha generado una ola de demandas a la justicia por parte de los afectados. Pero si usted vive en una zona seleccionada por la compañía para instalar una turbina no tiene mucha opción, porque por considerársela energía verde tiene prioridad y sus derechos no cuentan. Esta industria de la energía del viento, como otras de energías renovables, son altamente subvencionadas por los gobiernos, o sea por los estados y todos sus habitantes, porque se ven como solución al problema ecológico aunque se transforman en permiso para continuar consumiendo a un nivel insostenible.
Las turbinas trabajan a 25 revoluciones por minuto, requieren un mínimo de velocidad del viento de 10 kilómetros por hora y se detienen automáticamente si el viento pasa los 90 kilómetros por hora, por lo que no proveen energía constante o estable. Para asegurar el suministro estable están conectadas a termoeléctricas que aseguran esa estabilidad, y estas generalmente no paran aunque funcionen a un nivel mínimo. Este funcionamiento mínimo, sin embargo, significa una mayor emisión de gases contaminantes; esto es lo que sucede, en menor escala, con el automóvil: es màs eficiente a una velocidad constante en carretera pero mucho más contaminante cuando funciona parado, sin velocidad, o cada vez que arranca.
Otro ejemplo interesante del “mundo ecológico” es Alemania, el más importante país europeo y muy admirado en el norte y sur de América como una nación ecológica e innovadora en la ciencia y tecnología de energías renovables. Un reportaje de Andrew D. Blechman en la conocida revista estadounidense The Atlantic (de diciembre) muestra con testimonios como a través de Alemania más de 100 pequeñas aldeas o villas, algunos de cientos de años de existencia, han sido arrasados, desaparecidos, sus habitantes reubicados, simplemente debido a las cavaciones a suelo abierto para extraer lignito (brown coal), un carbón mineral de color marrón parecido a la turba de bajo grado y calidad que emite el 27 por ciento más dióxido de carbono para producir la misma electricidad que el carbón negro regular. Con este combustible, muy contaminante, se produce en Alemania el 24,6 por ciento de la electricidad que se consume. En Grecia es aún peor porque el 50 por ciento de la electricidad que se consume se produce con lignito.
Se extraen 180 millones de toneladas métricas de material cada año. Alemania tiene 6 de las 10 plantas termoeléctricas que producen más polución de Europa. Esto, aunque Alemania es un líder en las tecnologías de producir electricidad de recursos renovables, como la energía del viento y la solar, pero estas energías son sólo el 16 por ciento de la electricidad que el país consume. Sin embargo, es raro encontrar un artículo sobre la polución en Alemania màs allá de lo que denuncia Greenpeace Germany, pero dominan los comentarios y críticas sobre la contaminación que emiten plantas de energía en Rusia, China u otro país del llamado tercer mundo.
Hoy, en Estados Unidos el consumo por habitante es el doble de lo que era hace 50 años, es insostenible, pero el sistema promueve incluso mayor consumo, continuamente se espera que el nivel de consumo de la población aumente. Si escuchamos el discurso político en ese país, escuchamos que la solución a la crisis está en “echar a andar la economía” aumentando el consumo, el índice sobre la confianza del consumidor mide justamente eso, cuanta confianza tenemos para seguir consumiendo como mínimo al mismo nivel y como deseable a un nivel incluso mayor. Pocos, en la población general del primer mundo, ven el consumo como problemático, pocos piensan que el crecimiento es insostenible y menos aún piensan que tiene que detenerse. Eso implica cambiar totalmente la forma en que vivimos, regular nuestro consumo de energía, viajes, cosas.
Este 2012 se cumplen 20 años de la Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro y Brasil, país “emergente,” se prepara para realizar la próxima conferencia mundial. No podemos esperar mucho de esto. Silvia Ribeiro, investigadora, dice desde La Jornada de México : “Por si no nos queda claro, uno de los oradores de apertura de la reunión preparatoria para Rio+20 organizada por las Naciones Unidas en enero del 2011 en Nueva York fue Charles Holliday, presidente del directorio del Bank of America, uno de los mayores bancos del mundo, aún sumergido en la peor crisis por especulación global del siglo…”
Son los ricos y saqueadores del mundo quienes dominan los medios de comunicación, las instituciones mundiales como Naciones Unidas , a los políticos y gobiernos, muchas organizaciones laborales y la mayor parte del aparato productivo y financiero del mundo. Y , son también, los zorros que sin ningún empacho se presentan como cuidadores de gallineros. La tarea es titánica si hemos de girar esta gigantesca nave y producir alimentos de forma sostenible, mejorar la producción y distribución de la energía para que el acceso sea más igualitario y sostenible. Todo o casi todo está en manos de los ricos, casi todos ellos delincuentes, y de sus lacayos. Y ambos, juntos, llevan al mundo precisamente al lugar opuesto de donde debe estar si hemos de preservar el futuro y la vida.
Fuentes:
Blechman, Andrew, What´s Eating Germany (The Atlantic)
Canada Wind Energy Association
Leonard, Anne, La historia de las cosas.
Natural Resources Canada
Snyder, Nikko, Room and Board (2010, Briarpatch)
Editorial, thecoast.ca (The Coast, Nova Scotia)
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
------------------------------------------------
09-02-2011
Sudamérica
Un proyecto piloto sobre patentes perjudicial para los pueblos
Agencia Matriz del Sur
En el artículo publicado en Rebelión.org sobre las oficinas de patentes de Sudaméricas [1] queda en evidencia las contradicciones políticas y la falta de control de los gobiernos de la región sobre sus institutos de propiedad industrial e intelectual, quienes continúan alineados a las doctrinas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y a la Organización Mundial del Comercio (OMC) a través de los acuerdos sobre propiedad intelectual relacionados con el comercio internacional. Este comportamiento de las oficinas (con excepción de Venezuela y Bolivia) parece ir a contramano de las políticas y los discursos de los presidentes Correa, Lula, Lugo, Mujica o Kirchner. Las acciones aparentemente cooperativas de las oficinas de patentes van en dirección de crear una oficina regional de propiedad industrial bajo el control de la OMPI, la Oficina Europea de Patentes (EPO) y la Oficina de Estados Unidos (USPTO).
El artículo menciona un trabajo conjunto decidido en Buenos Aires durante las jornadas de los días 24 y 25 de enero [2] de este año comandado por los presidentes de organismos de Brasil y Argentina relacionados con un ensayo piloto de examen de patentes conjuntamente realizado por varias oficinas. El ensayo es el inicio de un proyecto global más amplio: la anhelada y peligrosa “Patente Mundial” impulsada por Estados Unidos y Europa con la que se pretende proteger y patentar simultáneamente el conocimiento y las tecnologías creadas en el mundo.
Entidades PYMES, laboratorios nacionales y organizaciones sociales de Latinoamérica vienen señalando a algunos directores de estos organismos (en especial Jorge Ávila del INPI-Brasil) a quien se acusó en el Parlamento brasileño de trabajar para los laboratorios extranjeros [3] , querer liderar la futura oficina regional de propiedad industrial latinoamericana que la OMPI intenta establecer en Panamá [4] .
Por otra parte llama nuevamente la atención la posición del presidente del IEPI de Ecuador, quien “no parece percibir” la jugada de OMPI para homogeneizar el examen de las patentes y la información, a pesar de formar parte del ALBA que es abiertamente contrario a la influencia de organismos extranjeros en materia de patentes. Ycaza Martínez expresó recientemente en un reportaje contradictorio que era “muy radical decir que (Ecuador) no cedería en materia de propiedad intelectual” [5] . Correa es abiertamente contrario a la protección por patentes, en especial los productos farmacéuticos.
Mientras tanto, Bolivia y Venezuela se han mantenido alejados de este tipo de maniobras de las transnacionales, quienes son los verdaderos beneficiarios de las políticas de patentes negociadas por las oficinas sudamericanas.
[1] http://www.rebelion.org/noticia.php?id=121724&titular=oficinas-de-patentes-sudamericanas-avanzan-a-favor-de-los-intereses-de-multinacionales-farmac%E9uticas-y-alimenticias-
[2] http://www.inpi.gov.br/noticias/america-do-sul-lanca-projeto-piloto-de-cooperacao-em-patentes
[3] http://www.jusbrasil.com.br/noticias/1988779/inpi-e-criticado-por-apoiar-patente-de-segundo-uso
[4] http://www.recordreport.net/noticias/2007/ompi.asp
[5] http://www.iepi.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=110:no-ceder-pi&catid=1:ultimas-noticias&Itemid=50
http://www.matrizur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9878
El artículo menciona un trabajo conjunto decidido en Buenos Aires durante las jornadas de los días 24 y 25 de enero [2] de este año comandado por los presidentes de organismos de Brasil y Argentina relacionados con un ensayo piloto de examen de patentes conjuntamente realizado por varias oficinas. El ensayo es el inicio de un proyecto global más amplio: la anhelada y peligrosa “Patente Mundial” impulsada por Estados Unidos y Europa con la que se pretende proteger y patentar simultáneamente el conocimiento y las tecnologías creadas en el mundo.
Entidades PYMES, laboratorios nacionales y organizaciones sociales de Latinoamérica vienen señalando a algunos directores de estos organismos (en especial Jorge Ávila del INPI-Brasil) a quien se acusó en el Parlamento brasileño de trabajar para los laboratorios extranjeros [3] , querer liderar la futura oficina regional de propiedad industrial latinoamericana que la OMPI intenta establecer en Panamá [4] .
Por otra parte llama nuevamente la atención la posición del presidente del IEPI de Ecuador, quien “no parece percibir” la jugada de OMPI para homogeneizar el examen de las patentes y la información, a pesar de formar parte del ALBA que es abiertamente contrario a la influencia de organismos extranjeros en materia de patentes. Ycaza Martínez expresó recientemente en un reportaje contradictorio que era “muy radical decir que (Ecuador) no cedería en materia de propiedad intelectual” [5] . Correa es abiertamente contrario a la protección por patentes, en especial los productos farmacéuticos.
Mientras tanto, Bolivia y Venezuela se han mantenido alejados de este tipo de maniobras de las transnacionales, quienes son los verdaderos beneficiarios de las políticas de patentes negociadas por las oficinas sudamericanas.
[1] http://www.rebelion.org/noticia.php?id=121724&titular=oficinas-de-patentes-sudamericanas-avanzan-a-favor-de-los-intereses-de-multinacionales-farmac%E9uticas-y-alimenticias-
[2] http://www.inpi.gov.br/noticias/america-do-sul-lanca-projeto-piloto-de-cooperacao-em-patentes
[3] http://www.jusbrasil.com.br/noticias/1988779/inpi-e-criticado-por-apoiar-patente-de-segundo-uso
[4] http://www.recordreport.net/noticias/2007/ompi.asp
[5] http://www.iepi.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=110:no-ceder-pi&catid=1:ultimas-noticias&Itemid=50
http://www.matrizur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9878
------------------------------------------------
EDITORIAL DE HORIZONTE SUR EN LA AM 690 EL SABADO 22 DE ENERO DEL AÑO 2911
|
------------------------------------------------
La Jornada Mexico
La grave crisis alimentaria
Fidel Castro Ruz
“Lo peor es que en gran parte las soluciones dependerán de los países más ricos y desarrollados, quienes llegarán a una situación que realmente no están en condiciones de enfrentar sin que se les derrumbe el mundo que han estado tratando de moldear…
“No hablo ya de guerras, cuyos riesgos y consecuencias han transmitido personas sabias y brillantes, incluidas muchas norteamericanas.
“Me refiero a la crisis de los alimentos originada por hechos económicos y cambios climáticos que aparentemente son ya irreversibles como consecuencia de la acción del hombre, pero que de todas formas la mente humana está en el deber de enfrentar apresuradamente.
“Los problemas han tomado cuerpo ahora de súbito, a través de fenómenos que se están repitiendo en todos los continentes: calores, incendios de bosques, pérdidas de cosechas en Rusia [...] cambio climático en China [...] pérdidas progresivas de las reservas de agua en el Himalaya, que amenazan India, China, Pakistán y otros países; lluvias excesivas en Australia, que inundaron casi un millón de kilómetros cuadrados; olas de frío insólitas y extemporáneas en Europa [...] sequías en Canadá; olas inusuales de frío en ese país y en Estados Unidos…”
Mencioné igualmente las lluvias sin precedentes en Colombia, Venezuela y Brasil.
Informé en aquella Reflexión que
Las producciones de trigo, soya, maíz, arroz, y otros numerosos cereales y leguminosas, que constituyen la base alimenticia del mundo -cuya población asciende hoy, según cálculos a casi 6 900 millones de habitantes, ya se acerca a la cifra inédita de 7 mil millones, y donde más de mil millones sufren hambre y desnutrición- están siendo afectadas seriamente por los cambios climáticos, creando un gravísimo problema en el mundo.
El sábado 29 de enero el boletín diario que recibo con noticias de Internet, reprodujo un artículo de Lester R. Brown publicado en el sitio web Vía Orgánica, fechado el 10 de enero, cuyo contenido, a mi juicio, debe ser ampliamente divulgado.
Su autor es el más prestigioso y laureado ecologista norteamericano, quien ha venido advirtiendo el efecto dañino del creciente y cuantioso volumen de CO2 que se viene lanzando a la atmósfera. De su bien fundamentado artículo, tomaré solo párrafos que explican de forma coherente sus puntos de vista.
“Al comenzar el nuevo año, el precio del trigo alcanza niveles sin precedentes…
“…la población mundial, casi se ha duplicado desde 1970, aún seguimos creciendo a un ritmo de 80 000 000 de personas cada año. Esta noche, habrá 219 000 bocas más que alimentar en la mesa y muchas de ellas se encontrarán con los platos vacíos. Otras 219 000 se sumarán a nosotros mañana por la noche. En algún momento este crecimiento incesante comienza a ser demasiado para las capacidades de los agricultores y los límites de los recursos terrestres e hídricos del planeta.
“El aumento en el consumo de carne, leche y huevos en los países en desarrollo que crecen rápido no tiene precedentes.
“En los Estados Unidos, donde se cosecharon 416 000 000 de toneladas de granos en 2009, 119 000 000 de toneladas se enviaron a las destilerías de etanol a fin de producir combustible para los automóviles. Eso bastaría para alimentar a 350 000 000 de personas al año. La enorme inversión de los Estados Unidos en las destilerías de etanol crea las condiciones para la competencia directa entre los automóviles y las personas por la cosecha de granos mundial. En Europa, donde buena parte del parque automotor se mueve con combustible diesel, existe una demanda creciente de combustible diesel producido a partir de plantas, sobre todo a partir del aceite de colza y de palma. Esta demanda de cultivos portadores de aceite no solo reduce la superficie disponible para producir cultivos alimentarios en Europa, sino que también acelera el desbroce de los bosques tropicales en Indonesia y Malasia a favor de las plantaciones productoras de aceite de palma.
“…el crecimiento anual del consumo de granos en el mundo desde un promedio de 21 000 000 de toneladas anuales en el período de 1990 a 2005 ascendió hasta 41 000 000 de toneladas al año en el período 2005 a 2010. La mayor parte de este salto enorme puede atribuirse a la orgía de inversiones en destilerías de etanol en los Estados Unidos entre 2006 y 2008.
“Al propio tiempo que se duplicaba la demanda anual de crecimiento de granos, surgían nuevas limitaciones por el lado de la oferta, inclusive cuando se intensificaban aquellas de larga data como la erosión de los suelos. Se calcula que la tercera parte de las tierras cultivables del mundo pierden la capa vegetal más rápido que el tiempo que se necesita para la formación del suelo nuevo a través de los procesos naturales, perdiéndose así su productividad inherente. Están en el proceso de formación dos grandes masas de polvo. Una se extiende por el noroeste de China, el oeste de Mongolia y el Asia Central; la otra se ubica en el África Central. Cada una de ellas es mucho mayor que la masa de polvo que afectó a los Estados Unidos en el decenio de 1930.
“Las imágenes de satélite muestran un flujo constante de tormentas de polvo que parten de estas regiones y generalmente cada una de ellas transporta millones de toneladas de capa vegetal valiosa.
“Mientras tanto, el agotamiento de los acuíferos reduce rápidamente la extensión de las áreas irrigadas de muchas partes del mundo: este fenómeno relativamente reciente es propiciado por el empleo a gran escala de las bombas mecánicas para extraer el agua subterránea. En la actualidad, la mitad de la población del mundo vive en países donde los niveles freáticos descienden a medida que el bombeo excesivo agota los acuíferos. Una vez que se agota un acuífero hay que reducir necesariamente el bombeo según el ritmo de reposición si no se quiere que se convierta en un acuífero fósil (no renovable), en cuyo caso el bombeo cesará totalmente. Pero más tarde o más temprano los niveles freáticos descendentes se traducen en una elevación de los precios de los alimentos.
La volatilidad de los precios y las crisis alimentarias
Jacques Diouf*

Manifestantes en contra del alza de precios de combustibles y alimentos en Srinagar, IndiaFoto Reuters
¿Es la Historia un eterno volver a empezar? Estamos, de hecho, ante la inminencia de lo que podría ser otra gran crisis alimentaria. El índice de precios de los alimentos de la FAO alcanzó su nivel más alto a finales de 2010. La sequía en Rusia y las restricciones a la exportación adoptadas por el gobierno, así como las cosechas inferiores a lo esperado en Estados Unidos y Europa y posteriormente en Australia y Argentina, fueron los factores desencadenantes de un proceso de aumento vertiginoso de los precios de los productos agrícolas en los mercados internacionales.
Ciertamente, la situación actual es diferente de la de 2007-2008, aunque los recientes fenómenos climáticos podrían reducir significativamente la producción agrícola de la próxima temporada. Los aumentos de precios afectan principalmente a los sectores del azúcar y las semillas oleaginosas y en menor medida al de los cereales, que suponen 46 por ciento del consumo de calorías a nivel mundial. Las existencias de cereales, que eran de 428 millones de toneladas en 2007-08, son actualmente de 525 millones de toneladas. No obstante, se hace gran uso de ellas para responder a la demanda. Además, los precios del petróleo se sitúan actualmente en torno a los 90 dólares estadunidenses por barril, en lugar de 140 dólares.
Sin duda el aumento y la volatilidad de los precios continuarán en los próximos años si no se abordan las causas estructurales del desequilibrio del sistema agrícola internacional. Seguimos reaccionando en el plano de los factores coyunturales y, por tanto, se sigue haciendo gestión de las crisis. Los problemas fundamentales se señalaron en 1996 y 2002 en las Cumbres Mundiales sobre la Alimentación de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). En ambas ocasiones se recordó especialmente a las más altas autoridades del mundo el incumplimiento de los compromisos adquiridos. Si se mantienen las tendencias actuales, el objetivo fijado por los líderes mundiales de reducir a la mitad el número de personas que tienen hambre en el mundo para 2015 sólo se alcanzará en 2150.
A pesar de las advertencias del Sistema Mundial de Información y Alerta de la FAO y de las transmitidas a través de los medios de comunicación, no ha habido ningún cambio decisivo de política desde 1996. Sin embargo, aún hoy en día, casi mil millones de personas padecen hambre en el mundo.
Tenemos que recordar con firmeza las condiciones de un suministro suficiente de alimentos para una población que no deja de crecer y necesitará, en el curso de los próximos cuarenta años, un aumento de 70 por ciento de la producción agrícola en el mundo y de 100 por ciento en los países en desarrollo.
Ante todo tenemos la cuestión de la inversión: la participación de la agricultura en la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) se redujo de 19 por ciento en 1980 a 3 por ciento en 2006 y ahora se sitúa en torno a 5 por ciento; debería alcanzar los 44 mil millones de dólares por año y volver al nivel inicial que permitió, en el decenio de 1970, evitar la hambruna en Asia y América Latina. Los gastos presupuestarios destinados a la agricultura en países de bajos ingresos y con déficit de alimentos representan alrededor de 5 por ciento cuando deberían alcanzar un mínimo de 10 por ciento; por último, la inversión privada nacional y extranjera, cercana a los 140 mil millones de dólares anuales, debería ascender a 200 mil millones de dólares. Estas cifras deben compararse con los gastos anuales en armamento, que se elevan a un billón (un millón de millones) y medio de dólares.
A continuación tenemos el comercio internacional de productos agrícolas, que no es ni libre ni justo. Los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) proporcionan un apoyo equivalente a unos 365 mil millones de dólares anuales a sus agricultores, mientras que las subvenciones y protecciones arancelarias a favor de los biocombustibles tienen el efecto de desviar unos 120 millones de toneladas de cereales del consumo humano al sector del transporte. Las medidas sanitarias y fitosanitarias unilaterales, así como los obstáculos técnicos al comercio, suponen un freno para las exportaciones y, en particular, para los países en desarrollo.
Por último, tenemos la especulación exacerbada por las medidas de liberalización de los mercados de futuros de productos agrícolas en un contexto de crisis económica y financiera. Estas nuevas condiciones han permitido la transformación de los instrumentos de arbitraje del riesgo en productos financieros especulativos que sustituyen a otras inversiones menos rentables.
La solución al problema del hambre y la inseguridad alimentaria en el mundo pasa, por tanto, por la coordinación eficaz de las decisiones, que deberían abarcar tanto la inversión como el comercio agrícola internacional y los mercados financieros. En un contexto climático aleatorio marcado por las inundaciones y las sequías, es necesario poder financiar las pequeñas obras de control del agua, los medios de almacenamiento en el ámbito local y las carreteras rurales, así como los puertos pesqueros y los mataderos, etcétera. Sólo de esta manera será posible dar seguridad a la producción de alimentos y mejorar la productividad y la competitividad de los pequeños agricultores con el fin de disminuir los precios al consumo y aumentar los ingresos de las poblaciones rurales, las cuales representan 70 por ciento de los pobres del mundo. Además, se debe llegar a un consenso en las negociaciones ya demasiado largas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para poner fin a la distorsión de los mercados y a las medidas comerciales restrictivas para el comercio que agravan los desequilibrios entre la oferta y la demanda. Por último, es urgente la introducción de nuevas medidas de transparencia y reglamentación para hacer frente a la especulación en los mercados de futuros de productos agrícolas.
La aplicación de estas políticas a nivel mundial debe basarse en el respeto de los compromisos asumidos por los países desarrollados, especialmente durante las Cumbres del Grupo de los 8 en Gleneagles y L’Aquila, y del Grupo de los 20 en Pittsburgh. Los países en desarrollo también deben aumentar la cuota de asignaciones para la agricultura en sus presupuestos nacionales. La inversión extranjera directa del sector privado se debe hacer en condiciones que garanticen, en particular gracias a un código internacional de conducta, una distribución equitativa de los beneficios entre los diferentes actores.
La gestión de crisis es indispensable y es buena, pero su prevención es mejor. Sin decisiones de naturaleza estructural a largo plazo con la voluntad política y los recursos financieros necesarios para su aplicación, la inseguridad alimentaria se mantendrá con una sucesión de crisis que tendrán graves consecuencias para las poblaciones más pobres. Ello dará lugar a inestabilidad política en los países y amenazará la paz y la seguridad del mundo. Los discursos y las promesas de las grandes reuniones internacionales, si no van seguidos de hechos, no hacen sino aumentar la frustración y las rebeliones. Es hora de adoptar y aplicar políticas que permitan que todos los agricultores del mundo, tanto de los países en desarrollo como de países desarrollados, dispongan de ingresos decentes mediante mecanismos que no creen distorsiones del mercado. Estos hombres, estas mujeres y estos jóvenes tienen que poder seguir trabajando en condiciones dignas para alimentar a un planeta que pasará de los 6 mil 900 millones de habitantes actuales a 9 mil 100 millones en 2050.
*Director general de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
“Las extensiones irrigadas disminuyen en el Oriente Medio, sobre todo en Arabia Saudita, Siria, Iraq y posiblemente Yemen. En Arabia Saudita, que dependía totalmente de un acuífero fósil hoy agotado para su autosuficiencia en cuanto al trigo, la producción experimenta una caída libre. Entre 2007 y 2010, la producción de trigo saudita descendió en más de dos tercios.
“El Medio Oriente árabe es la región geográfica donde las escaseces de agua crecientes provocan la mayor reducción de la cosecha de granos. Pero los déficit de agua realmente elevados están en la India donde según las cifras del Banco Mundial hay 175 000 000 de personas que se alimentan de granos producidos mediante el bombeo excesivo [...] En los Estados Unidos, el otro gran productor de granos del mundo, se reduce el área irrigada en estados agrícolas fundamentales como California y Texas.
“El ascenso de la temperatura también hace que resulte más difícil aumentar la cosecha mundial de granos con la rapidez suficiente para ir a la par del ritmo sin precedentes de la demanda. Los ecologistas que se ocupan de los cultivos tienen su propia regla generalmente aceptada: por cada elevación de un grado Celsio en la temperatura por encima del nivel óptimo durante la temporada de crecimiento cabe esperar un descenso del 10% en el rendimiento de los granos.
“Otra tendencia emergente que amenaza a la seguridad alimentaria es el derretimiento de los glaciares de montañas. Esto es especialmente preocupante en los Himalayas y la meseta del Tibet, donde el hielo que se derrite procedente de los glaciares alimenta no solo a los grandes ríos de Asia durante la estación seca como el Indo, el Ganges, el Mekong, el Yangtzé y el Amarillo sino también los sistemas de regadío que dependen de estos ríos. Sin este derretimiento de los hielos la cosecha de granos experimentaría una gran caída y los precios ascenderían proporcionalmente.
“Por último, y a largo plazo, los casquetes de hielo que se derriten en Groenlandia y el oeste de la Antártica, unido a la expansión térmica de los océanos, amenaza con elevar el nivel del mar hasta seis pies durante este siglo. Incluso una elevación de tres pies provocaría la inundación de las tierras arroceras de Bangladesh. También dejaría bajo agua a buena parte del Delta del Mekong, donde se produce la mitad del arroz de Viet Nam, el segundo exportador de arroz del mundo. En total, hay aproximadamente 19 deltas fluviales productores de arroz en Asia donde las cosechas se reducirían considerablemente a causa de la elevación del nivel del mar.
La inquietud de estas últimas semanas es sólo el principio. Ya no se trata de un conflicto entre grandes potencias fuertemente armadas sino más bien de mayores escaseces de alimentos y precios ascendentes de los productos alimentarios (y del trastorno político a que esto conduciría) que amenazan a nuestro futuro mundial. A no ser que los gobiernos procedan pronto a revisar las cuestiones de seguridad y desvíen los gastos de usos militares hacia la mitigación del cambio climático, la eficiencia hídrica, la conservación de los suelos y la estabilización demográfica, según toda probabilidad el mundo enfrentará un futuro de más inestabilidad climática y volatilidad de los precios de los alimentos. Si se siguen haciendo las cosas como hasta ahora, los precios de los alimentos solo tenderán a subir.
El orden mundial existente lo impuso Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial, y reservó para sí todos los privilegios.
Obama no tiene forma de administrar la olla de grillos que han creado. Hace unos días se derrumbó el gobierno de Túnez, donde Estados Unidos había impuesto el neoliberalismo y estaba feliz de su proeza política. La palabra democracia había desparecido del escenario. Es increíble como ahora, cuando el pueblo explotado derrama su sangre y asalta las tiendas, Washington expresa su felicidad por el derrumbe. Nadie ignora que Estados Unidos convirtió a Egipto en su aliado principal dentro del mundo árabe. Un gran portaaviones y un submarino nuclear, escoltados por naves de guerra norteamericanas e israelitas, cruzaron por el Canal de Suez hacia el Golfo Pérsico hace varios meses, sin que la prensa internacional tuviera acceso a lo que allí ocurría. Fue el país árabe que más suministros de armamentos recibió. Millones de jóvenes egipcios padecen el desempleo y la escasez de alimentos provocada en la economía mundial, y Washington afirma que los apoya. Su maquiavelismo consiste en que mientras suministraba armas al gobierno egipcio, la USAID suministraba fondos a la oposición. ¿Podrá Estados Unidos detener la ola revolucionaria que sacude al Tercer Mundo?
La famosa reunión de Davos que acaba de concluir se convirtió en una Torre de Babel, y los estados europeos más ricos encabezados por Alemania, Gran Bretaña y Francia, solo coinciden en sus desacuerdos con Estados Unidos.
Pero no hay que inquietarse en lo más mínimo; la Secretaria de Estado prometió una vez más que Estados Unidos ayudaría a la reconstrucción de Haití.
Enero 30 de 2011
------------------------------------------------
| 29-01-2011 |
Falta de debate sobre el modelo
Tensiones entre extractivismo y redistribución en los procesos de cambio de América Latina
ALDEAH
Voy a tocar cuatro aspectos en relación al tema del vínculo que existe entre el extractivismo y la redistribución de la riqueza, entendiendo que este vínculo implica relaciones de poder.
Falta de debate sobre el modelo
Una primera tensión es la falta de debate que tenemos sobre el modelo. En general, se ha aceptado, se ha asumido, por parte de los gobiernos, de que éste es el modelo viable y posible; de que éste es el modelo necesario para seguir adelante. Y no hay debate. Las izquierdas, nos hemos fortalecido, los movimientos nos hemos fortalecido, en la trayectoria, discutiendo, debatiendo, interpelando, confrontando. No es necesario rebajar el nivel del debate, rehuir el debate para seguir siendo de izquierda o para tener un cierto nivel de apoyo a los gobiernos.
Si no discutimos, si no elevamos la temperatura de los debates, se va a seguir haciendo lo mismo, se va a seguir continuando con un modelo que ya tiene un camino hecho. Podría aceptar si los gobiernos progresistas y de izquierda argumentaran “a fin de mes, el Estado tiene que pagar a los funcionarios, a los maestros, a los médicos, a las enfermeras, a los militares; pagar las obligaciones que tiene todo Estado, pagar los salarios, como mínimo. Y para eso necesitamos ingresos”. Pero no se argumenta así, se nos dice que éste es el modelo bueno, cuando hay una mínima interpelación. Si aceptáramos ese debate, entonces estaríamos en ese otro lugar para decir “hoy esto es lo que hay, pero veamos de qué manera se puede intentar salir de este modelo”. Hay un mínimo avance en ese sentido en el caso del proyecto ITT. Es un espacio interesante pero absolutamente insuficiente. Lo que predomina es la continuidad: la continuidad, sin debate. ¿Cómo vamos a fortalecer alternativas al extractivismo? ¿Diciendo que el extractivismo es bueno, que hay que hacer represas hidroeléctricas gigantes, que hay que continuar con la minería, que hay que continuar con la soja, que hay que continuar con la caña de azúcar para hacer biocombustibles, con la forestación, etc.? Es necesario abrir un debate profundo en los movimientos y entre los movimientos y los gobiernos. Abriendo un debate, ya estaríamos en otro lugar, en otra situación.
Difícil construcción de nuevos actores sociales
El secundo problema que veo, es que aún no hay actores sociales suficientemente consolidados para combatir el modelo extractivista. Voy a dar un ejemplo: durante la fase de privatizaciones del modelo neoliberal, existían actores, por lo menos en el cono sur, en torno al movimiento sindical. Lo que se privatizaba eran empresas estatales. Entonces, los sindicatos y buena parte de los trabajadores del Estado y de otros sectores - aunque no fueran del Estado - ya tenían una clara consciencia de que esas empresas, si se privatizaban, iban a implicar una perdida para los trabajadores y para el país. Y había una consciencia de derechos que giraba en torno a esta propiedad estatal; de las empresas de telecomunicaciones, de petróleo, de gas, de electricidad, de correos y otras. Hoy en día es más complejo: los emprendimientos extractivistas están lejos de la grandes ciudades, en la cordillera andina, o en la Pampa, o en situaciones que no afectan, o solo indirectamente, al grueso de la población; las poblaciones de las grandes capitales (y hoy tenemos una población mayoritariamente urbana en América Latina), no están inmediatamente afectadas por una concesión minera a quinientos, a mil kilómetros de la cuidad, o porque se abren campos para la soja o para la forestación. Y muchas de esas áreas son territorios poco poblados. El año pasado, estaba en Ecuador. Solamente yendo a las comunidades más afectadas por la contaminación de las nacientes de los ríos, uno puede comprender esa dificultad para que aquella comunidad, que está cerca de cuenca, le transmita a la gente de la cuidad: “a nosotros ya nos llega el agua contaminada, dentro de un tiempo Uds. van a tener un problema gravísimo”. Hay una dificultad enorme que está trancando, trabando, enlenteciendo la constitución de actores sociales.
Entonces es natural que la construcción de actores sociales para enfrentar el extractivismo sea una tarea más compleja, más larga, más dificultosas; porque salvo en el caso de unas cuantas comunidades quienes combaten los efectos inmediatos del extractivismo, estos efectos no son claramente perceptibles para el grueso de la población. Y en este periodo, es imprescindible abrir un debate necesario para la constitución de actores sociales. Los actores sociales no se constituyen sino en conflicto. Y el papel del debate, de la clarificación de ideas, es fundamental. Debate y conflicto van de la mano.
Efecto domesticador de las políticas sociales
La tercera tensión que observo, por lo menos desde el cono Sur, es la cuestión de las políticas sociales. Por un lado, las políticas sociales alivian la pobreza. Han conseguido disminuir la población bajo la línea de pobreza. Han conseguido que las personas tengan más alimentación, más salud, etc. No han sido suficientes para disminuir la desigualdad (en mi país, Uruguay, la desigualdad sigue creciendo, aunque la pobreza bajó de la mitad), lo que es un indicador de que el patrón de acumulación sigue siendo polarizador. Y lo mismo sucede en Argentina, en Brasil y por supuesto en Chile.
Pero además, esas políticas sociales tienen otro problema, y ahí está la tensión y la contradicción. Tienden, y lo voy a decir con todas las letras, a domesticar a los actores sociales, a dificultar el relanzamiento de los conflictos. Tienden a dividir, a cortar, a fragmentar; ya no a dirigentes puntuales sino a organizaciones enteras. Y a los que no se someten a esa domesticación, se los criminaliza.
Entonces tenemos una necesidad de discutir las políticas sociales, que por ahora no están en el debate. Se acepta que ayudan a mejorar la situación de pobreza, pero no se ven los problemas que crean en el debilitamiento de los movimientos. Las políticas del combate a la pobreza no son nuevas; las inventó, a raíz de la derrota del Vietnam, un señor que se llamaba Robert McNamara, que fue presidente de la Ford y después fue ministro de defensa. Después de la guerra del Vietnam, fue durante años presidente del Banco Mundial e inventó el combate a la pobreza, diciendo: “si no combatimos ciertos niveles extremos de pobreza, nunca ganaremos”. Pensaba como un militar.
Entonces, el Banco Mundial fue el pensamiento duro de las políticas sociales; y los gobiernos de nuestra región, pienso sobre todo en el cono Sur, han asumido el combate a la pobreza con algunos cambios. Las políticas sociales siguen siendo políticas compensatorias y facilitan la acumulación del extractivismo, acumulación por despojo, por robo de los bienes comunes.
¿Hasta qué punto y de qué modo las políticas sociales desarticulan movimientos? Conozco - porque he trabajado con ellos y mantenemos un dialogo desde hace años - el caso del Cauca, de los Nasa, de Colombia. Están siendo atenazados por un lado, por la guerra, feroz, terrible - todo los meses dirigentes indígenas muertos, asesinados - y por el otro lado por políticas sociales. En algunos casos se trata simplemente de repartir dineros y, en otros casos, crear organizaciones sociales que se llaman indígenas que hablan de la “pluri” y de la “multi”, pero que son creadas desde el Ministerio del interior, y eso es política antisubversiva.
Entonces creo que aquí tenemos una contradicción, porque las políticas sociales son duales: mejoran indicadores de pobreza pero domestican. Tenemos un trabajo importantísimo por hacer con algunos de los conductores de esas políticas que son o bien trabajadores y trabajadoras sociales, o bien sociólogos y sociólogas, o bien dirigentes sindicales o dirigentes sociales, ex piqueteros, ex asambleístas o aún piqueteros que son incrustados en los movimientos y que conducen las políticas sociales en el territorio.
En el cono Sur, las políticas sociales de última generación, que se pretenden no compensatorias, son políticas territoriales. Y la usina de pensamiento ya no es el Banco Mundial, sino la FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales). Entonces cuando estamos discutiendo de eso, estamos discutiendo para pelear, en parte, contra nosotros mismos, porque esas políticas nos atraviesan y muchos y muchas estamos implicados en esas políticas. Y creo que hay que tratar de discutir para ver cómo hacemos para que esos flujos faciliten la organización y el conflicto, sirvan para fortalecer a los movimientos, no para debilitarlos. Es una batalla que algunos movimientos ya están desarrollando, en la Argentina y en varios países más. Aquí hay un escenario abierto, una tensión muy fuerte que no sabemos aún cómo manejarla y que muchas veces nos maneja a nosotros.
Nueva élite en el poder
La cuarta y la última tensión es la más complicada de formular. Sospecho que está surgiendo una nueva elite en el poder, que tal vez sea una nueva clase, una nueva nomenclatura, integrada por algunos sindicalistas (sobre todo los vinculados a los fondos de pensión, los que han trabajado en la banca), por cuadros políticos de izquierda (los que han hecho carrera en municipios, en ministerios, que están allí dirigiendo políticas, dirigiendo empresas públicas, estatizadas en el caso de que han sido privatizadas), y también por viejos funcionarios del Estado, funcionarios de carrera del Estado, cómo Samuel Pinheiro Guimarães que diseña estrategias en Brasil. En algunos países también hay militares en esa nueva elite.
Entonces ahí está formándose algo, que como dice un pensador brasileño, Chico da Ribeira, las categorías que teníamos antes – cooptación, traición, clase dominante, burguesía – tal vez ya no son tan útiles para pensar la nueva realidad que estamos viviendo. Pero miremos la realidad de frente, y muchas veces nos vamos a encontrar con partes nuestras en esa nueva elite. Quizá no nosotros directamente, pero amigos, vecinos, familiares, y nosotros incluso colaborando para eso.
Está surgiendo una elite dominante que maneja nuestro discurso, que maneja nuestras palabras: derechos humanos, etc. Entonces, el continente está transformándose. Radicalmente. En esa transformación, los movimientos están debilitados, surge un nuevo sector dominante que nos conoce muy bien porque viene de nosotros, de nuestros movimientos, que sabe cómo manejarnos y cómo manejar los vínculos.
Hay un conjunto de tensiones que están fortaleciendo un modelo que en sí mismo jamás podrá distribuir, y que en su costado más perverso implica brutales niveles de acumulación. Nuestros países son exportadores de oro, de plata, de materiales que son fundamentales para la acumulación de riqueza. Y en el otro extremo del mismo modelo, políticas sociales que nos debilitan, que hacen que para mucha gente sea más interesante anotarse a un movimiento, ya no para combatir, sino para hacer trámites en un ministerio y entrar en una rosca que finalmente no aporta nada al conflicto social. El conflicto social, el debate social, es lo único que nos puede sacar de este modelo extractivista y abrir las puertas para que – quizá - haya en el futuro un modelo que aún no tenemos claro, pero que sea más justo, más horizontal, más redistribuidor.
Transcripción por Donatien Costa
Intervención de Raúl Zibechi, periodista e investigador uruguayo, en el taller “Tensiones entre extractivismo y redistribución en los procesos de cambio de América Latina”, Foro Social de las Américas, Asunción, Paraguay, agosto 2010.
------------------------------------------------
| 24.01.11 - BRASIL |
Darwinismo social
Frei Betto *
Adital -
La catástrofe en la región montañosa de Rio de Janeiro, publicada con todo despliegue, ha conmovido corazones y mentes, logrando movilizar al gobierno y la solidaridad. Pero queda siempre una pregunta: ¿quién ha tenido la culpa? ¿quién es el responsable de la pérdida de tantas vidas?
Del hecho de que los noticiarios muestran los efectos sin abordar las causas se saca la impresión de que la culpa la tuvo el azar. O, si se quiere, san Pedro. La ciudad de Sao Paulo se desbordó y el alcalde en ningún momento hizo autocrítica de su administración. Apenas le echó la culpa al exceso de agua caída del cielo. El mismo cinismo se repitió en varios municipios brasileños que quedaron bajo las aguas.
Sin embargo no sucede nada por casualidad. En el 2008 el huracán Ike atravesó Cuba de sur a norte, derribó 400 mil casas, causó un daño de US$ 4 mil millones y murieron 7 personas. ¿Por qué no fue mayor el número de muertos? Porque en Cuba funciona el sistema de prevención de catástrofes naturales, mientras que en el Brasil el gobierno ha prometido instalar un sistema de alerta… ¡en el 2015!
El ecocidio de la región montañosa fluminense tiene responsables. El principal de ellos es el poder público, que nunca promovió la reforma agraria en el país. Nuestras enormes extensiones de terreno están en manos del latifundismo o de la especulación. De tal modo el desarrollo brasileño se dio según el modelo ‘saci’, de una sola pierna, la urbana.
En la zona rural hacen falta carreteras, energía (el programa Luz para todos llegó con Lula), escuelas de calidad y sobre todo empleos. Para escapar de la miseria y del atraso el brasileño emigra del campo a la ciudad. Por eso hoy más del 80% de nuestra población abarrota las ciudades.
En los países desarrollados, como Francia e Italia, vivir fuera de las megápolis es disfrutar de una mejor calidad de vida. Pero aquí basta con salir del casco urbano para encontrarnos con calles sin asfaltar, casuchas en ruinas, gentes con la señal en el rostro de la pobreza a la que están condenadas.
Nuestros municipios no tienen un plan urbanístico ni control sobre la especulación inmobiliaria. Se invaden selvas vírgenes, se contaminan ríos y lagos, se deforestan montes, se ocupan áreas de reserva ambiental. ¡Y todavía hay quienes insisten en flexibilizar el Código Forestal!
Darwin enseñó que, en la naturaleza, sobreviven los más aptos. Y el sistema capitalista creó estructuras para promover la selección social, de modo que los miserables se mueran cuanto antes.
En las guerras son los pobres y los hijos de los pobres los llevados a los frentes de combate. Ingresar en los EE.UU. y obtener documentos legales para vivir allí es una epopeya que exige riesgos y mañas. Pero cualquier joven latinoamericano dispuesto a alistarse en sus Fuerzas Armadas encontrará las puertas abiertas de par en par.
Los pobres no se mueren de muerte repentina (por cierto que en Bélgica se fabrica una cerveza llamada Muerte súbita). La selección social no se da con la rapidez con la que las cámaras de gas de Hitler mataban judíos, comunistas, gitanos y homosexuales. Es más atroz, más lenta, como una tortura que se prolonga día a día, mediante la falta de dinero, de empleo, de escuela, de atención médica, etc.
Expulsados del campo por el ganado que invade incluso la Amazonía, por los cañaverales donde se practica el trabajo semiesclavo, por el cultivo de la soya o por las inmensas extensiones de tierras ociosas a la espera de su revalorización, las familias brasileñas emprenden el camino de la ciudad con la esperanza de una vida mejor.
No hay quien las reciba, las oriente, quien se preocupe de sus condiciones de salud, su aptitud profesional o la escolaridad de sus niños. Recibida por un pariente o amigo, la familia se instala como puede: ocupa las laderas, arma una champa en la periferia, amplía la favela. Y todo le resulta muy difícil: alistarse en el programa Bolsa Familia, conseguir una escuela para sus hijos, encontrar atención sanitaria. Urgida por la sobrevivencia, busca la economía informal, una ocupación cualquiera y a veces la ilegalidad, la criminalidad o el tráfico de drogas.
Es este darwinismo social, que favorece la acumulación de mucha riqueza en pocas manos (65% de la riqueza del Brasil está en manos de apenas el 20% de la población), el que hace de los pobres víctimas de la indiferencia del gobierno, de la falta de planificación y del rigor de la ley contra los que, ansiosos por multiplicar su capital, ignoran los marcos legales y fomentan la especulación inmobiliaria. ¡Y todavía quieren flexibilizar el Código Forestal, repito!
[Autor de "El arte de sembrar estrellas", entre otros libros. http://www.freibetto.org/> twitter:@freibetto.
Copyright 2011 - Frei Betto - No es permitida la reproducción de este artículo por cualquier medio, electrónico o impreso, sin autorización. Le invitamos a que se suscriba a todos los artículos de Frei Betto; de este modo usted los recibirá directamente en su correo electrónico. Contacto - MHPAL - Agência Literária (mhpal@terra.com.br)
Traducción de J.L.Burguet].
Del hecho de que los noticiarios muestran los efectos sin abordar las causas se saca la impresión de que la culpa la tuvo el azar. O, si se quiere, san Pedro. La ciudad de Sao Paulo se desbordó y el alcalde en ningún momento hizo autocrítica de su administración. Apenas le echó la culpa al exceso de agua caída del cielo. El mismo cinismo se repitió en varios municipios brasileños que quedaron bajo las aguas.
Sin embargo no sucede nada por casualidad. En el 2008 el huracán Ike atravesó Cuba de sur a norte, derribó 400 mil casas, causó un daño de US$ 4 mil millones y murieron 7 personas. ¿Por qué no fue mayor el número de muertos? Porque en Cuba funciona el sistema de prevención de catástrofes naturales, mientras que en el Brasil el gobierno ha prometido instalar un sistema de alerta… ¡en el 2015!
El ecocidio de la región montañosa fluminense tiene responsables. El principal de ellos es el poder público, que nunca promovió la reforma agraria en el país. Nuestras enormes extensiones de terreno están en manos del latifundismo o de la especulación. De tal modo el desarrollo brasileño se dio según el modelo ‘saci’, de una sola pierna, la urbana.
En la zona rural hacen falta carreteras, energía (el programa Luz para todos llegó con Lula), escuelas de calidad y sobre todo empleos. Para escapar de la miseria y del atraso el brasileño emigra del campo a la ciudad. Por eso hoy más del 80% de nuestra población abarrota las ciudades.
En los países desarrollados, como Francia e Italia, vivir fuera de las megápolis es disfrutar de una mejor calidad de vida. Pero aquí basta con salir del casco urbano para encontrarnos con calles sin asfaltar, casuchas en ruinas, gentes con la señal en el rostro de la pobreza a la que están condenadas.
Nuestros municipios no tienen un plan urbanístico ni control sobre la especulación inmobiliaria. Se invaden selvas vírgenes, se contaminan ríos y lagos, se deforestan montes, se ocupan áreas de reserva ambiental. ¡Y todavía hay quienes insisten en flexibilizar el Código Forestal!
Darwin enseñó que, en la naturaleza, sobreviven los más aptos. Y el sistema capitalista creó estructuras para promover la selección social, de modo que los miserables se mueran cuanto antes.
En las guerras son los pobres y los hijos de los pobres los llevados a los frentes de combate. Ingresar en los EE.UU. y obtener documentos legales para vivir allí es una epopeya que exige riesgos y mañas. Pero cualquier joven latinoamericano dispuesto a alistarse en sus Fuerzas Armadas encontrará las puertas abiertas de par en par.
Los pobres no se mueren de muerte repentina (por cierto que en Bélgica se fabrica una cerveza llamada Muerte súbita). La selección social no se da con la rapidez con la que las cámaras de gas de Hitler mataban judíos, comunistas, gitanos y homosexuales. Es más atroz, más lenta, como una tortura que se prolonga día a día, mediante la falta de dinero, de empleo, de escuela, de atención médica, etc.
Expulsados del campo por el ganado que invade incluso la Amazonía, por los cañaverales donde se practica el trabajo semiesclavo, por el cultivo de la soya o por las inmensas extensiones de tierras ociosas a la espera de su revalorización, las familias brasileñas emprenden el camino de la ciudad con la esperanza de una vida mejor.
No hay quien las reciba, las oriente, quien se preocupe de sus condiciones de salud, su aptitud profesional o la escolaridad de sus niños. Recibida por un pariente o amigo, la familia se instala como puede: ocupa las laderas, arma una champa en la periferia, amplía la favela. Y todo le resulta muy difícil: alistarse en el programa Bolsa Familia, conseguir una escuela para sus hijos, encontrar atención sanitaria. Urgida por la sobrevivencia, busca la economía informal, una ocupación cualquiera y a veces la ilegalidad, la criminalidad o el tráfico de drogas.
Es este darwinismo social, que favorece la acumulación de mucha riqueza en pocas manos (65% de la riqueza del Brasil está en manos de apenas el 20% de la población), el que hace de los pobres víctimas de la indiferencia del gobierno, de la falta de planificación y del rigor de la ley contra los que, ansiosos por multiplicar su capital, ignoran los marcos legales y fomentan la especulación inmobiliaria. ¡Y todavía quieren flexibilizar el Código Forestal, repito!
[Autor de "El arte de sembrar estrellas", entre otros libros. http://www.freibetto.org/> twitter:@freibetto.
Copyright 2011 - Frei Betto - No es permitida la reproducción de este artículo por cualquier medio, electrónico o impreso, sin autorización. Le invitamos a que se suscriba a todos los artículos de Frei Betto; de este modo usted los recibirá directamente en su correo electrónico. Contacto - MHPAL - Agência Literária (mhpal@terra.com.br)
Traducción de J.L.Burguet].
* Escritor y asesor de movimentos sociais
-----------------------------------------------
| 22-01-2011 |
El cambio climático podría desencadenar un nuevo Periodo de Migración
| Traducido para Rebelión por César Suárez Noriega |
El cambio climático global es real. Durante los próximos años puede llegar a ser terrorífico, porque la gente parece ser “demasiado estúpida para vivir”, como solía decir un conocido del sur. Los que niegan el fenómeno han hecho escarnio de unos correos electrónicos entre unos científicos pero, independientemente de su sustancia (no mucha), ¿para qué, en buena lógica, conspirarían los científicos de todo el mundo para falsificar datos y conclusiones?
¿Dónde está el dinero? Con los que niegan el cambio climático, no con los proponentes. Los negacionistas también tienen una atención de los medios de comunicación desproporcionada para su número -a causa del dinero. Los negacionistas en Estados Unidos son una minoría ruidosa bien financiada, y es absolutamente obvio dónde recaen sus intereses: están financiadas, o les gustaría estarlo, por empresas como Exxon-Mobil. Ahí es donde está el dinero.
Es también significativo que solo en Estados Unidos, donde los medios corporativos dominan el diálogo, los negacionistas han obtenido un apoyo masivo.
¿Cuáles son los obvios intereses de los científicos, la gran mayoría, para estar de acuerdo en que un cambio climático provocado por el hombre supone una crisis que debe ser tratada? Los gobiernos pueden pagar a algunos; las fundaciones y las instituciones académicas pagan a la mayoría. ¿Tienen esas instituciones un interés obvio para apoyar la ciencia del cambio climático?
Quizá sí: se llama supervivencia a largo plazo. ¿Puede haber alguna razón más? La derecha estadounidense sostiene la conspiración de gobiernos de todo el mundo que quieren controlar a los ciudadanos norteamericanos. Eso es difícil de cuadrar con los hechos: algunos de los gobiernos más autoritarios, como China y Rusia, son reacios y actúan tarde contra el calentamiento global. Las democracias europeas, por otro lado, están más claramente a favor.
Quizá los proponentes son solo ideólogos anticapitalistas. No creo que se pueda definir a la mayoría de Europa y Japón como anticapitalista.
Quizá los ideólogos capitalistas, como los conservadores republicanos en Estados Unidos, están contra el cambio climático porque pueden prever el lógico movimiento en contra del crecimiento incontrolado que puede derivarse de él. Pero ellos también son los que tienen intereses obvios que defender.
Desafortunadamente, parece que esa gente es la que dirige el mundo -no los líderes, la gente que pone dinero tras ellos. Controlan la suficiente cantidad de medios de comunicación en un país, los Estados Unidos, y son eficaces difundiendo noticias casi falsas pero que suenan convincentes. Déjalos que duden sobre los efectos destructivos del cambio climático unos años más, mientras ellos obtienen un par de cientos de millones más de beneficios.
¿Le importa a esa gente? ¿Realmente creen que esos científicos de todo el mundo van a por sus tan duramente ganados millones? ¿Por qué iban a hacerlo?
De repente, los negacionistas descubren correos electrónicos entre científicos en los que se muestran en desacuerdo sobre unos datos, ¡y los toman como prueba de que la preocupación sobre las causas humanas de este problema global es un engaño! Los científicos discuten sobre datos y su significado todo el tiempo; no están discutiendo sobre la tesis general: los cambios globales son reales, causados por la actividad humana, y podrían llegar a ser terroríficos si no son minimizados por la acción colectiva.
Sin embargo, a causa de los esfuerzos mediáticos de los negacionistas, aún más gente en Estados Unidos dice cosas como, “Bueno…, quizá está aún en manos de los tribunales. Quizá esos científicos estaban exagerando los números. Quizá debemos seguir simplemente quemando petróleo hasta que estemos seguros. Además, ¡yo tengo bastante con mis problemas económicos! El calentamiento global es la menor de mis preocupaciones.”
El cambio de opinión en Estados Unidos es crítico, ya que era el país más contaminador, sigue estando en segundo lugar, y es, de lejos, el número uno en contaminación per cápita: si Obama no tiene el apoyo político para ofrecer propuestas significativas para afrontar el cambio climático, no será posible ningún acuerdo en Copenhague ni después.
Así que puede que no haya ni siquiera un acuerdo general en Copenhague. Entonces el cambio climático se acelerará. Los países del norte serán más cálidos y algunas partes más secas, otras más húmedas; también perderán parte de su litoral, pero lo más importante es que tendrán un clima más extremo; no llegarán a ser inhabitables; de hecho, algunas partes de Canadá y Rusia probablemente sean más habitables. Irónicamente, los países del sur, que hasta hace poco (China e India solo en la última década) no eran grandes causantes del calentamiento global, serán demasiado cálidos y secos para mantener a sus ya diezmadas poblaciones. Unas pocas naciones podrían desaparecer en gran medida bajo los mares crecientes.
Habrá hambrunas. También habrá migraciones masivas. Para los historiadores que conocen la caída del Imperio Romano, estos acontecimientos pueden empezar a sonar como un eco inquietante. El Imperio Romano cayó en parte por su propio peso, pero también en parte por las migraciones masivas de hordas de tribus germánicas desesperadas huyendo del hambre y de los Hunos de las estepas de Asia Central y Europa del Este. El movimiento de población fue denominado Periodo de Migración.
Esta vez, la migración irá -y ya está yendo--del sur hacia el norte.
Si este mundo no hace nada contra el cambio climático, la migración existente parecerá pequeña comparada con la oleada que podría seguir y la consiguiente miseria y rotura social que conllevaría. Las caras serán morenas y negras, pero cuando ocurrió lo mismo con las caras blancas (las tribus germánicas), el mundo entero, tal y como se conocía, sucumbió. Las vallas no detendrán migraciones como éstas, ni tampoco la policía ni los ejércitos. La gente encontrará el modo -a no ser que no tengan que hacerlo, a no ser que el mundo despierte y haga algo razonable respecto al cambio climático antes de que sea demasiado tarde.
http://www.roman-empire-america-now.com/climate-change.html.
¿Dónde está el dinero? Con los que niegan el cambio climático, no con los proponentes. Los negacionistas también tienen una atención de los medios de comunicación desproporcionada para su número -a causa del dinero. Los negacionistas en Estados Unidos son una minoría ruidosa bien financiada, y es absolutamente obvio dónde recaen sus intereses: están financiadas, o les gustaría estarlo, por empresas como Exxon-Mobil. Ahí es donde está el dinero.
Es también significativo que solo en Estados Unidos, donde los medios corporativos dominan el diálogo, los negacionistas han obtenido un apoyo masivo.
¿Cuáles son los obvios intereses de los científicos, la gran mayoría, para estar de acuerdo en que un cambio climático provocado por el hombre supone una crisis que debe ser tratada? Los gobiernos pueden pagar a algunos; las fundaciones y las instituciones académicas pagan a la mayoría. ¿Tienen esas instituciones un interés obvio para apoyar la ciencia del cambio climático?
Quizá sí: se llama supervivencia a largo plazo. ¿Puede haber alguna razón más? La derecha estadounidense sostiene la conspiración de gobiernos de todo el mundo que quieren controlar a los ciudadanos norteamericanos. Eso es difícil de cuadrar con los hechos: algunos de los gobiernos más autoritarios, como China y Rusia, son reacios y actúan tarde contra el calentamiento global. Las democracias europeas, por otro lado, están más claramente a favor.
Quizá los proponentes son solo ideólogos anticapitalistas. No creo que se pueda definir a la mayoría de Europa y Japón como anticapitalista.
Quizá los ideólogos capitalistas, como los conservadores republicanos en Estados Unidos, están contra el cambio climático porque pueden prever el lógico movimiento en contra del crecimiento incontrolado que puede derivarse de él. Pero ellos también son los que tienen intereses obvios que defender.
Desafortunadamente, parece que esa gente es la que dirige el mundo -no los líderes, la gente que pone dinero tras ellos. Controlan la suficiente cantidad de medios de comunicación en un país, los Estados Unidos, y son eficaces difundiendo noticias casi falsas pero que suenan convincentes. Déjalos que duden sobre los efectos destructivos del cambio climático unos años más, mientras ellos obtienen un par de cientos de millones más de beneficios.
¿Le importa a esa gente? ¿Realmente creen que esos científicos de todo el mundo van a por sus tan duramente ganados millones? ¿Por qué iban a hacerlo?
De repente, los negacionistas descubren correos electrónicos entre científicos en los que se muestran en desacuerdo sobre unos datos, ¡y los toman como prueba de que la preocupación sobre las causas humanas de este problema global es un engaño! Los científicos discuten sobre datos y su significado todo el tiempo; no están discutiendo sobre la tesis general: los cambios globales son reales, causados por la actividad humana, y podrían llegar a ser terroríficos si no son minimizados por la acción colectiva.
Sin embargo, a causa de los esfuerzos mediáticos de los negacionistas, aún más gente en Estados Unidos dice cosas como, “Bueno…, quizá está aún en manos de los tribunales. Quizá esos científicos estaban exagerando los números. Quizá debemos seguir simplemente quemando petróleo hasta que estemos seguros. Además, ¡yo tengo bastante con mis problemas económicos! El calentamiento global es la menor de mis preocupaciones.”
El cambio de opinión en Estados Unidos es crítico, ya que era el país más contaminador, sigue estando en segundo lugar, y es, de lejos, el número uno en contaminación per cápita: si Obama no tiene el apoyo político para ofrecer propuestas significativas para afrontar el cambio climático, no será posible ningún acuerdo en Copenhague ni después.
Así que puede que no haya ni siquiera un acuerdo general en Copenhague. Entonces el cambio climático se acelerará. Los países del norte serán más cálidos y algunas partes más secas, otras más húmedas; también perderán parte de su litoral, pero lo más importante es que tendrán un clima más extremo; no llegarán a ser inhabitables; de hecho, algunas partes de Canadá y Rusia probablemente sean más habitables. Irónicamente, los países del sur, que hasta hace poco (China e India solo en la última década) no eran grandes causantes del calentamiento global, serán demasiado cálidos y secos para mantener a sus ya diezmadas poblaciones. Unas pocas naciones podrían desaparecer en gran medida bajo los mares crecientes.
Habrá hambrunas. También habrá migraciones masivas. Para los historiadores que conocen la caída del Imperio Romano, estos acontecimientos pueden empezar a sonar como un eco inquietante. El Imperio Romano cayó en parte por su propio peso, pero también en parte por las migraciones masivas de hordas de tribus germánicas desesperadas huyendo del hambre y de los Hunos de las estepas de Asia Central y Europa del Este. El movimiento de población fue denominado Periodo de Migración.
Esta vez, la migración irá -y ya está yendo--del sur hacia el norte.
Si este mundo no hace nada contra el cambio climático, la migración existente parecerá pequeña comparada con la oleada que podría seguir y la consiguiente miseria y rotura social que conllevaría. Las caras serán morenas y negras, pero cuando ocurrió lo mismo con las caras blancas (las tribus germánicas), el mundo entero, tal y como se conocía, sucumbió. Las vallas no detendrán migraciones como éstas, ni tampoco la policía ni los ejércitos. La gente encontrará el modo -a no ser que no tengan que hacerlo, a no ser que el mundo despierte y haga algo razonable respecto al cambio climático antes de que sea demasiado tarde.
http://www.roman-empire-america-now.com/climate-change.html.
------------------------------------------------
Es hora ya de hacer algo
Contaré un poco de historia.Cuando los españoles “nos descubrieron”, hace cinco siglos, la cifra estimada de la población de la Isla no sobrepasaba los 200 mil habitantes, los cuales vivían en equilibrio con la naturaleza. Sus fuentes principales de alimentos provenían de ríos, lagos y mares ricos en proteínas; practicaban adicionalmente una agricultura rudimentaria que les suministraba calorías, vitaminas, sales minerales y fibras.
En algunas regiones de Cuba aún se practica el hábito de producir el casabe, una especie de pan elaborado con yuca. Determinados frutos y pequeños animales silvestres complementaban su dieta. Fabricaban alguna bebida con productos fermentados y aportaron a la cultura mundial la nada saludable costumbre de fumar.
La población actual de Cuba es posiblemente 60 veces mayor a la existente entonces. Aunque los españoles se mezclaron con la población autóctona, prácticamente la exterminaron con el trabajo semiesclavo en el campo y la búsqueda de oro en las arenas de los ríos.
La población indígena fue sustituida por la importación de africanos capturados a la fuerza y esclavizados, una práctica cruel que se aplicó durante siglos.
De gran importancia para nuestra existencia fueron los hábitos alimenticios creados. Fuimos convertidos en consumidores de carne porcina, bovina, ovina, leche, queso y otros derivados; trigo, avena, cebada, arroz, garbanzo, alubias, chícharos y otras leguminosas provenientes de climas diferentes.
Originalmente disponíamos de maíz, y se introdujo la caña de azúcar entre las plantas más ricas en calorías.
El café fue transferido por los conquistadores, desde el África; el cacao lo trajeron posiblemente de México. Ambos, juntos al azúcar, tabaco y otros productos tropicales, se convirtieron en enormes fuentes de recursos para la metrópoli después de la rebelión de los esclavos en Haití, ocurrida a principios del siglo XIX.
El sistema de producción esclavista perduró, de hecho, hasta la transferencia de la soberanía de Cuba a Estados Unidos por el colonialismo español que, en cruenta y extraordinaria guerra, había sido derrotado por los cubanos.
Cuando la Revolución triunfó en 1959, nuestra isla era una verdadera colonia yanki. Estados Unidos había engañado y desarmado a nuestro Ejército Libertador. No se podía hablar de una agricultura desarrollada, sino de inmensas plantaciones explotadas a base de trabajo manual y animal que en general no usaban fertilizantes ni maquinarias. Los grandes centrales azucareros eran propiedades norteamericanas. Varios de ellos poseían más de cien mil hectáreas de tierra; otros alcanzaban decenas de miles. En conjunto eran más de 150 centrales azucareros, incluidos los de propiedad de cubanos, los cuales laboraban menos de cuatro meses al año.
Estados Unidos recibió los suministros azucareros de Cuba en las dos grandes guerras mundiales, y había concedido una cuota de venta en sus mercados a nuestro país, asociada a compromisos comerciales y a limitaciones de nuestra producción agrícola, a pesar de que el azúcar era en parte producida por ellos. Otras ramas decisivas de la economía, como los puertos y refinerías de petróleo, eran propiedades norteamericanas. Sus empresas poseían grandes bancos, centros industriales, minas, muelles, líneas marítimas y férreas, además de servicios públicos tan vitales como los eléctricos y telefónicos.
Para los que deseen entender no hace falta más.
A pesar de que las necesidades de producción de arroz, maíz, grasa, granos, y otros alimentos era importante, Estados Unidos imponía determinados límites a todo lo que compitiera con su propia producción nacional, incluida el azúcar subsidiada de remolacha.
Desde luego, en cuanto a la producción de alimentos es un hecho real que dentro de los límites geográficos de un país pequeño, tropical, lluvioso y ciclónico, desprovisto de maquinaria, sistemas de presas, riego, y equipamiento adecuado, Cuba no podía disponer de recursos, ni estaba en condiciones de competir con las producciones mecanizadas de soya, girasol, maíz, leguminosas y arroz de Estados Unidos. Algunas de ellas como el trigo y la cebada no podían ser producidas en nuestro país.
Cierto es que la Revolución Cubana no disfrutó un minuto de paz. Apenas se decretó la Reforma Agraria, antes de cumplirse el quinto mes del triunfo revolucionario, los programas de sabotaje, incendios, obstrucciones y empleo de medios químicos dañinos se iniciaron contra el país. Estos llegaron a incluir plagas contra producciones vitales e incluso la salud humana.
Al subestimar a nuestro pueblo y su decisión de luchar por sus derechos y su independencia cometieron un error.
Por supuesto que ninguno de nosotros poseía entonces la experiencia alcanzada durante muchos años; partíamos de ideas justas y una concepción revolucionaria. Quizás el principal error de idealismo cometido, fue pensar que en el mundo había una determinada cantidad de justicia y respeto al derecho de los pueblos cuando, ciertamente, no existía en absoluto. De eso, sin embargo, no dependería la decisión de luchar.
La primera tarea que ocupó nuestro esfuerzo fue la preparación para la lucha que se avecinaba.
La experiencia adquirida en la batalla heroica contra la tiranía batistiana, es que el enemigo, cualquiera que fuese su fuerza, no podría vencer al pueblo cubano.
La preparación del país para la lucha se convirtió en el esfuerzo principal del pueblo, y nos llevó a episodios tan decisivos como la batalla contra la invasión mercenaria promovida por Estados Unidos en abril de 1961, desembarcada en Girón escoltada por la infantería de marina y la aviación yanki.
Incapaz de resignarse a la independencia y al ejercicio de los derechos soberanos de Cuba, el gobierno de ese país adoptó la decisión de invadir nuestro territorio. La URSS no tuvo absolutamente nada que ver con el triunfo de la Revolución Cubana. Esta no asumió el carácter socialista por el apoyo de la URSS, fue a la inversa: el apoyo de la URSS se produjo por el carácter socialista de la Revolución Cubana. De tal modo es así que cuando la URSS desaparece, a pesar de eso, Cuba siguió siendo socialista.
Por alguna vía la URSS conoció que Kennedy trataría de usar con Cuba el mismo método que ella aplicó en Hungría. Eso indujo a los errores que Jruschov cometió con relación a la Crisis de Octubre, que me vi en la necesidad de criticar. Pero no solo se equivocó Jruschov, se equivocó también Kennedy. Cuba no tenía nada que ver con la historia de Hungría, ni la URSS tuvo nada que ver con la Revolución en Cuba. Esta fue fruto única y exclusivamente de la lucha de nuestro pueblo. Jruschov tuvo solo el gesto solidario de enviar armas a Cuba, cuando estaba amenazada por la invasión mercenaria que organizó, entrenó, armó y transportó Estados Unidos. Sin las armas enviadas a Cuba, nuestro pueblo habría derrotado a las fuerzas mercenarias como derrotó al ejército de Batista y le ocupó todo el equipo militar que poseía: 100 mil armas. Si la invasión directa de Estados Unidos contra Cuba se hubiese producido, nuestro pueblo habría estado luchando hasta hoy contra sus soldados, que con seguridad habrían tenido que luchar también contra millones de latinoamericanos. Estados Unidos habría cometido el mayor error de toda su historia, y la URSS tal vez existiría todavía.
Horas antes de la invasión, después del ataque artero a nuestras bases aéreas por aviones de Estados Unidos que portaban insignias cubanas, fue declarado el carácter socialista de la Revolución. El pueblo cubano combatió por el socialismo en aquella batalla que pasó a la historia como la primera victoria contra el imperialismo en América.
Pasaron diez presidentes de Estados Unidos, está pasando el undécimo, y la Revolución Socialista se mantiene en pie. También pasaron todos los gobiernos que fueron cómplices de los crímenes de Estados Unidos contra Cuba, y nuestra Revolución se mantiene en pie. Desapareció la URSS, y la Revolución siguió adelante.
No se llevó a cabo con permiso de Estados Unidos, sino sometida a un bloqueo cruel y despiadado; con actos terroristas que privaron de la vida o hirieron a miles de personas, cuyos autores hoy gozan de total impunidad; luchadores antiterroristas cubanos son condenados a cadena perpetua; una llamada Ley de Ajuste Cubano concede ingreso, residencia y empleo en Estados Unidos. Cuba es el único país del mundo a cuyos ciudadanos se aplica ese privilegio, que se niega a los de Haití, después del terremoto que mató más de 300 000 personas, y al resto de los ciudadanos del hemisferio, a los que el imperio persigue y expulsa. Sin embargo, la Revolución Cubana sigue en pie.
Cuba es el único país del planeta que no puede ser visitado por los ciudadanos estadounidenses; pero Cuba existe y sigue en pie, a solo 90 millas de Estados Unidos, librando su heroica lucha.
Los revolucionarios cubanos hemos cometido errores, y los seguiremos cometiendo, pero jamás cometeremos el error de ser traidores.
Nunca hemos escogido la ilegalidad, la mentira, la demagogia, el engaño al pueblo, la simulación, la hipocresía, el oportunismo, el soborno, la ausencia total de ética, los abusos de poder, incluso el crimen y las torturas repugnantes, que con obvias, aunque sin duda meritorias excepciones, han caracterizado la conducta de los presidentes de Estados Unidos.
En este momento la humanidad está enfrentando problemas serios y sin precedentes. Lo peor es que en gran parte las soluciones dependerán de los países más ricos y desarrollados, quienes llegarán a una situación que realmente no están en condiciones de enfrentar sin que se les derrumbe el mundo que han estado tratando de moldear en favor de sus intereses egoístas, y que inevitablemente conduce al desastre.
No hablo ya de guerras, cuyos riesgos y consecuencias han transmitido personas sabias y brillantes, incluidas muchas norteamericanas.
Me refiero a la crisis de los alimentos originada por hechos económicos y cambios climáticos que aparentemente son ya irreversibles como consecuencia de la acción del hombre, pero que de todas formas la mente humana está en el deber de enfrentar apresuradamente. Durante años, que en realidad fue tiempo perdido, se habló del asunto. Pero el mayor emisor de gases contaminantes del mundo, Estados Unidos, se negaba sistemáticamente a tomar en cuenta la opinión mundial. Dejando a un lado el protocolo y demás tonterías habituales en los hombres de Estado de las sociedades de consumo, que en su acceso al poder los suele atolondrar la influencia de los medios de información masiva, la realidad es que no prestaron atención al asunto. Un hombre alcoholizado, cuyos problemas eran conocidos, y no necesito nombrar, impuso su línea a la comunidad internacional.
Los problemas han tomado cuerpo ahora de súbito, a través de fenómenos que se están repitiendo en todos los continentes: calores, incendios de bosques, pérdidas de cosechas en Rusia, con numerosas víctimas; cambio climático en China, lluvias excesivas o sequías; pérdidas progresivas de las reservas de agua en el Himalaya, que amenazan India, China, Pakistán y otros países; lluvias excesivas en Australia, que inundaron casi un millón de kilómetros cuadrados; olas de frío insólitas y extemporáneas en Europa, con afectaciones considerables en la agricultura; sequías en Canadá; olas inusuales de frío en ese país y en Estados Unidos; lluvias sin precedentes en Colombia, que afectaron millones de hectáreas cultivables; precipitaciones nunca vistas en Venezuela; catástrofes por lluvias excesivas en las grandes ciudades de Brasil y sequías en el Sur. Prácticamente no existe región en el mundo donde tales hechos no hayan tenido lugar.
Las producciones de trigo, soya, maíz, arroz, y otros numerosos cereales y leguminosas, que constituyen la base alimenticia del mundo ―cuya población asciende hoy, según cálculos a casi 6 900 millones de habitantes, ya se acerca a la cifra inédita de 7 mil millones, y donde más de mil millones sufren hambre y desnutrición― están siendo afectados seriamente por los cambios climáticos, creando un gravísimo problema en el mundo. Cuando las reservas no se han recuperado totalmente, o solo en parte para algunos renglones, una grave amenaza ya está creando problemas y desestabilización en numerosos Estados.
Más de 80 países, todos ellos del Tercer Mundo, ya de por sí con dificultades reales, están amenazados con verdaderas hambrunas.
Me limitaré a citar estas declaraciones e informes, de forma muy sintetizada, que se vienen publicando en los últimos días:
“La ONU advierte del riesgo de una nueva crisis alimentaria.
“11 de Enero de 2011 (AFP)”
“‘Estamos ante una situación muy tensa’…” Coincidió la FAO.
“Unos 80 países enfrentan un déficit de alimentos…”
“El índice global de precios de productos agropecuarios de base (cereales, carne, azúcar, oleaginosos, lácteos) se sitúa actualmente en su nivel máximo desde que la FAO empezó a elaborar ese índice hace 20 años.”
“NACIONES UNIDAS, enero (IPS),”
“La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con sede en Roma, alertó la semana pasada que los precios mundiales del arroz, el trigo, el azúcar, la cebada y la carne […] registrarán significativos aumentos en 2011…”
“PARIS, 10 de enero (Reuters) - El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, llevará esta semana a Washington su campaña para enfrentar los altos precios globales de los alimentos…”
“Basilea (Suiza), 10 enero (EFE).- El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean Claude Trichet, portavoz de los gobernadores de los bancos centrales del Grupo de los 10 (G-10), alertó hoy de la fuerte subida del precio de los alimentos y de la amenaza inflacionista en las economías emergentes.”
“Banco Mundial teme una crisis en el precio de los alimentos, 15 de enero (BBC)
“El presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, le dijo a la BBC que la crisis sería más profunda que la de 2008.”
“MEXICO DF, 7 de enero (Reuters)”
“El ritmo anual de inflación de los alimentos se triplicó en México en noviembre comparado con dos meses antes...”
“Washington, 18 enero (EFE)
“El cambio climático agravará la falta de alimentos, según un estudio”
“‘Desde hace más de 20 años los científicos han alertado sobre el impacto del cambio climático, pero nada cambia aparte del aumento de las emisiones que causan el calentamiento global’, dijo a Efe Liliana Hisas, directora ejecutiva de la filial estadounidense de esta organización.
“Osvaldo Canziani, ganador del Premio Nobel de la Paz en 2007 y asesor científico del informe, indicó que ‘en todo el mundo se registrarán episodios meteorológicos y condiciones climáticas extremas, y los aumentos de la temperatura media superficial exacerbarán la intensidad de esos episodios’.”
“(Reuters) enero 18, Argelia compra trigo para evitar escasez y disturbios.
“La agencia estatal de granos de Argelia ha comprado alrededor de 1 millón de toneladas de trigo en las últimas dos semanas para evitar la escasez en caso de disturbios, dijo a Reuters una fuente del Ministerio de Agricultura.”
“(Reuters) enero 18, Trigo sube fuerte en Chicago tras compras de Argelia.”
“El Economista, 18 Enero, 2011
“Alerta mundial por precio de alimentos”
“Entre las principales causas están las inundaciones y sequías ocasionadas por el cambio climático, el uso de alimentos para producir biocombustibles y la especulación en el precio de los commodities.”
Los problemas son dramáticamente serios. No todo sin embargo, está perdido.
La producción actual calculada de trigo alcanzó la cifra de casi 650 millones de toneladas.
La de maíz, rebasa esa cantidad, y se acerca a los 770 millones de toneladas.
La soya podría acercarse a los 260 millones, de los cuales Estados Unidos calcula 92 millones y Brasil 77. Son los dos mayores productores.
Los datos en general de gramíneas y leguminosas disponibles en el 2011 son conocidos.
El primer asunto a resolver por la comunidad mundial sería escoger entre alimentos y biocombustibles. Brasil, un país en desarrollo, desde luego tendría que ser compensado.
Si los millones de toneladas de soya y maíz que se invertirán en biocombustibles se destinan a la producción de alimentos, la elevación inusitada de los precios se pararía, y los científicos del mundo podrían proponer fórmulas que de alguna forma puedan detener e incluso, revertir la situación.
Se ha perdido demasiado tiempo. Es hora ya de hacer algo.
Fidel Castro Ruz - Enero 19 de 2011
9 y 55 p.m.
------------------------------------------------
| Una crisis estructural del sistema. Entrevista |
| István Mészáros · · · · · |
| 01/03/09 |
El reconocido filósofo marxista István Mészáros, entrevistado por Judith Orr y Patrick Ward en la Socialist Review de enero de 2009 István Mészáros ganó el Deutscher Prize por su libro La teoría de la alienación de Marx, y, desde entonces, ha escrito sobre marxismo. En esta entrevista habla con Judith Orr y Patrick Ward sobre la crisis económica en desarrollo. P- La clase dominante siempre se sorprende ante las nuevas crisis económicas y habla de ellas como aberraciones. ¿Por qué cree que son inherentes al capitalismo? R- Recientemente he oído a Edmund Phelps, que obtuvo en el 2006 el Premio Nobel de Economía. Phelps es una especie de neo-keynesiano. Por supuesto, glorificaba al capitalismo y presentaba los problemas actuales como si no fuesen más que un pequeño ataque de hipo, asegurando que «todo lo que tenemos que hacer es traer de nuevo las ideas keynesianas y la regulación.» John Maynard Keynes creía que el capitalismo era ideal, pero quería regulación. Phelps se dedicó a salirse por la tangente con la grotesca idea de que el sistema es como un compositor de música. Puede que tenga algunos días en los que no produzca tan bien, pero si miras a toda su vida, ¡es tan maravillosa! Piénsese en Mozart: puede que algún día se levantase con el pie izquierdo. Así que el capitalismo está en problemas: los días malos de Mozart. Si alguien se cree eso, entonces es que debería hacerse examinar por un psiquiatra. Pero en lugar de hacerse examinar, le otorgan un premio. Si nuestros adversarios presentan este nivel teórico -que han demostrado tener a lo largo de un período de más de 50 años, por lo que no se trata de ningún accidente de un economista premiado- podríamos decir: «alegrémonos, éste el bajísimo nivel de nuestros adversarios.» Pero este tipo de concepción nos llevaría al desastre que experimentamos cada día. Nos hemos hundido en una deuda astronómica. Los pasivos reales en este país deben de contarse por billones. La verdadera cuestión, empero, es que han estado practicando el despilfarre financiero como resultado de una crisis estructural del sistema productivo. No es ningún accidente que el dinero haya estado fluyendo de una manera tan aventurista hacia el sector financiero. La acumulación de capital no podría funcionar correctamente en el campo de la economía productiva. De lo que estamos hablando ahora no es otra cosa que de la crisis estructural del sistema. Se extiende por todas partes, e incluso invade nuestra relación con la naturaleza, socavando las condiciones fundamentales para la supervivencia humana. Por ejemplo, de vez en cuando anuncian algunos objetivos para reducir la polución. Incluso tenemos un ministro de energía y del cambio climático, que no es más que un ministerio de puro humo, porque nada se ha hecho salvo anunciar ese objetivo. Pero ni siquiera se acercan nunca al objetivo, y no digamos ya alcanzarlo. Ésta es una parte integrante de la crisis estructural del sistema y sólo soluciones estructurales pueden sacarnos de esta terrible situación. P- Ha descrito a los Estados Unidos como un país que está llevando a cabo un imperialismo de tarjeta de crédito (credit card imperialism). ¿Qué quiere decir exactamente con ello? R- Cito al antiguo senador estadounidense George McGovern cuando habló sobre la Guerra de Vietnam. Dijo que los Estados Unidos se habían conducido en la Guerra de Vietnam como si lo hubieran hecho con una tarjeta de crédito. El reciente préstamo de los EE.UU. se está agriando ahora mismo. Este tipo de economía sólo puede funcionar hasta que el resto de mundo pueda soportar la deuda. Los Estados Unidos están en una posición excepcional, porque ha sido el país dominante desde los acuerdos de Bretton Woods. Pensar que una solución neo-keynesiana y un nuevo Bretton Woods resolverían los problemas actuales es una fantasía neo-keynesiana. El dominio estadounidense que Bretton Woods formalizó inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial era económicamente realista. La economía estadounidense estaba en una posición mucho más poderosa que cualquier otra economía en el mundo. Estableció todas las instituciones económicas internacionales vitales sobre el fundamento del privilegio estadounidense. El privilegio del dólar, el privilegio disfrutado a través del Fondo Monetario Internacional, las organizaciones de comercio, el Banco Mundial, etc., todo estaba bajo el dominio estadounidense, y así permanece hoy todavía. Todo esto no puede desearse que deje de existir sin más. No puede fantasearse sobre reformar y regular un poco aquí y allá. Imaginar que Barack Obama va a abandonar la posición dominante de la que disfrutan los Estados Unidos de esta manera -respaldado por el dominio militar- es un error. P- Karl Marx denominó a la clase dominante una «banda de hermanos enfrentados.» ¿Cree que la clase dominante internacional trabajará unida para encontrar una solución? R- En el pasado el imperialismo implicaba a varios actores dominantes que afirmaban sus intereses, incluso al precio de dos espantosas guerras mundiales en el siglo XX. Las guerras parciales, no importa lo espantosas que sean, no puede compararse con el realineamiento económico y de poder que podría producirse como consecuencia de una nueva guerra mundial. Pero imaginar una nueva guerra mundial es imposible. Por supuesto, aún hay algunos lunáticos en el campo militar que no negarían esa posibilidad. Pero significaría la destrucción total de la humanidad. Tenemos que pensar las implicaciones de todo esto para el sistema capitalista. Fue una ley fundamental del sistema que si una fuerza no puede asegurarse por la dominación económica, entonces recurría a la guerra. El imperialismo mundial hegemónico ha sido conseguido y ha obrado con demostrado éxito desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero es éste tipo de sistema permanente? ¿Es concebible que en el futuro no despierten contradicciones en su seno? Hay también algunas pistas procedentes de China de que este tipo de dominación económica no puede durar indefinidamente. China no va a ser capaz de seguir financiándolo. Las implicaciones y las consecuencias para China son realmente significativas. Deng Xiaoping comentó una vez que el color del gato -si era capitalista o socialista- no importaba mientras éste cazase ratones. ¿Pero qué es lo que ocurre cuando en vez de un simpático cazador de roedoras terminas con la horrorsa plaga de ratas que supone un desempleo masivo? Esto es lo que está apareciendo ahora mismo en China. Estas cosas son inherentes a las contradicciones y antagonismos del sistema capitalista. En consecuencia, debemos pensar en resolverlas de una manera radicalmente diferente, y la única manera es una transformación genuinamente socialista del sistema. P- ¿No existe la posibilidad de que alguna parte de la economía mundial se desacople como resultado de esta situación? R- ¡Imposible! La globalización es una condición necesaria del desarrollo humano. Siempre, desde que la expansión del sistema capitalista fue claramente visible, Marx teorizó sobre este punto. Martin Wolf, del Financial Times, se ha quejado de que hay muy pocos, e insignificantes, estados que causen problemas. Ha argumentado que lo que se necesitaba era una «integración jurisdiccional», en otras palabras, una integración imperialista total: un concepto de fantasía. Ésta es una expresión de las contradicciones insolubles y los antagonismos de la globalización capitalista. La globalización es una necesidad, pero la forma que es viable, factible y sostenible es la globalización socialista sobre la base de los principios socialistas de una igualdad fundamental. Aunque no es concebible ninguna segregación de la historia mundial, eso no significa que en cada fase, en cada parte del mundo, haya uniformidad. Se están desarrollando muchas cosas en Latinoamérica en comparación con Europa, por no mencionar lo que he comentado antes en China, en el lejano oriente y en Japón, que está sumido en los mayores de los problemas. Piénsese por un momento en el pasado reciente. ¿Cuántos milagros tuvimos en el período de posguerra? ¿El milagro alemán, el milagro brasileño, el milagro japonés, el milagro de los cinco pequeños triges? Qué divertido resulta ver cómo todos estos milagros se han convertido en las realidades más espantosamente prosaicas. El común denominador de todas estas realidades es un endeudamiento desastroso y el fraude. El director de un hedge fund está presuntamente implicado en una estafa de 50 mil millones de dólares. General Motors y los demás están pidiendo solamente al gobierno estadounidense 14 mil millones de dólares. ¡Qué modestos! Deberían concederles 100 mil millones. Si un capitalista de un fondo de inversión libre puede organizar un fraude de presuntamente 50 mil millones de dólares, debería ser él quien hiciese viables todas esas inversiones. Un sistema que trabaja en esta podedumbre moral no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir, porque es incontrolable. Incluso muchos están admitiendo que no conocen realmente cómo funciona. La solución no es desesperarse por él, sino controlarlo en interés de la responsabilidad social y la transformación radical de la sociedad. P- El impulso, inherente en el capitalismo, es el de exprimir a los trabajadores lo máximo posible, y eso es claramente lo que los gobiernos están intentando hacer en el Reino Unido y los EE.UU. R- La única cosa que pueden hacer es defensar los recortes en los salarios de los trabajadores. La principal razón por la que el Senado rechazó aprobar incluso la inyección de 14 mil millones de dólares a las tres grandes compañías automovilísticas es que no podían obtener un acuerdo en la reducción drástica de los salarios de los trabajadores. Piénsese en el efecto de ello y del tipo de obligaciones que tienen esos trabajadores, por ejemplo, devolver unas cuantiosas hipotecas. Pedirles simplemente que reduzcan su sueldo a la mitad sólo generará otros problemas en la economía: de nuevo otra contradicción. El capital y las contradicciones son inseparables. Tenemos que ir más allá de las manifestaciones superficiales de estas contradicciones e ir a las raíces. Se consigue manipularlas aquí y allí, pero siempre retornan con ánimo de venganza. Las contradicciones no pueden esconderse bajo la alfombra indefinidamente, porque la alfombra está convirtiéndose ahora en una montaña. P- Usted estudió con Georg Lukács, un marxista que regresa al período de la revolución rusa y aun atrás todavía. R- Trabajé con Lukács durante siete años antes de que abandonase Hungría en 1956 y continuamos siendo muy buenos amigos hasta que murió, en 1971. Siempre le veíamos los tres pies al gato -por eso quería estudiar con él. Cuando empecé a trabajar con él estaba siendo atacado muy duramente y abiertamente en público. Yo no podía aguantar aquello y le defendí, lo que me llevó a toda suerte de complicaciones. Justo cuando abandonaba Hungría fui designado sucesor suyo en la universidad para enseñar estética. La razón por la que abandoné el país fue precisamente porque estaba convencido de que lo que estaba sucediendo era una variedad de problemas muy importantes que aquel sistema no podría resolver. He intentado formular y examinar estos problemas en mis libros desde entonces, particularmente en La teoría de alienación de Marx (1) y en Más allá del capital. Lukács acostumbraba a decir, correctamente, que sin estrategia no puede tenerse una táctica. Sin un punto de vista estratégico de estos problemas no pueden obtenerse soluciones para el día a día. Así que intenté analizar estos problemas consistentemente, porque no podían ser simplemente tratados al nivel de un artículo que haga referencia a lo que está ocurriendo ahora, aunque exista una gran tentación de hacer precisamente eso. Tenía que hacerse, en cambio, desde una perspectiva histórica. He estado publicando desde que mi primer ensayo serio fue publicado en un periódico literario en Hungría en 1950 y he estado trabajando duramente tanto como he podido desde entonces. Por modesta que pueda ser, hacemos nuestra contribución al cambio. Eso es lo que he intentado hacer toda mi vida. P- ¿Cuáles cree que son las posibilidades para el cambio en este momento? R- Los socialistas son los últimos a la hora de minimizar las dificultades de la solución. Los apologistas del capital, ya sean neo-keynesianos o de otro tipo, pueden producir todo tipo de soluciones simplistas. No creo que podamos considerar la crisis actual simplemente de la misma manera en que lo hicimos en el pasado. La crisis actual es profunda. El gobernador adjunto del Banco de Inglaterra ha admitido que es la mayor crisis económica en la historia de la humanidad. Yo solamente añadiría que no es únicamente la mayor crisis económica de toda la historia de la humanidad, sino la mayor crisis de la historia en todos los sentidos. Las crisis económicas no pueden separarse del resto del sistema. La fraudulencia y el dominio del capital, así como la explotación de la clase trabajadora, no puede durar para siempre. Los productores no pueden ser mantenidos constantemente y en todo momento bajo control. Marx argumentó que los capitalistas son, sencillamente, las personificaciones del capital. No son agentes libres: están ejecutando los imperativos de este sistema. Así que el problema de la humanidad no es simplemente barrer a un grupo de capitalistas en particular. Poner a un tipo de personificación del capital en el lugar de otro sólo llevará al mismo desastres ante o después de que hayamos terminado con la restauración del capitalismo. Los problemas a los que se enfrenta la sociedad no proceden simplemente de los últimos años. Antes o después estos pueden ser resueltos o no, como los economistas ganadores del premio Nobel pueden fantasear, en el marco del sistema. La única solución posible es encontrar la reproducción social sobre la base del control de los productores. Ésa ha sido siempre la idea del socialismo. Hemos alcanzado los límites históricos de la capacidad del capital para controlar la sociedad. Y no me refiero exclusivamente a los bancos y a las empresas constructoras, incluso aunque no pueden controlar ya a éstas, sino al resto. Cuando las cosas van mal nadie es responsable. De vez en cuando los políticos declaran: “acepto toda la responsabilidad”, y ¿qué es lo que ocurre? Son glorificados. La única alternativa viable es la de la clase trabajadora, que es la que produce todo lo necesario para nuestra vida. ¿Por qué no debería controlar lo que produce? Siempre enfatizo en todos los libros que expresarlo no es algo relativamente fácil, pero hemos de encontrar la dimensión positiva en hacerlo. NOTA: El libro de Mészáros puede descargarse en http://www.marxists.org/archive/meszaros/works/alien/index.htm István Mészáros es el autor del recientemente publicado The Challenge and Burden of Historical Time. |
------------------------------------------------
ENTREVISTA A ANDREA FUMAGALLI, PROFESOR DE ECONOMÍA POLÍTICA EN LA UNIVERSIDAD DE PAVÍA
“La salida del capital a la crisis es la privatización total de la vida”
Hablamos con este economista sobre el capitalismo cognitivo, según Fumagalli “un nuevo mecanismo de acumulación”.
P. ELORDUY (REDACCIÓN), B. GARCÍA Y D. GRASSO / MADRID
LUNES 17 DE ENERO DE 2011. NÚMERO 141
-

- Foto: David Fernández.
DIAGONAL: Bioeconomía y capitalismo cognitivo está escrito al inicio de lo que conocemos como “la crisis” ¿Ha visto cómo se desarrollaban en este tiempo las tesis que planteaba en su obra?
Andrea Fumagalli: La situación de crisis que estamos viviendo es una confirmación de la tesis principal del libro. Por ejemplo, lo que está pasando en Europa, a partir de la crisis en Grecia hasta las protestas de Francia, está demostrando que el problema de la reforma de las pensiones es capaz de unificar un frente de lucha que no afecta sólo a los sujetos económicos más interesados, en este caso los pensionistas, sino también a los estudiantes, personas trabajadoras, etc. Esto se da porque lo que está en juego no es una parte de la vida, como puede ser el tema de las pensiones, sino que están en cuestión los intereses de todas las personas. Hay una centralidad del papel jugado por los mercados financieros en este momento en la jerarquización social, en la distribución de la renta y en el momento biopolítico.
D.: ¿Cómo se ha llegado a lo que llama el ‘capitalismo cognitivo’?
A. F.: Hay dos elementos característicos del paso del paradigma industrial fordista al paradigma cognitivo inmaterial, o con una tendencia prevalente a la producción inmaterial: el primero es el aspecto de la financiarización. El segundo es la transformación del modelo productivo que, de un modelo rígido y homogéneo, se transforma en una estructura en red, dinámica, que crea nuevas modalidades de crecimiento de la productividad que son definidas por el papel del conocimiento y la individualización de la fuerza de trabajo.
"Controlar el mecanismo de la formación y del aprendizaje es la nueva forma de controlar a los trabajadores"
Por la parte de la financiarización, los mercados son hoy el corazón del capitalismo cognitivo porque son el centro del proceso de financiación de la actividad en innovación y de la producción de conocimiento y, al mismo tiempo, son elementos relevantes en la distribución de la renta, que se basa en la desigualdad. Por ejemplo, en los mercados se juega con la posibilidad de que la seguridad social, que está en contacto directo con la vida, sea privatizada. Esto significa pasar el control de la vida desde la propiedad pública a la propiedad privada.
D.: Habla de la importancia que ha adquirido la productividad de los cuerpos en esta fase del capitalismo. ¿Qué significa esto?
A. F.: El proceso de valorización hoy está basado en un tercio de producción material industrial, un tercio sobre la cobertura de servicios ligados a la mercancía, y una tercera parte formada por estos servicios inmateriales que son la producción del lenguaje, la producción de convenciones sociales, de control, de servicios financieros, de innovaciones, de símbolos, etc.
Desde un punto de vista cualitativo, el tipo de prestación laboral se caracteriza porque el aspecto “maquinal”, lo repetitivo, está interiorizado en el cuerpo humano, especialmente en la actividad cerebral y cognitiva. En este sentido, el control del cuerpo es el control de los nervios y sobre todo del cerebro, de los sentimientos, de los deseos. La precariedad es un ejemplo de este cambio de estrategia. También tiene mucha importancia el control del proceso de formación de la fuerza de trabajo. Éste es el motivo por el que es muy importante en los últimos años el problema de la reforma de la educación superior, el proceso de Bolonia, etc. Porque controlar el mecanismo de la formación y del aprendizaje es la nueva forma de controlar a los trabajadores.
Desde un punto de vista cuantitativo, el problema es la dificultad o la imposibilidad de calcular el valor que produce la utilización biopolítica del cuerpo y el cerebro humanos. Ya que si la producción es material hay una unidad de medida (kilos, etc.). El problema es cómo dar una medida de la idea, el pensamiento o lo inmaterial.
D.: ¿Cómo se traslada al individuo?
A. F.: En economía, ‘alienación’, tiene que ver con la idea de ser humano como fuerza de trabajo, esta es la típica idea de la alienación de la cadena de montaje. Hoy, cuando la máquina se ha interiorizado en el cerebro, el tipo de alienación evidente en el trabajo de producción inmaterial es el resultado del proceso de la prestación laboral y no está separado, como en la cadena de montaje.
La alienación ha mutado y se ha integrado en la actividad cerebral. El cerebro se divide en dos partes, una funciona como máquina en actividades rutinarias; la otra es la que busca que seamos creativos, es necesario que lo seamos para favorecer el proceso de producción. En un contexto en el que aparentemente puede exprimirse la libertad, cuando termina la partida tú eres más infeliz que al principio. Hay un incremento del número de suicidios que están ligados al funcionamiento de la economía, por poner un ejemplo. La autodestrucción del cuerpo y la mente está estrechamente ligada a la dinámica del mercado de trabajo.
"Los mercados buscan pasar el control de la vida desde la propiedad pública estatal a la propiedad privada"
D.: ¿Qué le queda por conquistar a los mercados de nuestra vida?
A.F.: La crisis financiera, o económica (porque la economía y las finanzas ya no se diferencian) muestra que no es posible salir de esta crisis en un sentido tradicionalmente reformista. Esta propuesta era capaz de mantener juntos los intereses contrapuestos: los de los trabajadores y los del capital. Era una suerte de pacto social o New Deal. ¿Por qué no es posible ahora? Porque, desde un punto de vista económico, la salida de la crisis financiera pasa por una mejora de la distribución de renta que permita un crecimiento de la demanda a nivel internacional. Una medida en este sentido es la propuesta de renta básica.
La segunda intervención sería una mayor libertad del campo de la generación y difusión de las variables estratégicas (conocimiento y actividad en red), lo que implica un replanteamiento de la estructura de la propiedad. El problema está en cómo salir de esta “transición” e introducir un modelo de propiedad basado en el concepto de lo común, que es el reconocimiento de que existe por un lado la mercancía y la propiedad privada, pero por otro lado una propiedad pública sobre servicios como educación, salud, control del medio ambiente, etc., y está también una forma de propiedad que es la común, que afecta a bienes inmateriales no sujetos a escasez.
Ésta puede ser la solución reformista (aparentemente reformista) para salir de la crisis. Pero, si se profundiza en el concepto de renta básica, se observa que es contrario a la posibilidad del capital de control de la fuerza de trabajo, porque minimiza el principio de necesidad, que hace que el trabajo esté subordinado al poder y a quien organiza el sistema político. Esto es peligroso para el sistema capitalista. Por otro lado, el concepto de propiedad común niega un principio fundamental del sistema capitalista que es la propiedad privada y el proceso de privatización.
Por esto hay dos vías: de un lado, está la tentativa de salir de la crisis al modo capitalista, es decir, acelerar el proceso de privatización. Esto supone una privatización total de la vida natural y posiblemente de la vida artificial (lo que afecta al control de la biogenética). Creo que esta tentativa está destinada a fracasar, porque esta crisis es una crisis de crecimiento, no de saturación. En esta crisis se ha dado el comienzo de un nuevo paradigma, que es el del capitalismo cognitivo.
La segunda posibilidad es una forma de New Deal, la renta básica, la producción ecocompatible, etc., pero no puede ser una solución institucional, tiene que ser impuesta por la capacidad de movilización de los grupos sociales, de las sociedades civiles. Nadie sabe cuál de estas posiciones se impondrá a la otra.
CUATRO CONCEPTOS CLAVE DE LA NUEVA SOCIEDAD DEL CAPITALISMO COGNITIVO SEGÚN FUMAGALLI
CONTROL “En el fordismo, la disciplina de la fábrica era la disciplina del sometimiento del cuerpo físico, ahora el control de la fuerza de trabajo pasa por el control de la actividad cognitiva”.
PROPIEDAD INTELECTUAL “Cuanto mayor es el intercambio de conocimiento más conocimiento se genera. Por eso se ha creado el derecho de propiedad intelectual: para introducir artificialmente un principio de escasez del conocimiento”.
RENTA BÁSICA “La idea de la renta básica amenaza el control del sistema capitalista sobre el proceso formativo, la posibilidad de control social, y puede hacer crecer ideas subversivas más allá del reformismo”.
BIOECONOMÍA “Es un paradigma económico que tiene como objeto de intercambio, acumulación y valorización, las facultades vitales de los seres humanos, en primer lugar el lenguaje y la capacidad de generar conocimiento.”.
------------------------------------------------
La geógrafa Silvia Leanza habla del IIRSA, la implementación del modelo neo extractivista y sus posibles impactos socio-ambientales en la provincia de Neuquén
Por Hernán Scandizzo.- La Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) surgió en 2000. Según su sitio web, se trata de un “mecanismo institucional de coordinación de acciones intergubernamentales de los doce países suramericanos, con el objetivo de construir una agenda común para impulsar proyectos de integración de infraestructura de transportes, energía y comunicaciones”. En tanto sus detractores afirman que esta Iniciativa persigue la Integración de la Infraestructura Regional para el Saqueo.Nuestro país está atravesado por diferentes ‘ejes’ del IIRSA: Capricornio, Andino del Sur, Interoceánico Central, Mercosur-Chile, Hidrovía Paraguay-Paraná y Sur. Este último comprende buena parte de la Patagonia Norte y Central, y entre sus planes de infraestructura aparece el mejoramiento de rutas y pasos fronterizos, la extensión de tendidos ferroviarios, electroductos y gasoductos; y la ampliación de puertos, entre otros.
Según información la oficial, el área de influencia del Eje del Sur es de 502.492km² y las obras en carpeta tienen cuatro funciones estratégicas: “reducir costos de transporte para ampliar el intercambio comercial entre los dos países y la complementariedad económica”; “generación de oportunidades de desarrollo económico y social”; “fortalecimiento de un sistema turístico binacional en torno a la zona de los lagos”; y “favorecer la conservación de los recursos naturales de la zona”. Para ello se estima una inversión superior a los u$s 2.700 millones, de los cuales 2.263 millones serían destinados a 24 proyectos de transporte y u$s 450 millones, a 3 obras energéticas.
La geógrafa Silvia Leanza, integrante de la Fundación Ecosur y del Foro Permanente por el Medio Ambiente de Neuquén, trabaja con Irina Gari y Jimena Rojas en un gráfico del despliegue del Eje del Sur en Neuquén. Tomando como base un mapa de la desertización en la provincia, han ubicado las obras proyectadas y diversos emprendimientos extractivos, estableciendo los vínculos entre unos y otros. El objetivo: alertar sobre futuros impactos socio-ambientales.
En esta entrevista Leanza habló del IIRSA, sus alcances en la región y su vínculo con el modelo neo extractivista en avance.-¿Ustedes realizaron un mapa del IIRSA en Neuquén?
En realidad es un conjunto de mapas y esquemas referidos exclusivamente a Neuquén, donde intentamos superponer, desde los procesos de desertificación que padece la provincia, los mega emprendimientos urbanos, de agronegocios y mineros. Y, por último, todos o la mayor parte de los ductos vinculados con el IIRSA.
El sentido original fue localizar en un mapa de la provincia los mega emprendimientos, mineros y energéticos, que durante el año 2009 fueron anunciando por los medios de comunicación las empresas y los funcionarios de gobierno. Sistematizar esos datos y ubicarlos fue toda una la tarea. ¿Por qué? Porque en realidad esos anuncios y las noticias aportan datos sueltos que hay que articular con otra información. Porque el emprendimiento siempre está inscripto en un proyecto que está muy armado, y eso no se cuenta, y el común de la gente sólo recibe una oferta beneficiosa para el desarrollo local, que va a cubrir las necesidades sociales de esa comunidad y de las comunidades próximas.
En realidad todos estos mega emprendimientos están articulados entre sí por una red, compuesta por infraestructuras, en general, energéticas -ductos de gas, petróleo, agua- que hacen posible la explotación de los bienes naturales. Y esta red, que constituye una infraestructura, es la red que provee la Iniciativa de Integración Regional Suramericana, que también establece normas para la integración regional. Tiene su propia legislación adaptada a las necesidades de estos mega emprendimientos, que son planificados por grandes trasnacionales -y en algunos pocos casos, por ahora, “translatinas” [como la minera brasilera Vale y Petrobras].
Y un segundo aspecto que queríamos mostrar es cómo, en el marco del ordenamiento territorial para el Bicentenario -en el que están trabajando el Ministerio de Planificación de la Nación y cada una de las secretarías de Planificación de las provincias-, los mega emprendimientos de infraestructuras se proyectan al servicio de los mega-emprendimientos para la explotación de los bienes naturales -minerales, forestales, soja- y van a generar un nuevo ordenamiento basado en zonas de sacrificio. No zonas, en el caso de Neuquén prácticamente van a dejar la provincia para el sacrificio, y esto es lo que muestra estos mapas
-¿Por qué sostenés que estos proyectos no traerán desarrollo sino que transformarán el territorio en “zonas de sacrificio”?
Porque pensar en el desarrollo es pensar también en las posibilidades de desarrollo endógeno, pensar el desenvolvimiento de las potencialidades locales para las comunidades locales, regionales, nacional, para la gente; que genere trabajo, que es algo más que empleo, de calidad y digno. Estas mega infraestructuras (caminos, gasoductos, oleoductos, sistemas interconectados -como el tendido Comahue-Cuyo-, las nuevas represas -como Chihuídos) implican el desplazamiento de población, de comunidades chicas, que tradicionalmente han sido crianceros y desarrollan una agricultura bajo regadío. Economías, a veces, casi de subsistencia, pero con la propia identidad de las comunidades. Comunidades donde la gente tiene un trabajo, produce aquello que consume, aunque quizás no tenga empleo. Las obras de estos mega, en general emplean a los locales para las tareas temporarias, de menor calidad. Por otro lado son empleos que duran lo que duran las obras, nada más
Muchas comunidades que tienen sus tierras en lotes fiscales, que podrían lograr la propiedad veinteañal, son desplazadas por estos mega emprendimientos, vaya a saber a dónde. A veces implican la construcción de un nuevo pueblo. El embalse de Chihuídos I cubrirá más de un pueblo ubicado en un valle de regadío, muy fértil, entonces la solución es trasladarlos a arriba de la meseta, en la pampa pelada. Y otros habitantes de la provincia irán a engrosar los periurbanos de Zapala, de Neuquén Capital y demás, en condiciones deplorables de vida. Porque tampoco hay elementos para su propia realización y no hay respeto de la dignidad de las personas.
Las zonas de sacrificio implican esto: desplazamientos de población, pérdida de la biodiversidad, carencias de agua. No es solamente mover una montaña sino las implicancias que tiene este movimiento, por eso se habla de zonas de sacrificio. Zonas que se reconvertirán en un desierto mucho más grande del que ya tenemos. En este desierto hay vida, el próximo desierto, el de la zona de sacrificio, dejará de tener vida.
-El IIRSA empieza a proyectarse en el marco del Área de Libre Comercio de Las Américas (ALCA).
Digamos que es el brazo del ALCA que hace posible que la integración latinoamericana se realice en beneficio de los países centrales, en este caso, de Estados Unidos y Canadá. Pareciera ser, tomándolo sobre todo en la cuestión minera e hidrocarburífera, que en Canadá y EEUU se planifican los aspectos que tienen que ver con las inversiones y el desarrollo de las empresas trasnacionales y, en el marco del IIRSA, se ejecutan las obras necesarias para que las planificaciones y proyectos de las trasnacionales puedan llevarse a cabo.
-En la Cumbre de las Américas que se realizó en Mar del Plata en noviembre de 2005, los mandatarios de la América Latina progresista se opusieron al ALCA, promovido por la administración Bush. Ese eje alternativo, que luego promovió la conformación de UNASUR, ¿no cambia el rumbo?
No. En ese sentido, no. Porque en ese sentido la UNASUR sigue garantizando las inversiones de las trasnacionales en el marco del IIRSA. Es más, en Venezuela se está dando en relación al IIRSA un proceso similar al de Bolivia y Argentina.
-Esta infraestructura no sería entonces para la industrialización de la región sino para profundizar una economía primaria.
Claro. Si bien muchos de los que se van a ir abandonan una economía primaria, en este caso es una re-primarización de la economía de manera intensiva y para la exportación, exclusivamente. Porque todos estos mega emprendimientos mineros y energéticos no responden, por una cuestión de escalas, a las necesidades locales y/o regionales, sino que responden a las necesidades de un mercado que está demandando determinados productos de manera intensiva. Tampoco podemos pensar en la producción de determinados minerales sea para bastecer el mercado interno, como en el caso Potasio Río Colorado, en Mendoza, cuando requiera potasio como fertilizante. Está dicho en los decretos presidenciales que es exclusivamente para la exportación: 2,4 millones de toneladas de potasio al año, de las cuales el 95% se destina al mercado externo, en este caso, Brasil. Con el cobre pasa exactamente lo mismo, no es para abastecer el desarrollo tecnológico interno, sino que se exporta cuasi en bruto.
En tanto las infraestructuras, en general, son obras que realiza el Estado, sigilosamente y de a pedacitos, y, en apariencia, para satisfacer viejos reclamos de las comunidades locales. Pero en realidad, la envergadura de estas mejoras es exclusivamente para extraer los productos y llevarlos a puerto, sea del Atlántico o del Pacífico. La ampliación del Puerto de San Antonio Este y el de Bahía Blanca o el mejoramiento de los pasos transfronterizos, no tienen más que este sentido. Además, algo que es terrible, todas las obras se hacen con endeudamiento público de las provincias o de la misma Nación.
-¿Chihuídos no es para paliar la crisis energética del país?
Chihuído es para paliar la crisis energética de Argentina (se ríe), pero fundamentalmente, creo yo, es para paliar la falta de energía que demandan las mineras en la línea Comahue-Cuyo. Porque por un lado están pidiendo energía los proyectos mineros San Jorge y Potasio Río Colorado, en Mendoza; quizás Calypso Uranium, para los proyectos Campesino Norte y Bloque Central, sobre el río Neuquén. Recientemente la provincia aprobó nuevos bonos de deuda para ampliar el tendido eléctrico desde la central de Alicurá hacia Villa La Angostura y, entre los fundamentos y los beneficios que aportaría, incluían la conexión para la provisión de energía a la planta para el enriquecimiento de uranio en Pilcaniyeu. Aunque también, es de suponer, se va a necesitar algo de energía eléctrica para la extracción de gas de las arcillas compactas y mucha cantidad de agua.
Hay que dar respuesta con energía al Plan Minero Nacional y hay que dar respuesta al Plan Nuclear Argentino de la Comisión de Energía Atómica.
El tema energético es uno de los más fuertes del IIRSA, el ferroviario y el vial también, pero en esta región el tema energético es muy fuerte. En el marco del IIRSA están tanto los campos de generación de energía eólica como los campos geotérmicos, además de los hidroeléctricos. Todos estos proyectos de energías alternativas dejan de ser alternativos por su envergadura. Hay campos eólicos que ya están licitados en la zona de Senillosa y Cutral Co. Estos que están licitados y los que están proyectados tienen una especificación muy clara: “todos serán en tierras fiscales”. En una provincia donde los fiscaleros abundan, para ellos no hay nadie, y los ‘pocos’ que hay, no tienen derechos, ni siquiera veinteañales. Los trasladarán… ‘trasladarán’ es la palabra más suave.
-En los mapas del IIRSA están marcadas algunas obras, pero en general cuando se las ejecuta no son presentadas como parte de la Iniciativa.
Hicimos todo este relevamiento a partir de los diarios y en una sola oportunidad encontramos una mención, vinculando una obra con el IIRSA: el Ferrocarril Trasandino, que llega a Las Lajas desde Zapala. “El Trasandino de Sobisch”, le suelo decir, que no cruza ‘ningún andino’, porque en realidad Las Lajas está antes de la Cordillera y el paso que iba a utilizar este Trasandino, que es el paso de Lonquimay, en Chile no han avanzado en absoluto, prácticamente lo han cerrado.
Presuponemos que ese ferrocarril tuvo como sentido llegar hasta las proximidades de Campana Mahuida [en Loncopué] y ayudar a la salida del cobre, de esa explotación que todavía no pudo realizarse.
-Sería como la extensión ferroviaria proyectada para Potasio Río Colorado.
Sería como la extensión del ferrocarril desde la explotación de Potasio Río Colorado, en Mendoza, que va a entrar a la provincia de Neuquén por Rincón de los Sauces, y sale hacia el sur, en la zona de Meridano 10, para ingresar a la provincia de Río Negro y conectarse a Ferrosur, el ex Ferrocarril Roca, a la altura de Chichinales.
Ahora me doy cuenta: ¡se está extendiendo el Roca! ¡Qué paradoja! El ex Roca, muchas veces reclamado como ferrocarril de pasajeros interurbano [en el Alto Valle], seguirá siendo un importante ferrocarril de carga para transportar cemento, petróleo y, ahora, potasio, al puerto de Bahía Blanca.
-El mapa tiene diferentes capas. Oleoductos, gasoductos, electro-ductos, redes camineras y ferroviarias, es una; otra es la de los emprendimientos hidrocarburíferos y mineros. Forestales y agronegocios, otra. Todo sobre el mapa de desertización de Neuquén. Cuándo juntaron todas las capas, ¿qué pasó?
¡Es una mancha! En realidad lo que estamos pensando es hacer transparencias y fichas, como para que se pueda jugar y se pueda ir viendo qué es lo que va a quedar. Y sumarle a esto una transparencia que de cuenta de los potenciales problemas y conflictos que se avecinan en los diferentes lugares. Y relacionarlo con las cuencas hidrográficas, porque acá quedan afectadas cuatro cuencas hidrográficas: la del Colorado, la del Neuquén, la del Limay y la del Negro. Y éste último es el colector de los otros dos, por eso cualquier proceso de degradación en los ríos Limay y Neuquén lo padece todo el Valle de Río Negro
El agua y los glaciares van a ser severamente impactados, a pesar de que hay quienes dicen que Patagonia es tierra limpia, de promisión, y naturaleza prístina. En realidad, en otro tiempo pudo haber sido, bajo otro modelo, también desarrollista, pero hoy este neo desarrollismo, este neo extractivismo, hace prever el agravamiento de los problemas: de la escasez de agua, de la desertificación y de los glaciares. Además el corrimiento de las isotermas y la prolongación del verano -muy caluroso y muy seco- son indicadores del cambio climático.
-El mapa es “para adelantarse a lo que se viene”. En las oportunidades que lo mostraron, ¿cuál fue la reacción de la gente?
Causó alto impacto y la gente se buscaba en el mapa, no miraba la provincia como un todo, sino que se buscaba y preguntaba: ¿esto qué es?, ¿está cerca de dónde?, ¿qué datos tenés? (Información sobre las empresas, sobre cuándo se iniciaba.) ¡Datos que uno no tiene! Porque a veces no podes ni conseguir el Boletín Oficial, es muy difícil conseguir información oficial, la tiran como anuncios.
-La gente mira el mapa “de a pedacitos” más que a la totalidad. ¿Se puede enfrentar esto “de a pedacitos”?
Yo creo que sí. Asusta, ¿no? Cuando una empieza a compartir estas cosas con la gente de las comunidades, campesinos, de los pueblos, no sé si se asustan, no me da la impresión de que se asusten. Mi percepción es que van aprendiendo otras cosas y que esas cosas nuevas los fortalecen y dicen: “Bueno, acá tengo una herramienta de lucha”.
En algún momento, en algunas reuniones, algunos empezamos a promover el concepto de cuenca hídrica: “Estamos todos en la misma cuenca y todos vamos a terminar tomando la misma agua”. Entonces uno empieza a sentir que a alguien le va a pasar lo mismo que a mí, o va a sufrir los efectos que están sufriendo otros o los voy a sufrir yo. Como que hay una cierta posibilidad de articular y de dejar de sentirse un pedacito aislado en el medio de la cordillera.
El problema en Patagonia es que la mayoría de los que llegamos tenemos alguna trasnacional arriba. Nuestros padres o nuestros abuelos, de alguna manera, llegaron a este modelo extractivista, en el ’30, en el ’40, en 1910. En general los campesinos, no; los mapuche tampoco. Vivieron de eso, pero se sintieron muy violentados y hoy están en condiciones de reaccionar, el problema mayor, por ahí, somos nosotros, los urbanos.
+ información:
Audiencia pública por el trencito de Potasio Río Colorado, una madeja con muchos hilos para tirar…
*Una versión breve de esta entrevista fue publicada en El Extremo Sur, Comodoro Rivadavia, diciembre 2010.
------------------------------------------------
El acaparamiento de patentes amenaza la biodiversidad y la soberanía alimentaria en África
Pambazuka News
"Bajo el disfraz del desarrollo de ‘cultivos adaptados al clima’, las multinacionales semilleras y agroquímicas más grandes del mundo están presionando a los gobiernos para que permitan la que sería la mayor reclamación de derechos de propiedad intelectual de la historia.” Hope Shand desvela los hallazgos del nuevo informe del grupo ETC sobre la reclamación de patentes de “los genes, plantas y tecnologías que, presuntamente, permitirían a las cultivos biotecnológicos soportar las sequías y otras situaciones de estrés medioambiental”.
Bajo el disfraz del desarrollo de ‘cultivos adaptados al clima’, las multinacionales de producción de semillas y agroquímicas más grandes del mundo están presionando a los gobiernos para que permitan la que sería la mayor reclamación de derechos de propiedad intelectual de la historia. Un nuevo informe del grupo ETC[1] revela un dramático aumento de las reclamaciones de patentes sobre genes, plantas y tecnologías que, presuntamente, permitirían a las cultivos biotecnológicos soportar las sequías y otras situaciones de estrés medioambiental (es decir, de estrés abiótico) asociados con el cambio climático. El acaparamiento de patentes amenaza con establecer un monopolio asfixiante en la biomasa mundial y nuestro futuro suministro de comida, advierte el grupo ETC. En muchos casos, una simple patente o la aplicación de una patente pueden reclamar la propiedad de secuencias de genes modificados que podrían ser utilizados virtualmente en todos los principales cultivos – así como en la comida procesada y en los productos alimenticios derivados de ellos.
El acaparamiento de patentes de ‘cultivos adaptados al clima’ es un medio para controlar no sólo la seguridad alimentaria mundial sino también la biomasa, a nivel mundial, que aún está por modificar. Entre la bruma del cambio climático, los ‘Gigantes de la Biotecnología” esperan hacer más fácil la aceptación pública de los cultivos genéticamente modificados y hacer más aceptable la apropiación de las patentes. Se trata de un giro fresco e innovador en un viejo tema: los cultivos modificados con genes “adaptados al clima” incrementarán la producción y alimentarán al mundo, nos dicen. Las plantas que son modificadas para crecer en suelos pobres, con menos lluvia y menos abonos podrían significar la diferencia entre la muerte por hambre y la supervivencia para los campesinos más pobres.
Para ganar autoridad moral, los ‘Gigantes de la Biotecnología’ se han unido a los capitalistas filántropos de alto nivel (las fundaciones Gates y Buffet), los grandes gobiernos, como el de EEUU y Gran Bretaña, y los grandes productores (Grupo Consultivo en Investigación Agrícola Internacional) para donar genes y tecnologías libres de royalties a campesinos pobres en recursos - especialmente en el África Subsahariana. El beneficio que reciben en contrapartida es que los gobiernos africanos deben ‘aligerar la carga regulatoria’ que podría dificultar la distribución comercial de cultivos transgénicos y adoptar leyes sobre la propiedad intelectual favorables a la biotecnología.
RECLAMACIONES DE PATENTES DE CULTIVOS ADAPTADOS AL CLIMA
El informe del grupo ETC identifica 262 familias de patentes (que incluyen 1.663 documentos de patentes en todo el mundo) publicadas entre junio de 2.008 y junio de 2.010 que hacen referencia específica a la tolerancia a estreses abióticos (como las sequías, el calor, las inundaciones, el frío y la tolerancia a la acumulación salina) en las plantas. Tan solo seis corporaciones (DuPont, BASF, Monsanto, Syngenta, Bayer y Dow) y sus socios biotecnológicos (Mendel Biotechnology y Evogene) controlan 201 o el 77% de las 262 familias (tanto de las propias patentes como de sus aplicaciones). Tres compañías – DuPont, BASF y Monsanto – se hacen con 173 o el 66% de dichas patentes. El sector público tiene sólo el 9%. Una lista detallada de los documentos de las patentes se encuentra aquí (ver Apéndice A).
¿QUÉ ES UNA ‘FAMILIA DE PATENTES’?
Una familia de patentes está formada por un conjunto de aplicaciones de patentes y/o patentes relacionadas que son publicadas en más de un país u oficina de patentes (incluyendo jurisdicciones de patentes nacionales y regionales). Las patentes y/o sus aplicaciones que pertenecen a la misma familia tienen el mismo inventor y se refieren a la misma “invención.”
En una entrevista reciente con Business Week, Michael Mack, Director Ejecutivo de Syngenta, explica el acaparamiento por parte de la corporación de las características modificadas para hacer frente al clima: ‘Los agricultores de todo el mundo van a pagar cientos de millones de euros a los proveedores de tecnología para conseguir estas característica [maíz resistente a la sequía].’[2] El mercado global de la resistencia a la sequía en tan solo un cultivo – maíz – está estimado en 2.700 millones de dólares, pero el Departamento de Agricultura de EEUU prevé que el mercado global basado en la biotecnología, tan solo para los productos químicos y plásticos, alcanzará los 500.000 millones de dólares al año en 2.025. Para los ‘Gigantes de la Biotecnología’ el objetivo es convertirse en los ‘biomassters’[n.t.] mundiales. El objetivo de las corporaciones agrícolas no es ya alimentar a la gente, sino maximizar la biomasa.
¿QUÉ ES LA BIOMASA?
El término se refiere al material derivado de seres vivos: incluyendo todos los árboles y demás plantas, microorganismos, así como subproductos como los desechos orgánicos del ganado, del procesamiento de alimentos y la basura de origen orgánico. El ETC Group advierte que la bioeconomía es un catalizador para el apropiamiento corporativo de toda la materia vegetal y la destrucción de la biodiversidad a gran escala. Se estima que el 86 por ciento de la biomasa global se localiza en las zonas tropicales y subtropicales. Con técnicas extremas de ingeniería genética, las corporaciones más grandes a nivel mundial se preparan para manufacturar productos industriales – combustibles, alimentos, energía, plásticos y otros – usando biomasa como materia prima crítica.
reclamaciones sobre patentes resistentes al clima
(aplicaciones y patentes) sobre 262 familias de patentes – incluye 1663 documentos de patente
30 junio 2008 – 30 junio 2010
n.t.: se han detectado 2 discrepancias en la tabla del artículo original entre el total de la columna 1 y el desglose por empresa (total 262 y suma de desglose 261); así como en la columna 3 (total 1663 y suma de desglose 1651)

PERFIL DE LOS PRINCIPALES CONTENDIENTES
El acaparamiento de patentes de cultivos adaptados al clima no se limita a la producción de alimentos y cultivos para el consumo humano – los principales contendientes también apoyan investigaciones relacionadas con los biocombustibles y la producción de materia vegetal para usos industriales (es decir, biomasa).
En 2007 BASF y Monsanto iniciaron la mayor colaboración a nivel mundial sobre investigación en agricultura, invirtiendo conjuntamente 1.500 millones de dólares para desarrollar cultivos de maíz, soja, algodón y colza tolerantes al estrés. En julio de 2010 BASF y Monsanto anunciaron una inversión adicional de 1000 millones de dólares – para extender el estudio al desarrollo de tolerancia a estreses abióticos en trigo – el segundo cultivo básico más importante a nivel mundial tras el maíz. Monsanto y BASF afirman que la primera variedad mundial de maíz modificada genéticamente para ser tolerante a la sequía será el primer producto que emerja de su línea de producción conjunta – que se prevé estará disponible comercialmente alrededor de 2012. Monsanto también está desarrollando por ingeniería genética cultivos tolerantes a la sequía de algodón, trigo y caña de azúcar.
En enero de 2010 BASF hizo pública una nueva colaboración con KWS (una de las 10 mayores compañías de semillas, radicada en Alemania) para desarrollar remolacha azucarera con mayor tolerancia a la sequía y un 15 por ciento más de rendimiento. Los agrocombustibles – incluyendo árboles modificados genéticamente – son uno de los principales objetivos: BASF también colabora con el Centro de Tecnología Canavieira (CTC) de Brasil para desarrollar caña de azúcar con mayor tolerancia a la sequía y un 25% más de producción.[3]
Mendel Biotechnology, que colabora con Monsanto desde 1997, es uno de los principales contendientes en la investigación genética de cultivos adaptados al clima. Monsanto tiene licencias exclusivas con derechos de royalties para Mendel Technologies en ciertos cultivos. Mendel también colabora con BP y Bayer. Desde 2007, Mendel ha estado trabajando con BP en el desarrollo de biocombustibles de segunda generación.
DuPont (Pioneer Hi-Bred) se refiere a su trabajo sobre tecnologías de tolerancia a la sequía como ‘la próxima gran oleada en la innovación agrícola.’ Pioneer se centra tanto en mejora genética convencional como en transgénicos. Pioneer también colabora con la compañía de biotecnología israelí Evogene, en el desarrollo de tolerancia a estrés hídrico en maíz y soja y con Arcadia Biosciences. [4] En agosto de 2010 Evogene sacó su ‘Athlete 3.0’ – una tecnología computacional de marca registrada para ‘la identificación de genes similares entre especies, basada en datos de genómica de alrededor de 130 especies de plantas.’ [5] La compañía afirma que ha identificado unos 1.500 nuevos genes asociados a características vegetales críticas.
Arcadia Biosciences (Davis, California), fundada en 2002, colabora con algunas de las mayores compañías de semillas del mundo para desarrollar cultivos tolerantes al estrés mediante técnicas de ingeniería genética. Aunque Arcadia es de propiedad privada, BASF ha invertido fondos de su capital de riesgo en la compañía desde 2005. En 2009, Arcadia se asoció con Vilmorin (la cuarta mayor empresa de semillas del mundo, propiedad de Groupe Limagrain) para desarrollar variedades de trigo con un uso eficiente del nitrógeno. Arcadia tiene acuerdos con Monsanto, DuPont, Vilmorin, Advanta (India) y la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) para el desarrollo de proyectos relacionados con el uso eficiente del nitrógeno y tolerancia a sequía y salinidad.
Syngenta comercializó su primera generación de maíz tolerante a la sequía (‘híbridos optimizados para el uso eficiente del agua’) en julio de 2010 – desarrollado mediante mejora genética convencional (no transgénica). Según Syngenta, el producto ofrece ‘el potencial de proporcionar un 15% de preservación de la producción en condiciones de estrés hídrico.’ Syngenta predice que su segunda generación de híbridos de maíz – tolerantes a sequía desarrollados mediante técnicas de ingeniería genética – estarán disponibles a partir de 2015.
RECLAMACIONES DE PATENTES QUE INCLUYEN MULTIPLES GENOMAS….Y MÁS ALLÁ
Muchas reclamaciones de patentes relacionadas con secuencias de ADN implicadas en la adaptación a las condiciones climáticas están ampliando su ámbito. La mayoría de los ‘Gigantes de la Biotecnología’ están presentando reclamaciones generales sobre secuencias clave de nucleótidos – tratando de convencer a los examinadores de patentes que las mismas porciones de ADN identificados en una planta son los responsables de conferir características similares en otros genomas de plantas (conocidos como ADNs homólogos). Debido a las similitudes en las secuencias de ADN entre los individuos de la misma especie o de especies diferentes – ‘secuencias homólogas’ – las empresas buscan un monopolio de la protección que se extienda no solo a la tolerancia al estrés en una única especie vegetal modificada genéticamente sino también a secuencias genéticas substancialmente similares en prácticamente todas las plantas transformadas. Armados con información genómica, los ‘Gigantes de la Biotecnología’ hacen reclamaciones de patentes que incluyen especies, géneros y clases de organismos.
El acaparamiento de patentes en secuencias de genes clave en los principales cultivos a nivel mundial no es ni trivial ni teórico. Hace una década, las compañías de genómica y ‘Gigantes de la Biotecnología’ presentaban de forma rutinaria reclamaciones de patentes “genéricas” que abarcaban enormes porciones de secuencias de ADN y amino ácidos (es decir, proteínas) – más de 100.000 en algunos casos – sin conocimiento específico de su función.
En 2002, el arroz (Oryza sativa) se convirtió en el segundo genoma de plantas que se hacia público, y en el primer genoma de uno de los principales cultivos que se secuenciaba en su totalidad; se convirtió rápidamente en el blanco de reclamaciones monopolistas. En 2006, Cambia, una organización independiente sin ánimo de lucro que promueve la transparencia en la propiedad intelectual, usaba su proyecto ‘Patent Lens’ (mirar las patentes con lupa, n.t.) para llevar a cabo un análisis exhaustivo de las patentes de EEUU y las peticiones de patentes que hacen reclamaciones sobre el genoma del arroz. Patent Lens reveló que, para el año 2006, aproximadamente el 74 por ciento del genoma de arroz (Oryza sativa) se mencionaba en las reclamaciones de patentes de EEUU – debido, en gran medida, a peticiones de secuencias en masa, peticiones que abarcaban grandes porciones del genoma sin especificar la función. Descubrieron que cada segmento de los 12 cromosomas del genoma del arroz aparecía en reclamaciones de patentes – incluyendo muchas peticiones que se solapaban. La extraordinaria representación visual de estos datos por parte de Pantent Lens está disponible aquí. Afortunadamente, el análisis de 2006 de Cambia concluyó que la búsqueda corporativa de conseguir patentes que monopolizaran trozos de la información molecular del cultivo para consumo humano más importante a nivel mundial había tenido solo un éxito parcial – de momento – y que la mayoría del genoma del arroz permanece en el dominio público. Eso es debido, en parte, a decisiones recientes (por parte de tribunales y oficinas de patentes) que intentan restringir el número de secuencias de ADN reclamadas en una única petición de patente.
RESOLUCIONES RECIENTES INTENTAN FRENAR LAS RECLAMACIONES MONOPOLISTAS DE SECUENCIAS DE ADN
En 2001 y 2007 la Oficina de Patentes y Marcas (PTO, por sus siglas en inglés) de EEUU puso freno a las ‘reclamaciones de secuencias en masa’ dictando nuevas normas que requieren que las invenciones reclamadas tengan una utilidad ‘claramente establecida’, y limitando así el número de secuencias que se pueden reclamar en cada petición de patente. En julio de 2010, un fallo del más alto tribunal de Europa – el Tribunal de Justicia Europeo de la Unión Europea – restringió significativamente el alcance de las patentes de biotecnología agrícola sobre secuencias de ADN – y específicamente la amplitud del monopolio de Monsanto sobre la soja tolerante a herbicidas. El tribunal europeo afirmó que el propósito (función) de la secuencia de ADN debe ser revelado en la patente, y la protección de la secuencia se limita a aquellas situaciones en que el ADN desarrolle la función para la cual se patentó originalmente.
Sentencias recientes que restringen las reclamaciones monopolistas sobre secuencias de ADN son significativas, y motivo de gran disgusto para Monsanto, pero eso no ha parado la carrera hacia las patentes de genes. En palabras de los abogados de patentes, ‘el reto para los reclamadores de patentes en este área será encontrar formas alternativas de proteger estos productos.’ [6]
Aunque algunos de los ejemplos más atroces de reclamaciones de patentes acaparadoras identificados por el ETC Group se encuentran en peticiones de patentes que aún no se han aprobado, hay muchas razones para la preocupación. Según Patent Lens, solo la petición de patente se puede usar ya para asustar a posibles infractores, o usarse para influenciar a su favor las negociaciones de licencia. La mera existencia de la designación ‘pendiente de patente’ es una poderosa arma que puede disuadir a otros de usar, fabricar o vender una tecnología que está bajo una reclamación de patente. La práctica de reclamaciones de patentes de excesivo alcance y monopolios injustos está muy lejos de haberse acabado.
COLABORACIONES LIDERADAS POR LAS CORPORACIONES PARA EL DESARROLLO DE CULTIVOS ADAPTADOS AL CLIMA EN AFRICA
Para conseguir una legitimidad moral que necesitan desesperadamente, ‘Gigantes de la Biotecnología’ como Monsanto, BASF, Syngenta y DuPont están forjando una asociación de alto nivel con instituciones del sector público que tiene como objetivo proporcionar tecnologías patentadas a agricultores de escasos recursos – especialmente en el África Subsahariana. Estas asociaciones público/privadas son auspiciadas por un número creciente de redes de instituciones sin ánimo de lucho radicadas en el Sur que existen fundamentalmente para facilitar y promover la introducción de cultivos modificados genéticamente. El impacto inmediato de estas asociaciones es mejorar la imagen pública de los ‘Gigantes de la Biotecnología’ que donan genes libres de royalties a agricultores necesitados. Pero el objetivo a largo plazo es crear ‘ambientes favorables’ (regulaciones sobre bioseguridad, leyes de propiedad intelectual, cobertura positiva de los medios de comunicación para promover la aceptación del público) que apoyarán la introducción en el mercado de cultivos modificados genéticamente y tecnologías relacionadas. Es un paquete de acuerdos – envuelto en una fachada filantrópica – y se suministra con condiciones.
‘Lo que necesitamos para contribuir de manera efectiva….es un medio favorable a los negocios.’ – Gerald Steiner, Vicepresidente Ejecutivo, Asuntos Corporativos y Sostenibilidad, Compañía Monsanto, testificando ante el Congreso de EEUU, julio de 2010.[7]
La Fundación de Tecnología Agrícola Africana (AATF, por sus siglas en inglés), radicada en Nairobi, es una de las principales promotoras de estos acuerdos en el Sur. Fundada en 2003, AATF es una organización sin ánimo de lucro que promueve asociaciones público/privadas para asegurar que agricultores africanos de pocos recursos tengan acceso sin pago de royalties a tecnologías agrícolas patentadas que mejoran su productividad. Los fondos iniciales provinieron de la Fundación Rockefeller, la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), y el Departamento para el Desarrollo Internacional de Reino Unido (DFID, por sus siglas en inglés). Dos de los cinco proyectos de AATF están dedicados al desarrollo de cultivos tolerantes a estreses abióticos:
1) Maíz con un uso eficiente del agua para África (Water Efficient Maize for Africa, WEMA)
2) Variedades de arroz adecuadas para suelos pobres en nitrógeno, y tolerantes a la sequía y a la salinidad.
Además de jugar este papel como patrocinador de acuerdos público/privados, AATF tiene como objetivos ‘monitorear de manera constante la evolución del marco regulador de los cultivos modificados genéticamente en los países africanos.’ AATF juega un papel importante en promover y facilitar marcos reguladores, influenciando en la opinión pública y ‘venciendo las percepciones erróneas sobre los organismos modificados genéticamente que retrasan la adopción de productos biotecnológicos’ en África.[8]
Water Efficient Maize for Africa (WEMA) es un de los cinco proyectos de AATF. La asociación público-privada incluye a Monsanto; BASF; CIMMYT (Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo) - buque insignia del organismo de investigación CGIAR; y los sistemas nacionales de investigación agrícola de Kenia, Mozambique, Sudáfrica, Tanzania y Uganda. Iniciado en 2008 con un presupuesto de 47 millones de dólares de la Fundación Bill y Melinda Gates y de la Fundación Howard G. Buffet, el objetivo del proyecto WEMA es desarrollar nuevas variedades de maíz tolerantes a la sequía que estén adaptadas a las agroecologías africanas, usando técnicas convencionales de mejora genética a la vez que tecnologías transgénicas. Además de germoplasma patentado, herramientas avanzadas de mejora de plantas y su experiencia, Monsanto y BASF anunciaron en marzo de 2008 la donación libre de royalties de transgenes tolerantes a la sequía. Monsanto describe esta donación como una ‘joya’ de su producción tecnológica y predice que podría dar lugar a nuevas variedades de maíz blanco que incrementen la producción en un 20-35 por ciento durante periodos de sequías moderados.[9]
Según AATF, durante los dos primeros años del proyecto, más de 60 científicos han trabajado juntos para desarrollar ‘los necesarios ensayos científicos, procedimientos reguladores y protocolos para la evaluación adecuada del maíz en este proyecto dentro de cada uno de los cinco países.’[10] Variedades de maíz con un uso eficiente del agua no transgénicas (desarrolladas con técnicas convencionales de mejora genética) están ahora en su segundo año de ensayos de campo en Kenia y Uganda, y Tanzania recientemente inició sus primeros ensayos de campo.
A fecha de septiembre de 2010, Sudáfrica es el único país de los cinco que participa en el WEMA que ha realizado ensayos de campo con maíz transgénico tolerante a la sequía. Las primeras variedades transgénicas de maíz del WEMA se plantaron en noviembre de 2009 en Lutzville, un lugar de ensayo en Western Cape, Sudáfrica, para probar su tolerancia a la sequía. Según AATF, ‘En los próximos doce meses, si se dan las aprobaciones pendientes necesarias, se espera que los científicos serán capaces de proceder al inicio de ensayos de cultivos biotecnológicos en Kenia, Tanzania y Uganda. Mozambique tomará medidas para completar el desarrollo de sitios para los ensayos y asegurar la aprobación de las medidas reguladoras pertinentes con el objetivo de plantar en 2011.’ [11]
El gen de tolerancia a sequía de Monsanto en líneas de maíz africanas adaptadas se ‘ensayará de forma preliminar’ en Kenia y Uganda a finales de 2010.[12] Según AATF, los participantes en WEMA forman parte del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad y ‘todos están comprometidos con la construcción de marcos de bioseguridad nacionales funcionales para el manejo de GMOs (organismos modificados genéticamente, por sus siglas en inglés) .’[13] En el momento de escribir este texto, sin embargo, el gobierno de Uganda aún no ha aprobado su ley de bioseguridad.
Otro proyecto de AATF relacionado con cultivos adaptados al clima busca desarrollar variedades de arroz adecuadas para suelos que son pobres en nitrógeno, y tolerantes a sequía y salinidad alta. El proyecto afirma que las variedades de arroz con estas características ayudarán a los agricultores africanos a incrementar la producción en hasta un 30 por ciento. Los participantes en este proyecto incluyen USAID, Arcadia Biosisciences (EEUU), los Sistemas Nacionales de Investigación Agrícola de Ghana, Burkina Faso, y Nigeria, el Centro Internacional para la Agricultura Tropical (Colombia), y PIPRA (EEUU).[14] Arcadia proporcionará una licencia de tecnología para convertir a las nuevas variedades de arroz en libres de royalties para los pequeños agricultores propietarios africanos.
En febrero de 2010 Pioneer (DuPont) anunció su colaboración con ‘Maíz Mejorado para Suelos Africanos’ (Improved Maize for African Soils, IMAS), una asociación que tiene como objetivo incrementar la producción de maíz en África en un 30-50 por ciento con respecto a las variedades disponibles actualmente – con la misma cantidad de fertilizante. El proyecto está liderado por CIMMYT, con 19,5 millones de dólares en proyectos financiados por la Fundación Bill y Melinda Gates y la USAID. Otros participantes incluyen el Instituto de Investigación Agrícola de Kenia (KARI, por sus siglas en inglés) y el Consejo para la Investigación Agrícola de Sudáfrica. Las variedades de maíz desarrolladas con las tecnologías y propiedad intelectual donadas por Pioneer (transgenes y marcadores moleculares asociados a la eficiencia del uso del nitrógeno) se suministraran libres de royalties a empresas de semillas que venden a los pequeños agricultores de la región (lo que significa que las semillas estarán disponibles para los agricultores al mismo coste que otros tipos de semillas de maíz mejoradas.) El proyecto introducirá inicialmente variedades de maíz convencionales (no transgénicas). Variedades con trazas transgénicas estarán disponibles en aproximadamente 10 años.
En abril de 2009 la Fundación Syngenta para la Agricultura Sostenible, y en Foro para la Investigación Agrícola en África (FARA, por sus siglas en inglés) firmaron un acuerdo de 3 años y 1,2 millones de dólares ‘para reforzar la capacidad de uso seguro de biotecnología’ en el África Subsahariana. El proyecto lo dirige FARA y lo implementan los Sistemas Nacionales de Investigación Agrícola de Burkina Faso, Ghana, Nigeria, Kenia, Uganda y Malawi. Como informa GhanaWeb, FARA está animando a los ghaneanos a que ‘adopten el uso y aplicación de biotecnología moderna para resolver de forma efectiva la inseguridad alimentaria y el probable impacto del cambio climático sobre la agricultura.’[15]
RETÓRICA CORPORATIVA FRENTE A COMPLEJIDAD TÉCNICA
La extrema complejidad de las trazas abióticas modificadas en plantas es una proeza técnica que sobrepasa con creces lo que los ingenieros genéticos han conseguido durante el último cuarto de de siglo. Catorce años después de la comercialización de los primeros cultivos modificados genéticamente, los ‘Gigantes de la Biotecnología’ han sacado al mercado únicamente dos trazas unigénicas importantes – la tolerancia a herbicidas y la resistencia a insectos – en unos cuantos países. Un estudio de 2010 señala: ‘La aclimatación de las plantas a las condiciones de estrés abiótico es una respuesta compleja y coordinada que implica cientos de genes.’ [16] Los autores señalan que la respuesta de la planta al estrés abiótico se ve afectada por complejas interacciones entre diversos factores ambientales. El momento en que se produce el estrés abiótico, la intensidad y duración del estrés, y la ocurrencia de múltiples estreses en el campo, son todos factores que hay que tener en cuenta.
Dejando aparte los impactos sociales y medioambientales adversos de estos productos, las ventajas de los cultivos modificados genéticamente – incluso para los agricultores a escala industrial del Norte – son difíciles de determinar. En octubre de 2010 el New York Times reconoció que analistas de la industria están cuestionando si ‘el filón de Monsanto de crear cultivos modificados genéticamente cada vez más caros no está llegando a su fin.’[17] El producto más nuevo de la compañía, el maíz ‘SmartStax’ – cargado con 7 genes foráneos que confieren resistencia a insectos y tolerancia a herbicidas – ha resultado ser un fracaso comercial. Pero eso no es todo. Un enorme porcentaje del área global dedicada a los cultivos biotecnológicos contiene al menos un gen introducido por ingeniería genética que confiere tolerancia al herbicida Roundup de Monsanto – el herbicida éxito de ventas de la compañía. Pero están surgiendo malas hierbas resistentes al Roundup por todo el mundo, una realidad que esta ‘oscureciendo el futuro de toda la franquicia de cultivos tolerantes al Roundup (Roundup Ready).’[18]
RUTAS ALTERNATIVAS PARA LA ADAPTACIÓN CLIMÁTICA
El mundo no puede confiar en arreglos tecnológicos para resolver problemas sistémicos de pobreza, hambre y crisis climática. Un sistema de alimentos agroindustrial altamente centralizado controlado por unos cuantos ‘Gigantes de la Biotecnología’ corporativos es incapaz de proporcionar los cambios sistémicos necesarios para reestructurar la producción agrícola y reducir las emisiones de gases con efecto invernadero. La investigación para producir marcas registradas sobre tolerancia a estreses abióticos basada en ingeniería genética ya está desviando los escasos recursos de investigaciones con enfoques más asequibles y descentralizados para hacer frente al cambio climático. Mientras tanto, los campesinos, la sociedad civil y los movimientos sociales están construyendo de manera activa sistemas alternativos de alimentos basados en capacidad de recuperación, sostenibilidad y soberanía.
La capacidad de recuperación frente a condiciones climáticas cambiantes depende en última instancia de la biodiversidad agrícola, los sistemas locales de semillas y procesos agroecológicos en las manos de las comunidades agrícolas. Se necesita ayuda para trabajos de mejora genética de plantas con cultivos subexplotados y con diversidad de plantas que ofrecen tolerancia natural a condiciones duras. Comunidades agrícolas indígenas y locales han desarrollado y manejado esa diversidad y su papel en el desarrollo de estrategias para la adaptación al cambio climático debe ser reconocido, reforzado y protegido. En vez de ser los receptores de ’dádivas’ de alta tecnología de inspiración corporativa – las comunidades agrícolas deben estar directamente implicadas en el establecimiento de las prioridades y estrategias para la adaptación y mitigación de las condiciones climáticas.
CONCLUSIÓN
Los ‘Gigantes de la Biotecnología’ están influyendo en como se actúa frente a la crisis climática para conseguir un control monopolista de los genes de cultivos clave y conseguir la aceptación por parte del público de las semillas modificadas genéticamente. La agenda corporativa se centra en semillas de alta tecnología patentadas que no serán accesibles – o adecuadas – para la inmensa mayoría de los agricultores del mundo. No hay ningún beneficio para la sociedad cuando los gobiernos permiten a unas cuantas corporaciones monopolizar genes relacionados con la adaptación climática, y el acaparamiento de patentes debe impedirse.
* Hope Shand es la antigua directora de investigación del ETC Group. Escribe sobre temas relacionados con tecnología, desarrollo y diversidad, y continúa trabajando estrechamente con el ETC Group en proyectos especiales.
NOTAS
[1] http://www.etcgroup.org/en/
[2] Kaskey, J. and Ligi, A. ‘Monsanto, Dupont Race to Win $2.7 Billion Drought-Corn Market,’ Business Week, 21 April 2010, available at: http://www.businessweek.com/
[3] Peter Eckes, Presidente de BASF Plant Science, ‘A grounded approach to agricultural sustainability,’ Media Summit, Chicago, Illinois (USA), 9 June 2010. http://www.agro.basf.com/agr/
[4] http://www2.dupont.com/Media_
[5] http://www.evogene.com/news.
[6] Ibid.
[7] Declaración de Gerald Steiner, Vicepresidente ejecutivo de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos de la empresa Monsanto, ante el Comité del Congreso para Asuntos Exteriores , 20 de Julio de 2010, disponible en la página Web de Monsanto: http://www.monsanto.com/
[8] Bernard Muthaka, ‘New maize variety to counter drought,’ The New Vision website, 21 July, 2009. http://www.newvision.co.ug/D/
[9] Declaración de Gerald Steiner, Vicepresidente ejecutivo de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos de la empresa Monsanto, ante el Comité del Congreso para Asuntos Exteriores , 20 de Julio de 2010, disponible en la página Web de Monsanto: http://www.monsanto.com/
[10] African Agricultural Technology Foundation, News Release, AATF Marks Second Anniversary Since Formation of WEMA Project, 19 March 2010. http://www.aatf-africa.org/
[11] Ibid.
[12] Entrevista personal con Grace Wachoro, AATF, September 17, 2010.
[13] Ibid.
[14] PIPRA es una organización que apoya la propiedad intelectual y las estrategias de comercialización con fines no lucrativos y en proyectos humanitarios. http://www.pipra.org/
[15] General News of Africa (GNA), ‘Experts urge Ghanaians to use and apply modern biotechnology,’ 26 August 2010.
http://www.ghanaweb.com/
[16] Mittler, Ron and Blumwald, Eduardo. ‘Genetic Engineering for Modern Agriculture: Challenges and Perspectives,’ Annu. Rev. Plant Biol. 2010. 61:443–624.
[17] Andrew Pollack, ‘After Growth, Fortunes Turn for Monsanto,’ New York Times, 5 October 2010.
[18] Ibid.
Notas de traducción.
‘biomassters’ : término de difícil traducción al español, es un juego de palabras que combina “biomass”, biomasa, y “master”, amo, “amos de la biomasa”.
Fuente: http://pambazuka.org/en/
Bajo el disfraz del desarrollo de ‘cultivos adaptados al clima’, las multinacionales de producción de semillas y agroquímicas más grandes del mundo están presionando a los gobiernos para que permitan la que sería la mayor reclamación de derechos de propiedad intelectual de la historia. Un nuevo informe del grupo ETC[1] revela un dramático aumento de las reclamaciones de patentes sobre genes, plantas y tecnologías que, presuntamente, permitirían a las cultivos biotecnológicos soportar las sequías y otras situaciones de estrés medioambiental (es decir, de estrés abiótico) asociados con el cambio climático. El acaparamiento de patentes amenaza con establecer un monopolio asfixiante en la biomasa mundial y nuestro futuro suministro de comida, advierte el grupo ETC. En muchos casos, una simple patente o la aplicación de una patente pueden reclamar la propiedad de secuencias de genes modificados que podrían ser utilizados virtualmente en todos los principales cultivos – así como en la comida procesada y en los productos alimenticios derivados de ellos.
El acaparamiento de patentes de ‘cultivos adaptados al clima’ es un medio para controlar no sólo la seguridad alimentaria mundial sino también la biomasa, a nivel mundial, que aún está por modificar. Entre la bruma del cambio climático, los ‘Gigantes de la Biotecnología” esperan hacer más fácil la aceptación pública de los cultivos genéticamente modificados y hacer más aceptable la apropiación de las patentes. Se trata de un giro fresco e innovador en un viejo tema: los cultivos modificados con genes “adaptados al clima” incrementarán la producción y alimentarán al mundo, nos dicen. Las plantas que son modificadas para crecer en suelos pobres, con menos lluvia y menos abonos podrían significar la diferencia entre la muerte por hambre y la supervivencia para los campesinos más pobres.
Para ganar autoridad moral, los ‘Gigantes de la Biotecnología’ se han unido a los capitalistas filántropos de alto nivel (las fundaciones Gates y Buffet), los grandes gobiernos, como el de EEUU y Gran Bretaña, y los grandes productores (Grupo Consultivo en Investigación Agrícola Internacional) para donar genes y tecnologías libres de royalties a campesinos pobres en recursos - especialmente en el África Subsahariana. El beneficio que reciben en contrapartida es que los gobiernos africanos deben ‘aligerar la carga regulatoria’ que podría dificultar la distribución comercial de cultivos transgénicos y adoptar leyes sobre la propiedad intelectual favorables a la biotecnología.
RECLAMACIONES DE PATENTES DE CULTIVOS ADAPTADOS AL CLIMA
El informe del grupo ETC identifica 262 familias de patentes (que incluyen 1.663 documentos de patentes en todo el mundo) publicadas entre junio de 2.008 y junio de 2.010 que hacen referencia específica a la tolerancia a estreses abióticos (como las sequías, el calor, las inundaciones, el frío y la tolerancia a la acumulación salina) en las plantas. Tan solo seis corporaciones (DuPont, BASF, Monsanto, Syngenta, Bayer y Dow) y sus socios biotecnológicos (Mendel Biotechnology y Evogene) controlan 201 o el 77% de las 262 familias (tanto de las propias patentes como de sus aplicaciones). Tres compañías – DuPont, BASF y Monsanto – se hacen con 173 o el 66% de dichas patentes. El sector público tiene sólo el 9%. Una lista detallada de los documentos de las patentes se encuentra aquí (ver Apéndice A).
¿QUÉ ES UNA ‘FAMILIA DE PATENTES’?
Una familia de patentes está formada por un conjunto de aplicaciones de patentes y/o patentes relacionadas que son publicadas en más de un país u oficina de patentes (incluyendo jurisdicciones de patentes nacionales y regionales). Las patentes y/o sus aplicaciones que pertenecen a la misma familia tienen el mismo inventor y se refieren a la misma “invención.”
En una entrevista reciente con Business Week, Michael Mack, Director Ejecutivo de Syngenta, explica el acaparamiento por parte de la corporación de las características modificadas para hacer frente al clima: ‘Los agricultores de todo el mundo van a pagar cientos de millones de euros a los proveedores de tecnología para conseguir estas característica [maíz resistente a la sequía].’[2] El mercado global de la resistencia a la sequía en tan solo un cultivo – maíz – está estimado en 2.700 millones de dólares, pero el Departamento de Agricultura de EEUU prevé que el mercado global basado en la biotecnología, tan solo para los productos químicos y plásticos, alcanzará los 500.000 millones de dólares al año en 2.025. Para los ‘Gigantes de la Biotecnología’ el objetivo es convertirse en los ‘biomassters’[n.t.] mundiales. El objetivo de las corporaciones agrícolas no es ya alimentar a la gente, sino maximizar la biomasa.
¿QUÉ ES LA BIOMASA?
El término se refiere al material derivado de seres vivos: incluyendo todos los árboles y demás plantas, microorganismos, así como subproductos como los desechos orgánicos del ganado, del procesamiento de alimentos y la basura de origen orgánico. El ETC Group advierte que la bioeconomía es un catalizador para el apropiamiento corporativo de toda la materia vegetal y la destrucción de la biodiversidad a gran escala. Se estima que el 86 por ciento de la biomasa global se localiza en las zonas tropicales y subtropicales. Con técnicas extremas de ingeniería genética, las corporaciones más grandes a nivel mundial se preparan para manufacturar productos industriales – combustibles, alimentos, energía, plásticos y otros – usando biomasa como materia prima crítica.
reclamaciones sobre patentes resistentes al clima
(aplicaciones y patentes) sobre 262 familias de patentes – incluye 1663 documentos de patente
30 junio 2008 – 30 junio 2010
solicitante | nº de familias de patentes | % del total | total nº de patentes y aplicaciones en familia(s) |
| DuPont | 114 | 44% | 240 |
| BASF (incluye CropDesign y Metanomics) | 48 | 18% | 522 |
| Monsanto (colaboración con BASF) | 11 | 4% | 122 |
| Mendel Biotechnology (colaboración con Monsanto y otros) | 4 | 2% | 232 |
| Syngenta | 6 | 2% | 39 |
| Evogene (colaboración con Bayer; Monsanto; Dupont; Limagrain) | 8 | 3% | 64 |
| Bayer | 7 | 3% | 43 |
| Dow | 3 | 1% | 18 |
| Sin asignar | 17 | 7% | 99 |
| Total (Otros) | 43 | 16% | 272 |
| TOTAL | 262 | 100% | 1663 |
PERFIL DE LOS PRINCIPALES CONTENDIENTES
El acaparamiento de patentes de cultivos adaptados al clima no se limita a la producción de alimentos y cultivos para el consumo humano – los principales contendientes también apoyan investigaciones relacionadas con los biocombustibles y la producción de materia vegetal para usos industriales (es decir, biomasa).
En 2007 BASF y Monsanto iniciaron la mayor colaboración a nivel mundial sobre investigación en agricultura, invirtiendo conjuntamente 1.500 millones de dólares para desarrollar cultivos de maíz, soja, algodón y colza tolerantes al estrés. En julio de 2010 BASF y Monsanto anunciaron una inversión adicional de 1000 millones de dólares – para extender el estudio al desarrollo de tolerancia a estreses abióticos en trigo – el segundo cultivo básico más importante a nivel mundial tras el maíz. Monsanto y BASF afirman que la primera variedad mundial de maíz modificada genéticamente para ser tolerante a la sequía será el primer producto que emerja de su línea de producción conjunta – que se prevé estará disponible comercialmente alrededor de 2012. Monsanto también está desarrollando por ingeniería genética cultivos tolerantes a la sequía de algodón, trigo y caña de azúcar.
En enero de 2010 BASF hizo pública una nueva colaboración con KWS (una de las 10 mayores compañías de semillas, radicada en Alemania) para desarrollar remolacha azucarera con mayor tolerancia a la sequía y un 15 por ciento más de rendimiento. Los agrocombustibles – incluyendo árboles modificados genéticamente – son uno de los principales objetivos: BASF también colabora con el Centro de Tecnología Canavieira (CTC) de Brasil para desarrollar caña de azúcar con mayor tolerancia a la sequía y un 25% más de producción.[3]
Mendel Biotechnology, que colabora con Monsanto desde 1997, es uno de los principales contendientes en la investigación genética de cultivos adaptados al clima. Monsanto tiene licencias exclusivas con derechos de royalties para Mendel Technologies en ciertos cultivos. Mendel también colabora con BP y Bayer. Desde 2007, Mendel ha estado trabajando con BP en el desarrollo de biocombustibles de segunda generación.
DuPont (Pioneer Hi-Bred) se refiere a su trabajo sobre tecnologías de tolerancia a la sequía como ‘la próxima gran oleada en la innovación agrícola.’ Pioneer se centra tanto en mejora genética convencional como en transgénicos. Pioneer también colabora con la compañía de biotecnología israelí Evogene, en el desarrollo de tolerancia a estrés hídrico en maíz y soja y con Arcadia Biosciences. [4] En agosto de 2010 Evogene sacó su ‘Athlete 3.0’ – una tecnología computacional de marca registrada para ‘la identificación de genes similares entre especies, basada en datos de genómica de alrededor de 130 especies de plantas.’ [5] La compañía afirma que ha identificado unos 1.500 nuevos genes asociados a características vegetales críticas.
Arcadia Biosciences (Davis, California), fundada en 2002, colabora con algunas de las mayores compañías de semillas del mundo para desarrollar cultivos tolerantes al estrés mediante técnicas de ingeniería genética. Aunque Arcadia es de propiedad privada, BASF ha invertido fondos de su capital de riesgo en la compañía desde 2005. En 2009, Arcadia se asoció con Vilmorin (la cuarta mayor empresa de semillas del mundo, propiedad de Groupe Limagrain) para desarrollar variedades de trigo con un uso eficiente del nitrógeno. Arcadia tiene acuerdos con Monsanto, DuPont, Vilmorin, Advanta (India) y la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) para el desarrollo de proyectos relacionados con el uso eficiente del nitrógeno y tolerancia a sequía y salinidad.
Syngenta comercializó su primera generación de maíz tolerante a la sequía (‘híbridos optimizados para el uso eficiente del agua’) en julio de 2010 – desarrollado mediante mejora genética convencional (no transgénica). Según Syngenta, el producto ofrece ‘el potencial de proporcionar un 15% de preservación de la producción en condiciones de estrés hídrico.’ Syngenta predice que su segunda generación de híbridos de maíz – tolerantes a sequía desarrollados mediante técnicas de ingeniería genética – estarán disponibles a partir de 2015.
RECLAMACIONES DE PATENTES QUE INCLUYEN MULTIPLES GENOMAS….Y MÁS ALLÁ
Muchas reclamaciones de patentes relacionadas con secuencias de ADN implicadas en la adaptación a las condiciones climáticas están ampliando su ámbito. La mayoría de los ‘Gigantes de la Biotecnología’ están presentando reclamaciones generales sobre secuencias clave de nucleótidos – tratando de convencer a los examinadores de patentes que las mismas porciones de ADN identificados en una planta son los responsables de conferir características similares en otros genomas de plantas (conocidos como ADNs homólogos). Debido a las similitudes en las secuencias de ADN entre los individuos de la misma especie o de especies diferentes – ‘secuencias homólogas’ – las empresas buscan un monopolio de la protección que se extienda no solo a la tolerancia al estrés en una única especie vegetal modificada genéticamente sino también a secuencias genéticas substancialmente similares en prácticamente todas las plantas transformadas. Armados con información genómica, los ‘Gigantes de la Biotecnología’ hacen reclamaciones de patentes que incluyen especies, géneros y clases de organismos.
El acaparamiento de patentes en secuencias de genes clave en los principales cultivos a nivel mundial no es ni trivial ni teórico. Hace una década, las compañías de genómica y ‘Gigantes de la Biotecnología’ presentaban de forma rutinaria reclamaciones de patentes “genéricas” que abarcaban enormes porciones de secuencias de ADN y amino ácidos (es decir, proteínas) – más de 100.000 en algunos casos – sin conocimiento específico de su función.
En 2002, el arroz (Oryza sativa) se convirtió en el segundo genoma de plantas que se hacia público, y en el primer genoma de uno de los principales cultivos que se secuenciaba en su totalidad; se convirtió rápidamente en el blanco de reclamaciones monopolistas. En 2006, Cambia, una organización independiente sin ánimo de lucro que promueve la transparencia en la propiedad intelectual, usaba su proyecto ‘Patent Lens’ (mirar las patentes con lupa, n.t.) para llevar a cabo un análisis exhaustivo de las patentes de EEUU y las peticiones de patentes que hacen reclamaciones sobre el genoma del arroz. Patent Lens reveló que, para el año 2006, aproximadamente el 74 por ciento del genoma de arroz (Oryza sativa) se mencionaba en las reclamaciones de patentes de EEUU – debido, en gran medida, a peticiones de secuencias en masa, peticiones que abarcaban grandes porciones del genoma sin especificar la función. Descubrieron que cada segmento de los 12 cromosomas del genoma del arroz aparecía en reclamaciones de patentes – incluyendo muchas peticiones que se solapaban. La extraordinaria representación visual de estos datos por parte de Pantent Lens está disponible aquí. Afortunadamente, el análisis de 2006 de Cambia concluyó que la búsqueda corporativa de conseguir patentes que monopolizaran trozos de la información molecular del cultivo para consumo humano más importante a nivel mundial había tenido solo un éxito parcial – de momento – y que la mayoría del genoma del arroz permanece en el dominio público. Eso es debido, en parte, a decisiones recientes (por parte de tribunales y oficinas de patentes) que intentan restringir el número de secuencias de ADN reclamadas en una única petición de patente.
RESOLUCIONES RECIENTES INTENTAN FRENAR LAS RECLAMACIONES MONOPOLISTAS DE SECUENCIAS DE ADN
En 2001 y 2007 la Oficina de Patentes y Marcas (PTO, por sus siglas en inglés) de EEUU puso freno a las ‘reclamaciones de secuencias en masa’ dictando nuevas normas que requieren que las invenciones reclamadas tengan una utilidad ‘claramente establecida’, y limitando así el número de secuencias que se pueden reclamar en cada petición de patente. En julio de 2010, un fallo del más alto tribunal de Europa – el Tribunal de Justicia Europeo de la Unión Europea – restringió significativamente el alcance de las patentes de biotecnología agrícola sobre secuencias de ADN – y específicamente la amplitud del monopolio de Monsanto sobre la soja tolerante a herbicidas. El tribunal europeo afirmó que el propósito (función) de la secuencia de ADN debe ser revelado en la patente, y la protección de la secuencia se limita a aquellas situaciones en que el ADN desarrolle la función para la cual se patentó originalmente.
Sentencias recientes que restringen las reclamaciones monopolistas sobre secuencias de ADN son significativas, y motivo de gran disgusto para Monsanto, pero eso no ha parado la carrera hacia las patentes de genes. En palabras de los abogados de patentes, ‘el reto para los reclamadores de patentes en este área será encontrar formas alternativas de proteger estos productos.’ [6]
Aunque algunos de los ejemplos más atroces de reclamaciones de patentes acaparadoras identificados por el ETC Group se encuentran en peticiones de patentes que aún no se han aprobado, hay muchas razones para la preocupación. Según Patent Lens, solo la petición de patente se puede usar ya para asustar a posibles infractores, o usarse para influenciar a su favor las negociaciones de licencia. La mera existencia de la designación ‘pendiente de patente’ es una poderosa arma que puede disuadir a otros de usar, fabricar o vender una tecnología que está bajo una reclamación de patente. La práctica de reclamaciones de patentes de excesivo alcance y monopolios injustos está muy lejos de haberse acabado.
COLABORACIONES LIDERADAS POR LAS CORPORACIONES PARA EL DESARROLLO DE CULTIVOS ADAPTADOS AL CLIMA EN AFRICA
Para conseguir una legitimidad moral que necesitan desesperadamente, ‘Gigantes de la Biotecnología’ como Monsanto, BASF, Syngenta y DuPont están forjando una asociación de alto nivel con instituciones del sector público que tiene como objetivo proporcionar tecnologías patentadas a agricultores de escasos recursos – especialmente en el África Subsahariana. Estas asociaciones público/privadas son auspiciadas por un número creciente de redes de instituciones sin ánimo de lucho radicadas en el Sur que existen fundamentalmente para facilitar y promover la introducción de cultivos modificados genéticamente. El impacto inmediato de estas asociaciones es mejorar la imagen pública de los ‘Gigantes de la Biotecnología’ que donan genes libres de royalties a agricultores necesitados. Pero el objetivo a largo plazo es crear ‘ambientes favorables’ (regulaciones sobre bioseguridad, leyes de propiedad intelectual, cobertura positiva de los medios de comunicación para promover la aceptación del público) que apoyarán la introducción en el mercado de cultivos modificados genéticamente y tecnologías relacionadas. Es un paquete de acuerdos – envuelto en una fachada filantrópica – y se suministra con condiciones.
‘Lo que necesitamos para contribuir de manera efectiva….es un medio favorable a los negocios.’ – Gerald Steiner, Vicepresidente Ejecutivo, Asuntos Corporativos y Sostenibilidad, Compañía Monsanto, testificando ante el Congreso de EEUU, julio de 2010.[7]
La Fundación de Tecnología Agrícola Africana (AATF, por sus siglas en inglés), radicada en Nairobi, es una de las principales promotoras de estos acuerdos en el Sur. Fundada en 2003, AATF es una organización sin ánimo de lucro que promueve asociaciones público/privadas para asegurar que agricultores africanos de pocos recursos tengan acceso sin pago de royalties a tecnologías agrícolas patentadas que mejoran su productividad. Los fondos iniciales provinieron de la Fundación Rockefeller, la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), y el Departamento para el Desarrollo Internacional de Reino Unido (DFID, por sus siglas en inglés). Dos de los cinco proyectos de AATF están dedicados al desarrollo de cultivos tolerantes a estreses abióticos:
1) Maíz con un uso eficiente del agua para África (Water Efficient Maize for Africa, WEMA)
2) Variedades de arroz adecuadas para suelos pobres en nitrógeno, y tolerantes a la sequía y a la salinidad.
Además de jugar este papel como patrocinador de acuerdos público/privados, AATF tiene como objetivos ‘monitorear de manera constante la evolución del marco regulador de los cultivos modificados genéticamente en los países africanos.’ AATF juega un papel importante en promover y facilitar marcos reguladores, influenciando en la opinión pública y ‘venciendo las percepciones erróneas sobre los organismos modificados genéticamente que retrasan la adopción de productos biotecnológicos’ en África.[8]
Water Efficient Maize for Africa (WEMA) es un de los cinco proyectos de AATF. La asociación público-privada incluye a Monsanto; BASF; CIMMYT (Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo) - buque insignia del organismo de investigación CGIAR; y los sistemas nacionales de investigación agrícola de Kenia, Mozambique, Sudáfrica, Tanzania y Uganda. Iniciado en 2008 con un presupuesto de 47 millones de dólares de la Fundación Bill y Melinda Gates y de la Fundación Howard G. Buffet, el objetivo del proyecto WEMA es desarrollar nuevas variedades de maíz tolerantes a la sequía que estén adaptadas a las agroecologías africanas, usando técnicas convencionales de mejora genética a la vez que tecnologías transgénicas. Además de germoplasma patentado, herramientas avanzadas de mejora de plantas y su experiencia, Monsanto y BASF anunciaron en marzo de 2008 la donación libre de royalties de transgenes tolerantes a la sequía. Monsanto describe esta donación como una ‘joya’ de su producción tecnológica y predice que podría dar lugar a nuevas variedades de maíz blanco que incrementen la producción en un 20-35 por ciento durante periodos de sequías moderados.[9]
Según AATF, durante los dos primeros años del proyecto, más de 60 científicos han trabajado juntos para desarrollar ‘los necesarios ensayos científicos, procedimientos reguladores y protocolos para la evaluación adecuada del maíz en este proyecto dentro de cada uno de los cinco países.’[10] Variedades de maíz con un uso eficiente del agua no transgénicas (desarrolladas con técnicas convencionales de mejora genética) están ahora en su segundo año de ensayos de campo en Kenia y Uganda, y Tanzania recientemente inició sus primeros ensayos de campo.
A fecha de septiembre de 2010, Sudáfrica es el único país de los cinco que participa en el WEMA que ha realizado ensayos de campo con maíz transgénico tolerante a la sequía. Las primeras variedades transgénicas de maíz del WEMA se plantaron en noviembre de 2009 en Lutzville, un lugar de ensayo en Western Cape, Sudáfrica, para probar su tolerancia a la sequía. Según AATF, ‘En los próximos doce meses, si se dan las aprobaciones pendientes necesarias, se espera que los científicos serán capaces de proceder al inicio de ensayos de cultivos biotecnológicos en Kenia, Tanzania y Uganda. Mozambique tomará medidas para completar el desarrollo de sitios para los ensayos y asegurar la aprobación de las medidas reguladoras pertinentes con el objetivo de plantar en 2011.’ [11]
El gen de tolerancia a sequía de Monsanto en líneas de maíz africanas adaptadas se ‘ensayará de forma preliminar’ en Kenia y Uganda a finales de 2010.[12] Según AATF, los participantes en WEMA forman parte del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad y ‘todos están comprometidos con la construcción de marcos de bioseguridad nacionales funcionales para el manejo de GMOs (organismos modificados genéticamente, por sus siglas en inglés) .’[13] En el momento de escribir este texto, sin embargo, el gobierno de Uganda aún no ha aprobado su ley de bioseguridad.
Otro proyecto de AATF relacionado con cultivos adaptados al clima busca desarrollar variedades de arroz adecuadas para suelos que son pobres en nitrógeno, y tolerantes a sequía y salinidad alta. El proyecto afirma que las variedades de arroz con estas características ayudarán a los agricultores africanos a incrementar la producción en hasta un 30 por ciento. Los participantes en este proyecto incluyen USAID, Arcadia Biosisciences (EEUU), los Sistemas Nacionales de Investigación Agrícola de Ghana, Burkina Faso, y Nigeria, el Centro Internacional para la Agricultura Tropical (Colombia), y PIPRA (EEUU).[14] Arcadia proporcionará una licencia de tecnología para convertir a las nuevas variedades de arroz en libres de royalties para los pequeños agricultores propietarios africanos.
En febrero de 2010 Pioneer (DuPont) anunció su colaboración con ‘Maíz Mejorado para Suelos Africanos’ (Improved Maize for African Soils, IMAS), una asociación que tiene como objetivo incrementar la producción de maíz en África en un 30-50 por ciento con respecto a las variedades disponibles actualmente – con la misma cantidad de fertilizante. El proyecto está liderado por CIMMYT, con 19,5 millones de dólares en proyectos financiados por la Fundación Bill y Melinda Gates y la USAID. Otros participantes incluyen el Instituto de Investigación Agrícola de Kenia (KARI, por sus siglas en inglés) y el Consejo para la Investigación Agrícola de Sudáfrica. Las variedades de maíz desarrolladas con las tecnologías y propiedad intelectual donadas por Pioneer (transgenes y marcadores moleculares asociados a la eficiencia del uso del nitrógeno) se suministraran libres de royalties a empresas de semillas que venden a los pequeños agricultores de la región (lo que significa que las semillas estarán disponibles para los agricultores al mismo coste que otros tipos de semillas de maíz mejoradas.) El proyecto introducirá inicialmente variedades de maíz convencionales (no transgénicas). Variedades con trazas transgénicas estarán disponibles en aproximadamente 10 años.
En abril de 2009 la Fundación Syngenta para la Agricultura Sostenible, y en Foro para la Investigación Agrícola en África (FARA, por sus siglas en inglés) firmaron un acuerdo de 3 años y 1,2 millones de dólares ‘para reforzar la capacidad de uso seguro de biotecnología’ en el África Subsahariana. El proyecto lo dirige FARA y lo implementan los Sistemas Nacionales de Investigación Agrícola de Burkina Faso, Ghana, Nigeria, Kenia, Uganda y Malawi. Como informa GhanaWeb, FARA está animando a los ghaneanos a que ‘adopten el uso y aplicación de biotecnología moderna para resolver de forma efectiva la inseguridad alimentaria y el probable impacto del cambio climático sobre la agricultura.’[15]
RETÓRICA CORPORATIVA FRENTE A COMPLEJIDAD TÉCNICA
La extrema complejidad de las trazas abióticas modificadas en plantas es una proeza técnica que sobrepasa con creces lo que los ingenieros genéticos han conseguido durante el último cuarto de de siglo. Catorce años después de la comercialización de los primeros cultivos modificados genéticamente, los ‘Gigantes de la Biotecnología’ han sacado al mercado únicamente dos trazas unigénicas importantes – la tolerancia a herbicidas y la resistencia a insectos – en unos cuantos países. Un estudio de 2010 señala: ‘La aclimatación de las plantas a las condiciones de estrés abiótico es una respuesta compleja y coordinada que implica cientos de genes.’ [16] Los autores señalan que la respuesta de la planta al estrés abiótico se ve afectada por complejas interacciones entre diversos factores ambientales. El momento en que se produce el estrés abiótico, la intensidad y duración del estrés, y la ocurrencia de múltiples estreses en el campo, son todos factores que hay que tener en cuenta.
Dejando aparte los impactos sociales y medioambientales adversos de estos productos, las ventajas de los cultivos modificados genéticamente – incluso para los agricultores a escala industrial del Norte – son difíciles de determinar. En octubre de 2010 el New York Times reconoció que analistas de la industria están cuestionando si ‘el filón de Monsanto de crear cultivos modificados genéticamente cada vez más caros no está llegando a su fin.’[17] El producto más nuevo de la compañía, el maíz ‘SmartStax’ – cargado con 7 genes foráneos que confieren resistencia a insectos y tolerancia a herbicidas – ha resultado ser un fracaso comercial. Pero eso no es todo. Un enorme porcentaje del área global dedicada a los cultivos biotecnológicos contiene al menos un gen introducido por ingeniería genética que confiere tolerancia al herbicida Roundup de Monsanto – el herbicida éxito de ventas de la compañía. Pero están surgiendo malas hierbas resistentes al Roundup por todo el mundo, una realidad que esta ‘oscureciendo el futuro de toda la franquicia de cultivos tolerantes al Roundup (Roundup Ready).’[18]
RUTAS ALTERNATIVAS PARA LA ADAPTACIÓN CLIMÁTICA
El mundo no puede confiar en arreglos tecnológicos para resolver problemas sistémicos de pobreza, hambre y crisis climática. Un sistema de alimentos agroindustrial altamente centralizado controlado por unos cuantos ‘Gigantes de la Biotecnología’ corporativos es incapaz de proporcionar los cambios sistémicos necesarios para reestructurar la producción agrícola y reducir las emisiones de gases con efecto invernadero. La investigación para producir marcas registradas sobre tolerancia a estreses abióticos basada en ingeniería genética ya está desviando los escasos recursos de investigaciones con enfoques más asequibles y descentralizados para hacer frente al cambio climático. Mientras tanto, los campesinos, la sociedad civil y los movimientos sociales están construyendo de manera activa sistemas alternativos de alimentos basados en capacidad de recuperación, sostenibilidad y soberanía.
La capacidad de recuperación frente a condiciones climáticas cambiantes depende en última instancia de la biodiversidad agrícola, los sistemas locales de semillas y procesos agroecológicos en las manos de las comunidades agrícolas. Se necesita ayuda para trabajos de mejora genética de plantas con cultivos subexplotados y con diversidad de plantas que ofrecen tolerancia natural a condiciones duras. Comunidades agrícolas indígenas y locales han desarrollado y manejado esa diversidad y su papel en el desarrollo de estrategias para la adaptación al cambio climático debe ser reconocido, reforzado y protegido. En vez de ser los receptores de ’dádivas’ de alta tecnología de inspiración corporativa – las comunidades agrícolas deben estar directamente implicadas en el establecimiento de las prioridades y estrategias para la adaptación y mitigación de las condiciones climáticas.
CONCLUSIÓN
Los ‘Gigantes de la Biotecnología’ están influyendo en como se actúa frente a la crisis climática para conseguir un control monopolista de los genes de cultivos clave y conseguir la aceptación por parte del público de las semillas modificadas genéticamente. La agenda corporativa se centra en semillas de alta tecnología patentadas que no serán accesibles – o adecuadas – para la inmensa mayoría de los agricultores del mundo. No hay ningún beneficio para la sociedad cuando los gobiernos permiten a unas cuantas corporaciones monopolizar genes relacionados con la adaptación climática, y el acaparamiento de patentes debe impedirse.
* Hope Shand es la antigua directora de investigación del ETC Group. Escribe sobre temas relacionados con tecnología, desarrollo y diversidad, y continúa trabajando estrechamente con el ETC Group en proyectos especiales.
NOTAS
[1] http://www.etcgroup.org/en/
[2] Kaskey, J. and Ligi, A. ‘Monsanto, Dupont Race to Win $2.7 Billion Drought-Corn Market,’ Business Week, 21 April 2010, available at: http://www.businessweek.com/
[3] Peter Eckes, Presidente de BASF Plant Science, ‘A grounded approach to agricultural sustainability,’ Media Summit, Chicago, Illinois (USA), 9 June 2010. http://www.agro.basf.com/agr/
[4] http://www2.dupont.com/Media_
[5] http://www.evogene.com/news.
[6] Ibid.
[7] Declaración de Gerald Steiner, Vicepresidente ejecutivo de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos de la empresa Monsanto, ante el Comité del Congreso para Asuntos Exteriores , 20 de Julio de 2010, disponible en la página Web de Monsanto: http://www.monsanto.com/
[8] Bernard Muthaka, ‘New maize variety to counter drought,’ The New Vision website, 21 July, 2009. http://www.newvision.co.ug/D/
[9] Declaración de Gerald Steiner, Vicepresidente ejecutivo de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos de la empresa Monsanto, ante el Comité del Congreso para Asuntos Exteriores , 20 de Julio de 2010, disponible en la página Web de Monsanto: http://www.monsanto.com/
[10] African Agricultural Technology Foundation, News Release, AATF Marks Second Anniversary Since Formation of WEMA Project, 19 March 2010. http://www.aatf-africa.org/
[11] Ibid.
[12] Entrevista personal con Grace Wachoro, AATF, September 17, 2010.
[13] Ibid.
[14] PIPRA es una organización que apoya la propiedad intelectual y las estrategias de comercialización con fines no lucrativos y en proyectos humanitarios. http://www.pipra.org/
[15] General News of Africa (GNA), ‘Experts urge Ghanaians to use and apply modern biotechnology,’ 26 August 2010.
http://www.ghanaweb.com/
[16] Mittler, Ron and Blumwald, Eduardo. ‘Genetic Engineering for Modern Agriculture: Challenges and Perspectives,’ Annu. Rev. Plant Biol. 2010. 61:443–624.
[17] Andrew Pollack, ‘After Growth, Fortunes Turn for Monsanto,’ New York Times, 5 October 2010.
[18] Ibid.
Notas de traducción.
‘biomassters’ : término de difícil traducción al español, es un juego de palabras que combina “biomass”, biomasa, y “master”, amo, “amos de la biomasa”.
Fuente: http://pambazuka.org/en/
------------------------------------------------
Es urgente que comprendamos las implicaciones del Cénit del PetróleoPor Manuel Casal Lodeiro
En el nº 136 del bimensual Diagonal podíamos leer un análisis de Alejandro Teitelbaum acerca de la cuestión de las jubilaciones. Los argumentos de este autor, comunes en la izquierda, giraban en torno al aumento “vertiginoso” de la productividad, debido según él, a la “revolución científico-técnica”, que haría posible, con una política más justa, la liberación de los trabajadores de la necesidad de “buena parte del trabajo físico”. Apoyándose en ese aumento de la productividad, que obviamente él considera permanente, defiende una disminución del tiempo de trabajo y un aumento de salarios y pensiones. Pero un simple análisis de la base energética de la economía y de la sociedad en su conjunto, contradice esas suposiciones que no son sino la otra cara del mismo viejo paradigma económico de los neoliberales: el de una economía desconectada de la realidad física y de las leyes de la naturaleza.
No pongo en duda que la política distributiva y fiscal esté en la base del actual conflicto por el trabajo y las jubilaciones, y que toda falacia usada por la derecha en esta lucha social deba ser desmentida con contundencia; pero si no somos capaces de entender el auténtico origen del crecimiento económico y de la productividad en que pretende la izquierda basar sus alternativas, estas quedan anuladas de movida. No podemos combatir una falacia política o económica con una falacia termodinámica.
La ciencia o la técnica por sí solas no son las responsables del aumento de la productividad experimentado a lo largo de las últimas décadas: esta se debe, en primer lugar, a la disponibilidad masiva y creciente de energía barata. Es decir, sólo se puede hablar de que cada trabajador ha producido más por unidad de tiempo porque el aparato productivo en su conjunto ha dispuesto de toda la energía que ha necesitado para hacer funcionar esas tecnologías. Por otro lado, si medimos la productividad en función de los recursos energéticos no humanos empleados y no del factor tiempo de trabajo, veremos que la productividad en realidad lleva estancada más de medio siglo (datos de la UE). Pese a ser una confusión que lleva a conclusiones peligrosas, mucha gente no distingue entre tecnología (fruto principalmente de la inventiva humana) y energía (fruto exclusivo de fuentes naturales: unas renovables y otras no).
Así, creer que la tecnología por sí sola es capaz de “producir” energía es negar los principios de la Física y caer en el terreno de la fe más anticientífica, una superstición que afecta desgraciadamente a la izquierda desde hace demasiado tiempo, pese a las críticas de autores como Walter Benjamin o al propio reconocimiento de Marx de que la riqueza proviene en última instancia de la naturaleza y de que el trabajo es “fuerza” de trabajo, es decir una fuente de energía natural más.
A poco que analicemos racionalmente cómo surge el progreso técnico en la historia humana, ¿podremos negar el papel fundamental del carbón en la Revolución Industrial y en el aumento de productividad que implicó? ¿Fue la máquina de vapor quien la hizo posible, o fue el combustible fósil que la alimentaba? De hecho, la tecnología base de tan decisivo invento ya se conocía desde la época clásica grecorromana. Y también es evidente que el motor de explosión nos permitió otro salto de gigantes en la productividad y en la industrialización, pero sin la explotación del petróleo, esta hubiera sido imposible y dicha invención hubiera quedado en los museos de la tećnica como una curiosidad más sin aplicación posible a gran escala.
En el nº 136 del bimensual Diagonal podíamos leer un análisis de Alejandro Teitelbaum acerca de la cuestión de las jubilaciones. Los argumentos de este autor, comunes en la izquierda, giraban en torno al aumento “vertiginoso” de la productividad, debido según él, a la “revolución científico-técnica”, que haría posible, con una política más justa, la liberación de los trabajadores de la necesidad de “buena parte del trabajo físico”. Apoyándose en ese aumento de la productividad, que obviamente él considera permanente, defiende una disminución del tiempo de trabajo y un aumento de salarios y pensiones. Pero un simple análisis de la base energética de la economía y de la sociedad en su conjunto, contradice esas suposiciones que no son sino la otra cara del mismo viejo paradigma económico de los neoliberales: el de una economía desconectada de la realidad física y de las leyes de la naturaleza.
No pongo en duda que la política distributiva y fiscal esté en la base del actual conflicto por el trabajo y las jubilaciones, y que toda falacia usada por la derecha en esta lucha social deba ser desmentida con contundencia; pero si no somos capaces de entender el auténtico origen del crecimiento económico y de la productividad en que pretende la izquierda basar sus alternativas, estas quedan anuladas de movida. No podemos combatir una falacia política o económica con una falacia termodinámica.
La ciencia o la técnica por sí solas no son las responsables del aumento de la productividad experimentado a lo largo de las últimas décadas: esta se debe, en primer lugar, a la disponibilidad masiva y creciente de energía barata. Es decir, sólo se puede hablar de que cada trabajador ha producido más por unidad de tiempo porque el aparato productivo en su conjunto ha dispuesto de toda la energía que ha necesitado para hacer funcionar esas tecnologías. Por otro lado, si medimos la productividad en función de los recursos energéticos no humanos empleados y no del factor tiempo de trabajo, veremos que la productividad en realidad lleva estancada más de medio siglo (datos de la UE). Pese a ser una confusión que lleva a conclusiones peligrosas, mucha gente no distingue entre tecnología (fruto principalmente de la inventiva humana) y energía (fruto exclusivo de fuentes naturales: unas renovables y otras no).
Así, creer que la tecnología por sí sola es capaz de “producir” energía es negar los principios de la Física y caer en el terreno de la fe más anticientífica, una superstición que afecta desgraciadamente a la izquierda desde hace demasiado tiempo, pese a las críticas de autores como Walter Benjamin o al propio reconocimiento de Marx de que la riqueza proviene en última instancia de la naturaleza y de que el trabajo es “fuerza” de trabajo, es decir una fuente de energía natural más.
A poco que analicemos racionalmente cómo surge el progreso técnico en la historia humana, ¿podremos negar el papel fundamental del carbón en la Revolución Industrial y en el aumento de productividad que implicó? ¿Fue la máquina de vapor quien la hizo posible, o fue el combustible fósil que la alimentaba? De hecho, la tecnología base de tan decisivo invento ya se conocía desde la época clásica grecorromana. Y también es evidente que el motor de explosión nos permitió otro salto de gigantes en la productividad y en la industrialización, pero sin la explotación del petróleo, esta hubiera sido imposible y dicha invención hubiera quedado en los museos de la tećnica como una curiosidad más sin aplicación posible a gran escala.
El Cénit del petróleo
Y es precisamente al petróleo a donde quería llegar. Si defendemos la viabilidad de políticas alternativas basándonos en una productividad que sólo es posible gracias al inmenso flujo de energía —principalmente fósil— que ha brotado durante las décadas del industrialismo, dichas políticas se demostrarán impracticables en el contexto de descenso energético al que se enfrenta actualmente nuestra civilización, y estarán condenadas de antemano al fracaso. Según el informe anual publicado recientemente por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el cenit del petróleo convencional (momento a partir del cual cada año se extraerá menor cantidad) ya se ha producido en 2006.
Después de tantos años negando este fenómeno por presiones estadounidenses, o prediciendo que tardaría aún una década en suceder, los obstinados datos reales les han obligado a dar la razón a los científicos y divulgadores de la asociación internacional ASPO —entre otros—, que llevan años intentando alertar al mundo de que este irreversible declive energético había comenzado. Aunque para que no cunda el pánico en las bolsas, la AIE maquilla de forma escandalosa las gráficas rellenando la diferencia entre demanda y oferta previstas con un petróleo que nadie —ni siquiera ellos— sabe de dónde va a salir, y haciendo creer que otros petróleos de peor calidad energética podrán sustituir a tiempo y en la debida proporción al petróleo crudo convencional de alta densidad energética. Las consecuencias son demasiado graves como para que la izquierda política y social siga con los ojos cerrados: más del 90% del transporte mundial depende del petróleo, así como la práctica totalidad de los sectores industriales, y —lo que es mucho más preocupante— el sistema de producción y distribución de alimentos que sostiene a una población de ya casi 6.700 millones de personas. ¿Hablamos de pensiones, de reparto del trabajo? Lo que nos tocará repartir será seguramente la miseria energética, reparto que será por fuerza muy diferente al de la época de la jauja petrolera que ya finalizó.
Si hablamos de productividad del factor trabajo y del factor energía, ¿qué tipo de incremento debería tener el primero para compensar el declive irreversible del segundo? Si pensamos que la energía contenida en un barril de petróleo equivale como poco a 2.000 horas de trabajo humano (trabajo duro, a razón de 700 kcal/h), y que la civilización humana consumió 84 millones de barriles al día durante 2009, nos podemos hacer una idea de lo insensato que sería esperar que la supuesta alta productividad humana tecnologizada pueda llegar a compensar el declive petrolífero. Poco a poco se van filtrando informes que —por supuesto— no llegan a los grandes medios de comunicación, y que hablan de un probable colapso de las economías nacionales en un periodo más o menos corto de tiempo debido a los cortes de suministro, los nuevos picos de los precios, y la caída en cadena de una industria tras otra en un sistema mundializado que sólo funciona si crece y que requiere un constante y masivo flujo de energía para mantener su alto grado de complejidad.
Concretamente, el actual sistema monetario es dudoso que resista por mucho más tiempo, debido a que la creación del dinero bancario basada en deuda es insostenible en un contexto de decrecimiento económico continuado, inevitable dada la absoluta correlación existente entre consumo de petróleo y producción de bienes y servicios, escenario en cual que no sólo será imposible crecer para pagar los intereses de la deuda —tanto pública como privada— sino que ni siquiera se podrá devolver el capital principal de los préstamos.
Científicos y militares de diversos países advierten que recién ahora empiezan a aparecer sobre las mesas de debate de los colectivos y partidos de izquierda, las dramáticas consecuencias que afronta una civilización con sus días contados. Estamos alarmantemente cerca el momento en que la combinación de extracción decreciente y rendimiento energético también decreciente deje de aportarle el excedente energético que dicha civilización necesita para sostener un nivel de complejidad tan elevado. Destacados científicos han demostrado que ninguna combinación posible de energías renovables será capaz más que de aliviar ligeramente la pobreza energética que nos espera y que no hay ni tiempo ni energía para sustituir con ninguna otra fuente un petróleo al que nos hemos hecho adictos y que en 10 años podría dejar al sistema económico industrial tan sólo en un 50% de su capacidad energética actual total (David Murphy). Los conflictos por la energía ya empezaron antes de que muchos escuchemos siquiera hablar del “peak oil”, y sólo pueden exacerbarse en un sistema geopolítico alérgico a la democracia, la justicia y el consenso.
La izquierda debe anticiparse y adaptarse
Este panorama de inminente catástrofe civilizatoria comienza a ser asimilado por parte de la izquierda, al menos parcialmente. Izquierda Unida (España) presentó en junio de este año una pregunta al gobierno acerca de esta cuestión y de las manipulaciones de la AIE que habían destapado algunos medios europeos. Pero de momento Zapatero ni sabe ni contesta: la pregunta parece haber sido archivada sin respuesta incumpliendo las más básicas normas del sistema parlamentario. El 10 de noviembre al comisario europeo de energía se le escapó en una conferencia de prensa el reconocimiento de que el petróleo “ha tocado techo”, pero mientras, la UE sigue proponiendo sin el menor sonrojo políticas radicalmente incompatibles con este hecho.
La lucha social no se puede plantear en los mismos términos en una fase —excepcional, anómala en la historia humana— de exuberancia (el famoso “reparto de la torta” que crece y crece... y de la cual el capital acepta repartir sus migajas mientras promueva la rueda salario-consumo para devolver el agua a su molino de la plusvalía), que en una fase ya de permanente e irreversible escasez, en la que sería suicida aceptar medidas que tratan de imponernos con la excusa del sacrificio necesario para volver a una irrecuperable abundancia “para todos”, a un crecimiento que choca con la finitud de la energía fósil y a un “pleno” empleo, más mito que nunca. Estas políticas lo único que logran en realidad es desarmar y despojar aún más a esas clases que llamaban “medias” y que ya no hay manera de disimular que vuelven a ser “bajas”, situadas al otro lado de un abismo social que no se volverá a estrechar.
En consecuencia, la izquierda debe abordar este radical cambio de escenario con urgencia, revisando estrategias e incluso principios hasta ahora sagrados, como el derecho al trabajo asalariado o el protagonismo de una clase obrera condenada en su mayor parte a reconvertirse de nuevo en clase agraria a medida que buena parte de las industrias y las ciudades se conviertan en insostenibles. La izquierda debería también abjurar de un industrialismo y un productivismo que se van a quedar sin combustible, renegar del mito del crecimiento perpetuo y la tecnología milagrosa, convertirse en decrecedora y neorrural, poner la soberanía alimentaria y energética como puntas de lanza de la lucha social y política, y ser la primera en abandonar el Titanic capitalista industrial para comenzar a construir, desde abajo, múltiples y heterogéneas alternativas autogestionadas de vida simple, orgánica y local guiadas por los principios de la Economía Ecológica que ofrezcan —sin esperar más a asaltar ningún palacio de invierno— una alternativa tangible para los millones de náufragos del sistema.
El caos y resentimiento social que con toda seguridad acompañarán los próximos años o décadas de colapso de esta civilización industrial petróleo-dependiente serán caldo de cultivo para el autoritarismo y el fascismo, pero también una oportunidad para una revolución no meramente social o política, sino antropológica. Una revolución que una izquierda postindustrial debería poner en marcha de manera anticipada si quiere que dé origen a una sociedad necesariamente más modesta, pero más justa.
Manuel Casal Lodeiro. Miembro de la asociación Véspera de Nada por unha Galiza sen petróleo
------------------------------------------------
La coyuntura geopolítica de América Latina y el Caribe en 2010
| Ponencia presentada en Casa de las Américas, 22-24 de Noviembre 2010 |
Auge o declinación del imperialismo norteamericano
Hablar de la coyuntura geopolítica de América Latina y el Caribe en el momento actual nos obliga a examinar, en términos globales, la situación del imperio. Al iniciarse la década de los ochentas había ganado creciente gravitación, no sólo en América Latina sino en buena parte del mundo, un discurso que anunciaba la decadencia del imperialismo norteamericano. 1 Una serie de acontecimientos de significación histórico-universal, al decir de Hegel, daban pie a tal predicción: en primer lugar, la catastrófica e ignominiosa derrota de Estados Unidos en Vietnam; cuatro años más tarde, en 1979, el derrocamiento de las tiranías del Sha de Irán y de Somoza en Nicaragua, privando al imperio de la inestimable colaboración de dos de sus principales gendarmes regionales en Medio Oriente y Centro América respectivamente; años después, el derrumbe, siguiendo el tan temido “efecto dominó” de los estrategas del Pentágono, de las dictaduras que Washington había promovido o instalado directamente en América Latina y el Caribe y la impetuosa irrupción de una nueva ola democratizadora que encontró en esta parte del mundo una de sus expresiones más acabadas. En el otro extremo del mundo, el lento inicio del irresistible ascenso de China en el firmamento de la economía y la política mundiales le prestaba aún más verosimilitud a las tesis decadentistas que, en la izquierda latinoamericana, lograron amplia repercusión a lo largo de toda la década. No sólo la izquierda latinoamericana tomó nota y elaboró argumentos sobre esta situación: en el capitalismo desarrollado proliferaron también teorizaciones de diverso tipo que pretendían dar cuenta de este lento pero inexorable ocaso del imperialismo norteamericano. Dos contribuciones sumamente significativas de aquellos años fueron los libros de Emmanuel Todd y del historiador Paul Kennedy y su teoría de la “sobre-expansión imperial” (imperial overstretching).2
No obstante, más pronto que tarde las cosas habrían de cambiar. En la inauguración de la presidencia de Ronald Reagan (1981-1989) algunos analistas vieron una primera tentativa de recomposición de la primacía imperial -obsesionada por dejar atrás el ominoso legado del “síndrome de Vietnam”- sobre todo luego del inicio de una brutal ofensiva militar en contra de la Unión Soviética -la “guerra de las Galaxias”- que obligó a este país a incurrir en un gasto militar de fenomenales proporciones que, a la postre, acelerarían el catastrófico final del experimento soviético. Pero no sería sino hasta finales de la década y comienzos de la siguiente cuando, caída del Muro de Berlín (1989) e implosión de la Unión Soviética (1991) mediante, amén del triunfo en la Guerra del Golfo (Agosto 2 de 1990 - Febrero 28 de 1991), el discurso sobre la decadencia imperial habría de ser archivado. A partir de ese momento se generalizó la tesis contraria: no sólo que no había ni hubo decadencia imperial -sino apenas un momentáneo tropiezo- sino que, de hecho, el imperio se había “recargado” y aparecía en la escena universal con renovados bríos. Algunos teóricos, como Charles Krauthammer, por ejemplo, construyeron laboriosos argumentos para fundar su tesis sobre la permanencia del llamado “momento unipolar.” 3 Este nuevo humor social, que permeaba los distintos estratos de la opinión pública mundial y que, por supuesto, prevalecía sin contrapesos en los círculos dirigentes del capitalismo, atraería una pléyade de intelectuales y publicistas que conformarían este estado de ánimo en una nueva y completa doctrina internacional. Hablamos de la obra de autores tales como Thomas Friedman, Robert Kagan, Samuel P. Huntington y Francis Fukuyama, entre otros, quienes en el clima optimista de los nuevos tiempos se dieron a proclamar a los cuatro vientos el carácter imperialista de los Estados Unidos. Sólo que, a diferencia de los anteriores, el norteamericano es un imperialismo benévolo, moral y libertario, que descarga sobre los hombros de la sociedad norteamericana la dura tarea de crear un mundo seguro para la libertad, la democracia y, de paso, los mercados. No hace falta demasiada erudición para corroborar las simetrías entre este razonamiento y el que expresara Sir Cecil J. Rhodes, en la Inglaterra victoriana, sobre la responsabilidad del hombre blanco en llevar la civilización a las salvajes poblaciones del África negra e inculcándoles el amor por la justicia, la democracia, la libertad y … la propiedad privada. Cabe anotar que esta visión idílica del imperio rebalsó con creces el espacio ideológico de la derecha para penetrar profundamente en las interpretaciones de una cierta izquierda manifiestamente incapaz de entender el significado de los nuevos tiempos. Un caso paradigmático de este extravío lo ofrece la obra de Michael Hardt y Antonio Negri, en donde se desarrolla la curiosa tesis de un “imperio sin imperialismo”. 4
Los atentados a las Torres Gemelas y al Pentágono, el 11 de Septiembre de 2001, pusieron abrupto fin a esta ensoñación y el imperialismo reafirmó urbi et orbi su disposición a pelear con quien fuera necesario para preservar sus privilegios. Los dichos de George Bush Jr. son bien elocuentes al respecto: “buscaremos a los terroristas en cada rincón oscuro de la Tierra.” 5 El optimismo cedió su lugar a la crispación y a la furia, y a un inusitado proceso de militarización cuyas funestas consecuencias no tardaron en tornarse claramente visibles de inmediato.
En la actualidad, y como fiel reflejo de los cambios registrados en la escena internacional, al finalizar la primera década del siglo veintiuno ya son los grandes estrategas del imperio quienes plantean una visión “declinacionista” del futuro norteamericano. Todos los documentos elaborados por el Pentágono, el Departamento de Estado y la propia CIA sobre los escenarios futuros (en torno al 2020 o 2030) coinciden en señalar que Estados Unidos jamás volverá a disfrutar de la supremacía que supo tener en la segunda mitad del siglo veinte y que ese tiempo ya se acabó. Es más, en un informe especial elaborado por el Pentágono se dice que en los próximos años Washington deberá prepararse para vivir en un mundo mucho más hostil y competitivo, con numerosos rivales y adversarios que cuestionarán su predominio en todos los frentes y que, en consecuencia, las guerras serán una condición permanente durante los próximos treinta o cuarenta años.6
Las razones de fondo que subyacen a este pronóstico son bien conocidas. Por una parte, la relativa pérdida de gravitación económica de Estados Unidos por comparación a la que gozaba a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Si en ese momento su contribución al PIB mundial rondaba el 50 % en la actualidad es poco menos que la mitad de esa proporción, y la tendencia es hacia la baja, suave pero hacia la baja. El país sufre, además, de los “déficits gemelos” (fiscal y de balanza comercial) que han adquirido dimensiones extraordinarias. El dólar norteamericano, a su vez, ha visto declinar significativamente su valor en los últimos años y de moneda de reserva de valor que era se convirtió en una divisa cada vez más sostenida por sus propios rivales en la economía mundial, como China, Japón, Corea del Sur y Rusia. Una economía, en suma, en donde los hogares, las empresas y el propio estado se encuentran endeudados en grado extremo. Durante más de 30 años Estados Unidos vivió artificialmente del ahorro y del crédito externo, consumiendo muy por encima de sus posibilidades reales y tanto uno como el otro no son entidades infinitas e inagotables. El estado se endeudó al lanzar varias guerras sin subir los impuestos. No sólo eso, reduciendo los impuestos a los ricos y las grandes corporaciones. Las familias también se endeudaron, impulsadas por una infernal industria de la publicidad que promueve patrones de consumo no sólo irracionales sino brutalmente agresivos con el medio ambiente. A mediados del 2007 un informe de la Reserva Federal de los Estados Unidos advertía sobre el peligroso ascenso del endeudamiento de los hogares norteamericanos que había pasado de ser equivalente al 58 % del ingreso de las familias en 1980 a 120 % en el 2006. Según un estudioso del tema, Eric Toussaint, esa proporción siguió aumentando y hasta situarse, en la actualidad, en un 140 % del ingreso anual de las familias. El mismo autor señala que si se suma la totalidad de la deuda norteamericana, es decir, la de las familias, las empresas y el estado, se llega a un exorbitante 350 % del PIB de los Estados Unidos. Situación insostenible que, finalmente, estalló a mediados del 2008 desencadenando una nueva crisis general en la cual estamos inmersos. 7
El resultado de este descalabro económico del centro imperial es que, por primera vez en la historia, un país situado en el vértice de la pirámide imperialista se convierte en el principal deudor del planeta. Tradicionalmente la situación era la inversa: eso fue lo que ocurrió durante el largo reinado de Gran Bretaña en la economía mundial (desde comienzos del siglo diecinueve hasta la Gran Depresión de 1929) y eso también aconteció durante un tiempo en las primeras décadas de la hegemonía norteamericana, entre 1945 y comienzos de los setentas. Pero en la actualidad la situación es completamente distinta y Estados Unidos ostenta la poco gloriosa condición de ser el mayor deudor del mundo.
Un cambiante, y amenazante, escenario estratégico mundial
Lo anterior no podía dejar de tener profundas implicaciones políticas. Tal como lo aseguran numerosos documentos oficiales, Estados Unidos se enfrenta ante un escenario internacional profundamente amenazante: la situación en Medio Oriente parece deslizarse por un tobogán que culmina en el descontrol, y donde el fundamentalismo islámico, alentado por la CIA para repeler la invasión soviética en Afganistán, ahora amenaza a las monarquías petroleras pro-americanas de la región. Israel, a su vez, es el gendarme regional que actúa cada vez con mayor autonomía sabiendo que dispone de suficientes mecanismos extorsivos como para garantizar el incondicional apoyo de Washington a sus políticas sionistas. Sus provocaciones y sus desafiantes políticas racistas y colonialistas han exacerbado sin cesar el polvorín del conflicto palestino-israelí, que bien podría finalizar desencadenando un nuevo holocausto nuclear habida cuenta de la pertinaz ofensiva desatada en contra de Irán por parte de la Casa Blanca y el gobierno sionista de Israel. Siete años de guerra en Irak no lograron estabilizar a ese país y “normalizarlo” para extraer de él el precioso recurso petrolero en la cantidad deseada; por el contrario, la ocupación norteamericana que finalizó con una ingloriosa “retirada sin victoria” de las tropas yankees ha destruido el delicado equilibrio que mantenía a ese país unido y que, roto hoy de manera aparentemente irreparable, se convierte en un factor de desestabilización de toda la región, incluido Turquía, dado el papel de la minoría kurda en su territorio. Más hacia el este las aguas lejos de calmarse se agitan aún con más fuerza: sumido en otra aventura militar en Afganistán, la presencia de sus tropas en el área ha movilizado fuertes sentimientos anti-norteamericanos que también se expanden como un reguero de pólvora hacia su vecino Pakistán, irresponsablemente dotado de un poderoso arsenal nuclear cedido por Washington a fin de contrabalancear el programa atómico de la India, que la estúpida y crónica paranoia de la dirigencia de Estados Unidos atribuía a su condición de “Proxy” soviético.
En el extremo oriente no mejora la situación política global de Estados Unidos: el insólito desafío de Corea del Norte prosigue su curso sin que el imperio pueda interponer obstáculos con suficiente capacidad de disuasión. China se encamina en pocos años más a ser la principal economía del mundo y, además, un formidable poder militar pero de naturaleza eminentemente defensiva. Por su parte, Europa da muestras de una radical incapacidad de conformar una unidad política que le permita constituirse como un actor político gravitante en la arena mundial.
Como no podía ser de otra manera, el impacto de todos estos cambios económicos y políticos tuvo una enorme repercusión en América Latina y el Caribe. Veremos este tema en más detalle en la siguiente sección de este trabajo. Por ahora bástenos con decir que el acontecimiento más significativo en este terreno ha sido la estrepitosa derrota del ALCA en Mar del Plata, en Noviembre del 2005, en la medida en que se trataba del proyecto estratégico más importante del imperio desde la formulación e implementación de la Doctrina Monroe. En realidad, el ALCA no era otra cosa que la culminación del proceso anexionista contemplado en aquella, y que fue abortado gracias a la rebelión de algunos gobiernos de la región y la colaboración de otros.
El reverso de la medalla de todos estos procesos ha sido la desorbitada militarización de la política exterior y, como complemento necesario, el progresivo recorte de los derechos civiles y libertades individuales dentro de las propias fronteras de los Estados Unidos, tema éste que ya ha suscitado numerosas protestas por parte de distintas organizaciones defensoras de las libertades y los derechos humanos. Un indicio muy claro de este proceso es el evidente desplazamiento del Departamento de Estado en el diseño e implementación de la política exterior a favor del Pentágono. Por supuesto, esto no es algo que haya ocurrido de la noche a la mañana: se trata de un proceso y no de un acontecimiento que ocurre sin aviso previo. En todo caso, si hubiera que fijar un momento emblemático en donde esta tendencia se acelera considerablemente el 11 de Septiembre del 2001 sería sin duda alguna la fecha más indicada. Luego de esto el estallido de la Guerra de Irak vendría a acentuar aún más esta orientación, así como la significativa marginación de Colin Powell quien en su carácter de Secretario de Estado aconsejó a la Casa Blanca no declarar la guerra a Irak y ocupar su territorio dado que luego de ello Estados Unidos no podría retirarse del teatro de operaciones. Su tesis fue vapuleada por la intervención del Vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney; por el Secretario de Defensa Donald Rumsfeld; y por la presidenta del Consejo Nacional de Seguridad, Condoleezza Rice, ninguno de los cuales, al decir de Powell, tenía el más mínimo conocimiento de las cuestiones militares y eran incapaces de diferenciar un simple revólver de una pistola.
Esta marginación del Departamento de Estado ha sido acompañada por un fenomenal aumento del presupuesto militar, para lo cual se apeló a pretextos tan remanidos como la necesidad de librar una batalla frontal en la “guerra contra el terrorismo”, o la “guerra contra el narcotráfico” todo lo cual, además, desde el 11 S dio pie para la elaboración de una nueva doctrina militar y estratégica: la “guerra infinita.” Una rápida ojeada a la progresión del gasto militar norteamericano revela los descomunales alcances del proceso. En 1992, el presupuesto militar de Estados Unidos equivalía al de los 12 países que le seguían en la carrera armamentista; cuando en 2003 se decide la invasión y posterior ocupación de Irak el gasto norteamericano ya era equivalente al de los 21 países que le seguían en ese rubro. Las complicaciones de esa guerra sumada a la intensificación de las operaciones en Afganistán hizo que, para el 2008 el gasto militar de los Estados Unidos sólo pudiera ser igualado si se sumaban los presupuestos militares de 191 países. Para el 2010, ya es superior a la totalidad del gasto militar de todos los países del planeta, superando la barrera psicológica del billón de dólares (un millón de millones de dólares), pese a que en sus comunicados oficiales la Casa Blanca habla de una cifra poco superior a los 750.000 millones de dólares. Claro está que esa cifra no contempla el multimillonario presupuesto de la Veterans Administration, encargada de prestar asistencia médica y psicológica a los ex combatientes de las sucesivas guerras del imperio, desde la de Vietnam en adelante. Si a esto se le agregan los gastos realizados por subcontratistas vinculados a actividades de infraestructura (como la Halliburton, por ejemplo) y algunos otros relacionados con la contratación de mercenarios se comprenderá fácilmente las razones por las cuales las cifras que se dan a conocer subestiman notablemente el gasto militar de los Estados Unidos.
La formidable expansión de las bases y misiones militares de los Estados Unidos por todo el mundo es otra de las facetas de este proceso de tenebrosa militarización de las relaciones internacionales impulsado por Estados Unidos. Un recuento de hace poco más de un año arrojaba un número de 872 diseminadas por 128 países. No obstante ello, en meses recientes la Casa Blanca aumentó su presencia en nuestra región mediante cuatro nuevas bases que habrían sido concedidas motu propio por el gobierno de Panamá, dos en el litoral caribeño y otras dos en el Pacífico y una o dos bases aeronavales que el gobierno de Alan García habría puesto a disposición de las tropas norteamericanas en el Perú con el objeto de compensar la pérdida producida por el abandono de la base de Manta en Ecuador.8 Hay que aclarar, de todos modos, que la Corte Constitucional de Colombia sentenció que el acuerdo Obama-Uribe es inconstitucional; en realidad, el dictamen fue más allá pues la sentencia establece que el tratado de marras es “inexistente” porque no cumplió con los requisitos fundamentales que lo constituyan como tal. Esta sentencia podría, en principio, obstaculizar la implementación de los planes bélicos del Pentágono en esa región. Pero decimos “en principio” porque el débil espesor de la legalidad colombiana no permite asegurar que la sentencia del máximo tribunal vaya a ser efectivamente aplicada. Otro tanto ocurre con la legislación aprobada por la Asamblea Nacional de Costa Rica autorizando el ingreso de un elevado número de marines a ese país (entre 6 y 14 mil) y de 46 naves de guerra del más diverso tipo. A fines de Noviembre del 2010 tal legislación fue recurrida y hay indicios de que el Tribunal Constitucional de ese país podría llegar a declarar la inconstitucionalidad de esa pieza legislativa. Claro está que, al igual que en el caso de Colombia, esto no significa que no puedan apelarse a argucias especiales en virtud de las cuales se pueda burlar la sentencia de los jueces. Una simple mirada al mapa regional bastaría para comprobar que América Latina y el Caribe se encuentran rodeados de bases militares, la gran mayoría de las cuales fueron instaladas -o acordado su uso- en los últimos años. Bastaría, para circunscribir por completo la gran cuenca de la Amazonía, que las negociaciones en curso entre Washington y París prosperaran para que, mediante el otorgamiento a los Estados Unidos de la base que los franceses tienen en Cayena, en la Guayana Francesa, el control territorial y del espacio aéreo fuera total, con una proyección que, inclusive, llegaría hasta el África Occidental y la Isla Ascensión, crucial para el desplazamiento de las tropas de la OTAN hacia el Atlántico Sur. 9
Una última consideración de carácter cuantitativo es la siguiente: al momento actual, el total del personal civil del Comando Sur, cuya sede se encuentra en Miami, excede con creces al número total de funcionarios que, en todas las demás agencias y secretarías del estado federal, se desempeñan en programas o iniciativas relacionadas con América Latina. Nótese que estamos hablando del personal civil del Comando Sur, esto es, con exclusión del personal militar. Esta situación, otra vez, no tiene precedentes en la historia de las relaciones interamericanas.10
Finalmente, habría que agregar en este relevamiento de la desorbitada militarización del imperio y de las políticas imperiales la reactivación de la IV Flota, que no se había movilizado nsi siquiera en la Crisis de los Misiles, de Octubre 1962. Mantenida en sus apostaderos en esa ocasión, se reactiva a mediados del 200 en sugestiva coincidencia con el anuncio formulado por el presidente Lula relativo al descubrimiento de un enorme manto petrolífero submarino en el litoral paulista.11
Para resumir: expansión desorbitada del gasto militar, de las bases militares, del personal dedicado a monitorear y controlar a la región en el marco del Comando Sur, la movilización de la IV Flota: ¿hace falta alguna evidencia más para concluir que el imperio se ha lanzado con todas sus fuerzas a recuperar el terreno perdido y a “corregir” el curso de los acontecimientos regionales para adecuarlo a sus intereses? Y no hay duda alguna de cuáles son los objetivos estratégicos de tamaña reacción: en lo inmediato tumbar a Chávez y, de ese modo, lograr el estrangulamiento económico y financiero de Cuba, Bolivia y Ecuador. Pero el objetivo estratégico supremo, más allá de lo inmediato y circunstancial, es posicionar a los Estados Unidos en una situación tal que le permita controlar el acceso a las enormes riquezas concentradas en el corazón de Sudamérica. Se verifica también en el caso estadounidense la tendencia observada en otros imperios: en su fase declinante se acrecienta su agresividad, su peligrosidad. Su prolongada agonía está signada por violentas convulsiones.
James Monroe define (para siempre) la política hacia América Latina
Un lugar común en el discurso de muchos analistas de las relaciones internacionales y, lamentablemente, de muchos funcionarios gubernamentales de los países latinoamericanos asegura que nuestra región carece de relevancia y que no suscita mayor interés en Washington. Que lo más que podemos aspirar es a una “negligencia benigna”, a un ninguneo apenas disimulado con algún ocasional gesto aislado, o un oportuno tic diplomático. La razón de esta autodepreciación, según los cultores de esta tesis, es que para la Casa Blanca las prioridades son en primer lugar Medio Oriente, luego Europa, luego Asia Central, luego el Extremo Oriente y, en el mejor de los casos, en quinto lugar, aparecería Nuestra América, mendigando atención y buenos modales.
En realidad, este discurso no surgió endógenamente sino que, gracias a la férrea supervivencia de nuestra colonialidad, fue importado precisamente de Estados Unidos. Ese discurso es al que sistemáticamente Washington apela cuando tiene que relacionarse con sus vecinos al sur del Río Bravo y que la abrumadora mayoría de nuestros gobernantes y una proporción no demasiado menor de nuestros intelectuales han asumido como una verdad revelada e irrefutable. No podemos entrar en mayores detalles para explicar las razones de esta sinrazón. Bástenos con señalar, en línea con las esclarecedoras reflexiones de Fernández Retamar contenidas en su Todo Calibán, la pertinaz influencia de una larga historia de sumisión colonial y neocolonial que hunde sus raíces en la Conquista de América y que hasta el día de hoy atenaza con sus pesadillas el sueño de los vivos, para abusar de un célebre pasaje de Marx en El Dieciocho Brumario.12
La premisa de la irrelevancia ha sido una estrategia muy eficaz utilizada por Washington para desalentar y desmoralizar a los gobiernos latinoamericanos. Pero de su eficacia práctica no puede inferirse que sus fundamentos sean correctos. Son profundamente erróneos, por varias razones. 13
En primer lugar no deja de asombrar que si la nuestra es una región tan irrelevante, que tan poco cuenta en el tablero de la política mundial, que haya sido precisamente ella la destinataria de la primera doctrina de política exterior elaborada por Estados Unidos tan tempranamente como en 1823, es decir, un año antes de la batalla de Ayacucho que puso fin al imperio español en América. Naturalmente, se trata de la Doctrina Monroe que con sus circunstanciales retoques y adaptaciones ha venido orientando la conducta de la Casa Blanca hasta el día de hoy. ¿Cómo explicar tamaña contradicción entre irrelevancia y precocidad? La inconsistencia se vuelve clamorosa cuando se repara que habría de transcurrir casi un siglo para que Washington diera a luz, en 1917, a una nueva doctrina de política exterior, esta vez referida al teatro europeo, convulsionado por la Primera Guerra Mundial y el estallido de la Revolución Rusa en Febrero de ese mismo año. Más allá de la retórica y de tacticismos diplomáticos lo sustancial del caso es que América Latina es la principal región del mundo para la política exterior de los Estados Unidos: es su frontera con el Tercer Mundo, su hinterland, su área de seguridad militar, la zona con la cual comparte la ocupación de la gran isla americana que se extiende desde Alaska hasta Tierra del Fuego, separada de las demás masas geográficas y, más encima todavía, depósito de inmensos recursos naturales. Una periferia sometida al insaciable apetito del imperio, que saquea y domina a pueblos y naciones, generando con ello una vasta zona de crónica inestabilidad y turbulencias políticas que brotan de su condición de ser un riquísima región lindera con el centro imperial y, a la vez, la de peor y más injusta distribución de ingresos y riquezas del planeta. Esas y no otras son las razones de la temprana formulación de la Doctrina Monroe; las razones profundas, también, del más de centenar de intervenciones militares norteamericanas en la región, de tantos “golpes de mercado”, de asesinatos políticos, sobornos, campañas de desestabilización y desquiciamiento de procesos democráticos y reformistas perpetrados contra una región, ¿carente por completo de importancia? En tal caso, ¿no hubiera sido más razonable una política de indiferencia ante vecinos revoltosos pero insignificantes? Precisamente a causa de su relevancia se entiende el sobresalto de Washington ante el surgimiento de cualquier gobierno siquiera mínimamente reformista, aún en países tan pequeños como Grenada (¡344 km2 y 60.000 habitantes al momento de su invasión por los Marines en 1983!) que fueron demonizados por los administradores imperiales por su capacidad de poner en peligro la “seguridad nacional” de los Estados Unidos. Fue Zbigniev Brzezinski quien, al promediar la década de los ochentas y en plena “Guerra de las Galaxias” que la Unión Soviética era un problema transitorio para Estados Unidos, pero que América Latina constituía un desafío permanente, arraigado en las inconmovibles razones de la geografía. De ahí la persistencia del criminal bloqueo contra Cuba durante medio siglo y la excepcional “ayuda militar” prestada a Colombia, país que es el tercer receptor mundial sólo superado por la que se le presta a Israel y, en segundo lugar, Egipto.14
Petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad
Fue nada menos que Colin Powell, el Secretario de Estado de George W. Bush quien dijo, a propósito de la obstinación de la Casa Blanca para lograr aprobar el ALCA, que: “nuestro objetivo es garantizar para las empresas estadounidenses el control de un territorio que se extiende desde el Ártico hasta la Antártica y el libre acceso sin ninguna clase de obstáculo de nuestros productos, servicios, tecnologías y capitales por todo el hemisferio.” 15 ¿Irrelevantes? Nótese la importancia de nuestra región como un gigantesco mercado para las inversiones estadounidenses, grandes oportunidades de inversión, fabulosas expectativas de rentabilidad posibilitadas por el control político que Washington ejerce sobre casi todos los gobiernos de la región, y todo esto en un territorio que alberga un repertorio casi infinito de recursos naturales de todo tipo.
Pero además de ello la nuestra podría ser, en función de probables desarrollos tecnológicos, la región que cuente con las mayores reservas petroleras del mundo: esa es la promesa contenida en la Faja del Orinoco y los megayacimientos submarinos recientemente descubiertos por Petrobrás en el litoral paulista. No lo es hoy, pero podría serlo en un futuro próximo. En todo caso, aun en las condiciones actuales, es la que puede ofrecer un suministro más cercano y seguro a Estados Unidos, dato harto significativo cuando las reservas del centro imperial no alcanzan para más de 10 años y las fuentes alternativas de aprovisionamiento son mucho más lejanas y cada vez más problemáticas e inciertas toda que vez han entrado en una zona de creciente inestabilidad política. Medio Oriente se ha convertido en un polvorín que puede estallar en cualquier momento, donde el resentimiento anti-estadounidense alcanza proporciones impresionantes aun en los “Estados-clientes” como Egipto, Arabia Saudita y Turquía. Derrotado en términos prácticos en Irak, al no poder estabilizar ese país creando las condiciones para apropiarse de su riqueza petrolera en las proporciones anheladas; estancado y con graves riesgos de sufrir otra derrota semejante en Afganistán, cegando las cuencas petroleras de Asia Central al paso que las de África Occidental carecen de las más elementales condiciones políticas requeridas para garantizar un flujo estable y previsible de petróleo hacia Estados Unidos, el petróleo venezolano -distante a apenas tres o cuatro días de navegación por un “mar interior” como el Caribe- es un imán que atrae incansablemente los peores designios de la Casa Blanca.
América Latina tiene asimismo grandes reservas de gas, dispone de casi la mitad del total de agua potable del planeta, y es el territorio donde se encuentran varios de los ríos más caudalosos del mundo y dos muy importantes acuíferos: el Guaraní y el de Chiapas. El primero no es el mayor del mundo, que es el Siberiano, pero sí es el que tiene mayor capacidad de recarga, lo que le asegura una duración prácticamente indefinida. Y el de Chiapas ya ha sido considerado como un muy significativo aporte para enfrentar el inexorable agotamiento del suministro de agua que afecta el Suroeste de Estados Unidos y que compromete el acceso al vital liquido de poblaciones como Los Angeles y San Diego. Si como dicen los expertos en cuestiones militares las guerras del siglo veintiuno serán guerras del agua, ¿cómo podría ser irrelevante un área que concentra casi la mitad del agua dulce del planeta?
América Latina también es rica en minerales estratégicos. Un trabajo reciente de Rodríguez Rejas en relación al tema demuestra que “desde mitad de la década de los noventa, cuando se dispara esta actividad, América Latina cuenta con una parte importante de la producción y reservas de varios minerales cuya principal fuente de destino es EU.” Prosigue esta autora recordando que “entre los diez primeros países mineros del mundo hay seis latinoamericanos: Perú, Chile, Brasil, Argentina, México, Bolivia y Venezuela” y que los países de la región se cuentan “entre los principales productores mundiales de minerales estratégicos y metales preciosos -son catalogados como tales el oro, plata, cobre y zinc-, así como por las reservas probadas de minerales estratégicos con alto precio en el mercado como el antimonio, bismuto, litio, niobio, torio, oro, zinc y uranio entre otros. En varios, el principal receptor de la producción es EU, especialmente en el caso del bismuto (88%), zinc (72%), niobio (52%) y en menor medida la fluorita (45%) y el cobre /45%).” 16 En línea con este análisis John Saxe-Fernández sostiene que la agenda militar/empresarial de los Estados Unidos en esta materia se refiere a los abastecimientos de petróleo, gas y el resto de los metales y minerales, “de la A de alúmina a la Z de zinc.” Y para sustanciar esta afirmación el experto señala que ya desde 1980 uno de los principales expertos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos había advertido al Congreso que amén de la fuerte dependencia de las importaciones petroleras este país carecía “de al menos cuarenta minerales esenciales para una defensa adecuada y una economía fuerte.” De esto se desprende la necesidad de que esos minerales puedan ser aportados por los países latinoamericanos, sustituyendo fuentes de abastecimiento mucho más inciertas y lejanas.17 De acuerdo con informaciones proporcionadas por el Mineral Information Institute de Estados Unidos debe importar el cien porciento del arsénico, columbo, grafito, manganeso, mica, estroncio, talantium y trium que requiere, y el 99 porciento de la bauxita y alúmina, 94 porciento del tungsteno, 84 porciento del estaño, 79 porciento del cobalto, 75 porciento del cromo y 66 porciento del níquel. 18 Como lo asegura el Mineral Information Institute, cada estadounidense al nacer consumirá 2.9 millones de libras de minerales, metales y combustibles a lo largo de su vida: 923 de cobre, 544 de zinc, 14.530 de mineral de hierro, 5.93 millones de pies cúbicos de gas, 72.499 galones de petróleo, y así sucesivamente. La infografía que se inserta a continuación ilustra con elocuencia el enorme peso que ejerce sobre el planeta Tierra el sostenimiento del patrón de consumo establecido por el capitalismo norteamericano en ese país. Huelga añadir que los países latinoamericanos son grandes productores de la mayoría de estos minerales, metales y combustibles requeridos por el consumidor estadounidense.
Lo anterior en relación a minerales, metales y combustibles. Pero la riqueza de América Latina no se agota allí. Miremos a la biodiversidad, ¿cómo podría ser irrelevante una región que cuenta con algo más del 40% de todas las especies animales y vegetales existentes en el planeta? Según informa un documento del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente América Latina y el Caribe alberga a cinco de los diez países con mayor biodiversidad del planeta: Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú, así como la mayor área de biodiversidad del mundo: la cuenca amazónica que se extiende a partir de las estribaciones orientales de los Andes. Esta región contiene la mitad de las selvas tropicales del planeta, un tercio de todos sus mamíferos y algo más de sus especies reptiles, 41 porciento de sus pájaros y la mitad de sus plantas. Es también la región de más rápida deforestación a nivel mundial aunque posee más del 30 porciento del agua potable y un 40 porciento de los recursos acuíferos renovables del planeta. Los Andes, por último, son el hogar del 90 porciento de los glaciares tropicales, fuentes del diez por ciento del agua potable del planeta. La cuarta parte de la riqueza ictícola existente en los ríos interiores de todo el mundo se encuentra en esta parte del mundo. La mitad de las especies vegetales del Caribe, a su vez, son exclusivas de esa región y no se encuentran en ninguna otra. 19 Esta exuberante riqueza en materia de biodiversidad constituye un imán poderosísimo para las grandes transnacionales estadounidenses, dispuestas a imprimir -mediante los avances de la ingeniería genética- el sello de su copyright a todas las formas de vida animal o vegetal existentes y, a partir de ello, dominar por entero la economía mundial como lo están haciendo, en buena medida, con las semillas transgénicas. Por algo el tema de los derechos de propiedad intelectual tiene tanta prioridad para Washington, como lo atestiguan las durísimas negociaciones en el seno de la Organización Mundial del Comercio.
Por último, desde el punto de vista territorial, América Latina es una retaguardia militar de crucial importancia. Obviamente, los funcionarios del Departamento de Estado lo niegan rotundamente, pero los expertos del Pentágono saben que esto es así. Por eso el empecinamiento de Washington por saturar nuestra geografía con bases y misiones militares y su obstinación en garantizar la inmunidad del personal involucrado en las mismas. Si fuéramos tan poco importantes como se nos dice, ¿por qué la Casa Blanca se desvive proponiendo políticas que suscitan el repudio casi universal en la región? 20
Militarización de las relaciones interamericanas
La verdadera cacería de recursos naturales desencadenada por el imperio inevitablemente estaba destinada a desencadenar una desorbitada expansión de la presencia militar al Sur del Río Bravo, coto privilegiado de su pillaje.21 Derrotado su gran proyecto estratégico, el ALCA, en la Cumbre de Presidentes de las Américas de Mar del Plata (Noviembre de 2005), bajo la dirección de Hugo Chávez y con la colaboración de Luiz Inacio “Lula” da Silva y Néstor Kirchner, la Casa Blanca sólo retrocedió para cobrar nuevos bríos y lanzarse de lleno a la reconquista de su influencia perdida. Los cambios que se habían sucedido desde finales del siglo pasado: la rebelión zapatista, la elección de Hugo Chávez, el auge del Foro Social Mundial en el primer quinquenio del presente siglo, las elecciones de Lula y Kirchner en Brasil y Argentina respectivamente y, más tarde, el triunfo de Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y, en menor medida, del Sandinismo en Nicaragua convencieron a la burguesía imperial que el reordenamiento de la díscola y vasta región que se extiende hacia el Sur difícilmente podría lograrse apelando a los tradicionales mecanismos de la democracia burguesa. Pese a que éstos favorecían de manera sistemática los intereses y las preferencias imperiales los procesos de descomposición del orden neocolonial habían avanzado mucho: la resistencia de Cuba ante el bloqueo y una aberrante campaña de agresiones y sabotajes la hacía aparecer ante los ojos de millones de latinoamericanos como un faro cuya luz se hacía más resplandeciente con el transcurso del tiempo. Y la aparición de nuevos liderazgos radicales, como el de los ya mencionados Chávez, Morales y Correa, y de otros que sin serlo facilitaban sus iniciativas, como Kirchner, Correa y Vázquez en Uruguay, exigía correctivos que obligaban a arrojar por la borda los escasos escrúpulos democráticos de la derecha latinoamericana e imperial. De ahí las tentativas golpistas en Venezuela en 2002, Bolivia en 2008, Honduras en 2009 y Ecuador en 2010, no por casualidad cuatro países integrantes de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA).22 Si bien tres de estas cuatro tentativas fueron derrotadas, en Honduras el desenlace favoreció los planes del imperialismo: el presidente Mel Zelaya fue derrocado, el régimen golpista fue amparado por la abierta complicidad de Washington y el gobierno fraudulento de Porfirio Lobo inmediatamente reconocido por la Casa Blanca y su peón sudamericano, Álvaro Uribe.
El contra-ataque imperial se manifestó no sólo en el terreno de la desestabilización de gobiernos democráticos: sumamente expresiva fue la reactivación de la IV Flota, que había permanecida como una suerte de “célula dormida” del imperialismo desde 1950 y que ni siquiera había sido llamada a las armas durante la muy crítica coyuntura de Octubre de 1962 cuando se produjo la llamada “crisis de los misiles” entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Pero el retroceso de los intereses estadounidenses en Sudamérica y el anuncio del presidente Lula del descubrimiento de un mega-yacimiento de petróleo en aguas continentales del Brasil precipitaron el llamado a levar anclar y hacerse a la mar de la IV Flota. 23 Lo mismo puede decirse en relación a la sucesión de bases militares que Estados Unidos ha logrado implantar en esta parte del mundo y que, sin duda alguna, ponen en evidencia la voluntad del imperio de fortalecer su presencia en la región y garantizar la exclusividad en el acceso a los estratégicos recursos que alberga el corazón de América del Sur. (Ver mapa al final de este trabajo)
Un aspecto poco examinado, y que convendría monitorear más cuidadosamente, es el siguiente: si bien es cierto que la Escuela de las Américas (School of the Americas, SOA), el nido en el cual se criaron los militares terroristas que asolaron la región, ya no tiene la importancia de antaño, lo cierto es que persisten todavía numerosos vínculos que articulan al Pentágono con las fuerzas armadas de América Latina y el Caribe. Fundada en 1946 y establecida en Panamá en ese mismo año, en 1984 reinicia sus actividades en territorio continental norteamericano, en Fort Benning, Georgia. La relocalización de la Escuela de las Américas fuera del suelo latinoamericano había sido uno de los puntos contemplados en las negociaciones del tratado Carter-Torrijos en 1977.24 Atenta a los cambios de los vientos políticos que soplaban en la región en el 2001 esta siniestra institución cambia de nombre y pasa a denominarse “Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación de Seguridad” (Western Hemisphere Institute for Security Cooperation WHISC). El cambio es mero maquillaje porque la institución continúa en el mismo sitio, con el mismo edificio, los mismos instructores y enseñando las mismas técnicas de tortura y represión. Lo más grave, salvo pocas excepciones la casi totalidad de los países del área: Colombia, Chile, Perú, Nicaragua, República Dominicana, Ecuador, Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Paraguay, México, Jamaica, Belice, Brasil, Canadá, Barbados, Grenada y St.Kitts continuaban enviando, en el 2009, sus oficiales de las fuerzas armadas a la SOA mientras que Argentina, Venezuela, Bolivia y Uruguay dejaron de hacerlo.25
Para resumir: pese a los cambios sociopolíticos existentes en la región todavía subsisten múltiples lazos que vinculan a las fuerzas armadas latinoamericanas con las agencias militares del imperio. Le asiste plenamente la razón a la especialista argentina Elsa Bruzzone cuando asegura que “debemos deshacernos de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), de la Junta Interamericana de Defensa, en resumen, de todo el sistema interamericano de defensa elaborado por Estado Unidos desde el año 1948.” 26
El proceso de militarización de las relaciones interamericanas
está lejos de ser un resultado accidental del nuevo escenario internacional sino que refleja las apremiantes necesidades del imperio para asegurarse el control excluyente de los recursos naturales necesarios para mantener su irracional y despilfarrador patrón de consumo. Por supuesto, esto tiene su contrapartida doméstica en la fuerte tendencia hacia la criminalización de la protesta social en numerosos países del área, en una dinámica que no es independiente sino estrechamente relacionada con la que prevalece en el plano internacional. Tal como lo ha observado en numerosos escritos Raúl Zibechi, este proceso es inherente al modelo de desarrollo extractivista, a la acumulación por desposesión (David Harvey) y al saqueo de los pueblos originarios y las masas campesinas latinoamericanas. La conclusión es que no hay extractivismo sin represión, y no hay relaciones interamericanas sin militarización.
Dadas estas condiciones no sorprende impulso y el abierto auspicio que Washington le está otorgando a las diversas “ofensivas destituyentes” en curso en la región. El caso de Honduras es sin duda el más citado y, tal vez, el más descarado. Allí fue el propio embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa, quien advirtió, en un cable ahora revelado por las filtraciones de WikiLeaks, que “las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial y el Congreso Nacional conspiraron contra el ex presidente Manuel Zelaya” y que lo que allí ocurrió fue un golpe de estado y no, como lo asegurara la Secretaria de Estado Hillary Clinton, un prolijo y legal recambio presidencial precipitado por las transgresiones cometidas por el presidente Zelaya. Esto no es nada novedoso sino, por el contrario, la ratificación de una tendencia permanente de la política exterior de Estados Unidos hacia nuestra región y que hoy se manifiesta también en la brutal ofensiva lanzada contra los gobiernos de izquierda como el de Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa y, en menor medida, a quienes son considerados como sus “compinches”: los gobiernos de Lula en Brasil y Cristina Fernández en Argentina. Las abiertas amenazas golpistas que se ciernen sobre Guatemala y Paraguay, sobre todo en este último país donde el protagonismo de la “embajada” ha llegado a extremos insólitos, así como la intensificación de la campaña en contra de Cuba puesta de manifiesto en los renovados recursos destinados a financiar las actividades de presuntos “disidentes” y que seguramente se intensificará con la asunción de algunos miembros de la derecha fascista en algunos cargos claves del Congreso (caso de la representante de la mafia anticubana Ileana Ros, por ejemplo, a la jefatura de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes) son claros indicios de que nuestra región deberá estar muy alerta para evitar que sus gobiernos progresistas sucumban ante el feroz ataque de la Roma americana, como gustaba decir a José Martí.
Una última reflexión en relación a este asunto: contrariamente a las ilusiones que brotaron al calor de la “obamamanía”, la presidencia de Obama no se apartó un ápice de la senda trazada por sus reaccionarios predecesores. No sólo fue él quien estampó su firma junto a la de Álvaro Uribe al pie del tratado mediante el cual Colombia cedía el uso de siete bases militares a los Estados Unidos -en una movida que equivale a la explícita conversión de ese país sudamericano en un protectorado norteamericano- sino que también admitió sin revisión continuar con el ASPAN -la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte- que, en los hechos, significa extender dentro de los territorios de México y Canadá (pero no a la inversa, si bien esto no está explícitamente prohibido) la jurisdicción de las fuerzas armadas estadounidenses, de algunas de sus agencias federales como la CIA, la DEA y el FBI, recortando significativamente la soberanía de sus vecinos del norte y del sur. No es un dato menor señalar el hecho de que, pese a su enorme importancia y su carácter lesivo para la soberanía de México, el ASPAN no sea un tratado sino simplemente un “compromiso político” o un “acuerdo de cooperación” entre los Ejecutivos de Estados Unidos, Canadá y México, el que, dada su informalidad, no está sujeto al control del Poder Legislativo de los países que establecen el acuerdo, lo cual configura una aberrante anomalía para esta clase de entendimientos. Tal como la manifestara la Canciller mexicana Patricia Espinosa, no existe ningún documento que especifique los términos de este acuerdo: por ejemplo, que armas podrán ser introducidas en México, el tamaño de la fuerza norteamericana, el ámbito territorial de su intervención, si existen o no inmunidades diplomáticas para los involucrados en esta operación. Tal como lo declarase la funcionaria arriba mencionada, “No hay documento firmado. No es un tratado internacional; es un documento que refleja el compromiso de ambos gobiernos de trabajar de manera conjunta”. El único documento escrito es, según la Canciller, apenas el comunicado conjunto emitido por los gobiernos de los tres países, ¡Nada más! El ASPAN tiene por objetivo coordinar los esfuerzos de lucha contra lo que se ha dado en llamar las “amenazas comunes”, mismas que fueron identificadas como “las organizaciones transnacionales del crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de armas, las actividades financieras ilícitas, el tráfico de divisas y la trata de personas”. Gracias a este “compromiso” las fuerzas ocupantes pueden ignorar la normativa internacional en la materia, porque no hay ningún vínculo formal que las obligue a ello. Pocas veces se constató tan flagrante e ignominiosa cesión de soberanía como el ASPAN, llevada a cabo de manera solapada, arbitraria y antidemocrática, lo que arroja un ominoso manto de sospecha sobre los gobiernos signatarios y carcome insanablemente sus pretendidas credenciales democráticas. Obama convalidó esta monstruosidad, lo cual retrata nítidamente cuál su total sujeción a las directivas establecidas por la clase dominante en Estados Unidos. ¡Menos mal que era tenido por “progresista”! 27
Una conclusión esperanzada
No obstante todo lo antes expuesto, es preciso subrayar que a pesar de las formidables presiones de todo tipo ejercidas por Estados Unidos Washington no pudo neutralizar la creciente influencia comercial y económica de China y, en algunos casos, como Rusia, la influencia ejercida también en la órbita militar. Este acelerado proceso de multipolarización económica y política, que contrasta abiertamente con el indisputado predominio militar de Estados Unidos, ha abierto un importante espacio para afianzar la autonomía y autodeterminación de Nuestra América. Países como Rusia han recuperado su gravitación en el área y otros como China, Irán, India y Sudáfrica juegan un papel cada vez más importante en los delicados equilibrios geopolíticos de la región.
Una prueba del menguado poderío norteamericano en el área la ofrece la sola enumeración de algunas derrotas que Estados Unidos experimentó en años recientes en esta parte del mundo. Sin ánimo de exhaustividad podríamos citar el desplante sufrido en la elección del Secretario General de la OEA, en Mayo del 2005, cuando por primera vez fue electo un candidato que no contaba con el apoyo de Estados Unidos. Poco después Washington sufriría una nueva derrota en Mar del Plata, cuando en Noviembre del 2005 naufragaría el ALCA. Estados Unidos experimentó también un duro revés al fracasar el golpe de estado en Venezuela, en 2002, y similares tentativas en Bolivia, 2008, y Ecuador, 2010. Lo mismo ocurrió en Junio del 2009, en San Pedro Sula, Honduras, cuando contrariando las explícitas posturas de Estados Unidos y sobreponiéndose a sus intensas presiones la Asamblea General de la OEA derogó la resolución adoptada en Punta del Este, en 1962 que había expulsado a Cuba del seno de la organización. Washington tampoco pudo impedir la realización de ejercicios navales conjuntos entre las marinas rusa y venezolana en el Mar Caribe (un “mar interior” de los Estados Unidos para los halcones del Pentágono) en Noviembre del 2008, en coincidencia con la visita del presidente de Rusia, Dimitri Medvédev a la República Bolivariana de Venezuela. Tampoco tuvo éxito la Casa Blanca en sus empeños por impedir la liberación de rehenes de las FARC en Colombia, pese a los denodados esfuerzos realizados por su peón Álvaro Uribe Vélez. No corrió mejor suerte el intento de impedir que el gobierno de Rafael Correa en Ecuador ordenara la inmediata evacuación de la base de Manta, ni tampoco pudo ser desestabilizado ese gobierno por el ataque de las fuerzas armadas de Colombia, con apoyo logístico de personal y equipo localizado en Manta, a un campamento de las FARC establecido al sur de la frontera colombo-ecuatoriana. Tampoco tuvo éxito en precipitar la caída de Correa mediante una abortada intentona de golpe de estado en Septiembre del 2010. Washington tampoco pudo impedir que el gobierno de Evo Morales expulsara al provocador embajador de Estados Unidos en ese país, Philip Goldberg, de tenebrosa participación en la partición de la ex Yugoslavia y la creación de Kosovo. Pese a sus presiones la Casa Blanca no pudo frustrar el proyecto de creación de la Unión Sudamericana de Naciones, que suplantó exitosamente a la OEA en desbaratar los golpes de estado en contra de Evo Morales y Rafael Correa, y la puesta en marcha de un Consejo Sudamericano de Defensa. Finalmente, tampoco pudo Estados Unidos frustrar la creación, en la II Cumbre de América Latina y el Caribe (CALC) y la XXI Cumbre del Grupo de Río, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que iniciará sus funciones a partir de julio de 2011 luego de la III Cumbre CALC a realizarse en Venezuela.
Derrotas significativas, más el imperio no se da por vencido. Vuelve a la carga y, tal como lo enseña la historia, al igual que sus predecesores: el imperio británico, el español, el portugués, el otomano y el propio imperio romano, es en las fases de decadencia cuando se los imperios se tornan más virulentos y agresivos. Conviene, por eso, recordar algunas enseñanzas. La de Martí, cuando decía que los norteamericanos “creen en el derecho bárbaro, como único derecho: ‘esto es nuestro, porque lo necesitamos’.” Y ahí arremeten contra los pueblos que tienen aquello que excita el apetito del imperio. Las del Che, cuando en las Naciones Unidas sentenciaba que “(N)o se puede confiar en el imperialismo ni un tantito así, nada.” Y las de Fidel, cuando nos aconsejaba…
“No subestimar al enemigo imperialista [...] ¡El enemigo imperialista cometió el error de subestimarnos a nosotros! …nuestra patria se enfrenta al imperio más feroz de los tiempos contemporáneos, y [...] que [...] no descansará en sus esfuerzos por tratar de destruir la Revolución [...] crearnos obstáculos [...] por tratar de impedir el progreso y el desarrollo de nuestra patria [...] ese imperialismo nos odia con el odio de los amos contra los esclavos que se rebelan. [...] a ello se unen las circunstancias de que ven sus intereses en peligro; no los de aquí, sino los de todo el mundo.”
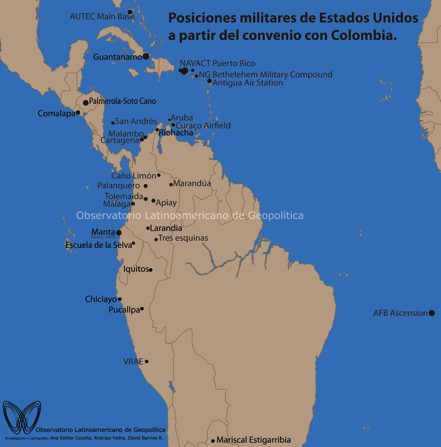 Posiciones militares de EEUU
Posiciones militares de EEUU
1 Un excelente compendio de esas discusiones se encuentra en Luis Maira, compilador: ¿Una nueva era de hegemonía norteamericana? (Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 1985). En Estados Unidos, los principales contribuyentes a ese debate fueron Robert Gilpin The political economy of international relations (Princeton: Princeton University Press, 1987); Paul Kennedy, The rise and fall of the Great Powers. Economic change and military conflict from 1500 to 2000. ( New York: Random House, 1987); Robert O. Keohane, After Hegemony. Cooperation and discord in the world political economyThe Myth of America’s Decline (New York and Oxford, Oxford University Press, 1990); Joseph S. Nye, Jr., Bound to lead. The changing nature of American power (New York: Basic Books, 1990) y también su “The changing nature of world power”, Political Science Quarterly, Vol. 105, Nº 2, 1990; Bruce Russett, “The mysterious case of vanishing hegemony; or is Mark Twain really dead?”, International Organization 39 (Spring 1985); Duncan Snidal, “Hegemonic stability theory revisited”, en International Organization 39 (Autumn 1985); Susan Strange, “The persistent myth of the lost hegemony”, International Organization 41 (Autumn 1987). (Princeton, Princeton University Press, 1987); Henry R. Nau, 2 Cf Paul Kennedy, The rise and fall of the Great Powers . Economic change and military conflict from 1500 to 2000. (New York: Random House, 1987); Emmanuel Todd, Après l’empire. Essai sur la décomposition du système américain (Paris: Gallimard, 2002)
3 Charles Krauthammer, “The unipolar moment”, en Foreign Affairs, Vol. 70, Nº 1, 1990-1991. Ver asimismo Immanuel Wallerstein, The decline of American Power (New Press. 2003) ; Chalmers Johnson The Sorrows of Empire: Militarism, Secrecy, and the End of the Republic ( New York: Metropolitan Books, 2004) y la obra de quien quizás sea el más radical teórico de la supremacía norteamericana, Robert Kagan, Of Paradise and Power: America and Europe in the New World Order (New York: Knopf, 2003)
4 Ver su Imperio (Buenos Aires: Paidós, 2002). Hemos examinado y criticado esa tesis en nuestro Imperio & Imperialismo. Una lectura crítica de Michael Hardt y Antonio Negri (ediciones varias)
5 La frase fue pronunciada en un discurso en ocasión de la graduación de los guardacostas estadounidenses el 21 de Mayo del 2003. Cf. http://georgewbush-whitehouse.
6 En el documento del Departamento de Defensa, National Defense Strategy (Washington: Junio 2008), por ejemplo, se abre con la siguiente afirmación: “Los Estados Unidos, nuestros aliados y socios, enfrentan un amplio espectro de desafíos, entre los cuales se cuentan las redes transnacionales de extremistas violentos, estados hostiles dotados de armas de destrucción masiva, nuevos poderes regionales, amenazas emergentes desde el espacio y el ciberespacio, desastres naturales y pandémicos y creciente competencia para obtener recursos. El Departamento de Defensa debe responder a estos desafíos y a la vez anticipándose y preparándose para los de mañana.” (pg. 1, énfasis nuestro) Y poco antes, en su mensaje introductorio, el Secretario Robert M. Gates decía que “estamos involucrados en un conflicto que no tiene parangón alguno con lo que hemos enfrentado en el pasado.”
7 Cf. Karen E. Dynan and Donald L. Kohn: “The rise in U.S. Household indebtedness: causes and consequences” (Washington, D.C.: Federal Reserve Board of Washington, August 2007), pg. 40. Agradecemos a Eric Toussaint los datos suministrados en una comunicación personal el 26 de Marzo del 2009.
8 Cf. Alfredo Jalife-Rahme, “¿Más siete de Colombia? Las 865 bases militares de EEUU en 40 países”, en Rebelión, 10-08-2009 y Johnson, op. cit.
9 Las principales bases norteamericanas -no todas- en América Latina y el Caribe son las siguientes: Guantánamo; Puerto Rico; Comapala, en El Salvador; Palmerolas, en Honduras; Aruba; Curaçao; Mariscal Estigarribia, Paraguay, frontera Bolivia; Pedro Juan Caballero (DEA, Paraguay, sobre mismo la frontera Brasil); 7 bases más en Colombia; 4 en Panamá; Perú, acaba de ofrecer para sustituir a Manta; Malvinas (formalmente a cargo del Reino Unido y la OTAN, pero en la práctica bajo control estadounidense); Cayena, en la Guayana Francesa.
10 Comunicación personal del investigador argentino de las relaciones internacionales Juan Tokatlian,
11 No es un dato menor el hecho de que la movilización de la IV Flota se produjo sin que mediara una comunicación oficial de Washington a los jefes de estado de América Latina y el Caribe. Quienes recibieron la noticia fueron los Jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la región.
12 Cf. Roberto Fernández Retamar, Todo Calibán (Buenos Aires: CLACSO, 2004) En uno de sus pasajes más luminosos el poeta y ensayista cubano dice que “el colonialismo ha calado tan hondamente en nosotros que sólo leemos con verdadero respeto a los autores anticolonialistas difundidos desde las metrópolis.” (pp. 39-40, énfasis en el original)
13 Hemos examinado este asunto en nuestro “La mentira como principio de política exterior de Estados Unidos hacia América Latina”, en Foreign Affairs en Español, Volumen 6, Nº 1, 2006, pp.61-68.
14 En su muy ilustrativo libro El Gran Tablero Mundial, Brzezinski pasa prolija revista a las distintas regiones y subregiones del mundo, con la sorprendente excepción de América Latina. Interrogado en una conferencia que dictara en la Universidad de Columbia (en Nueva York) por esa sorprendente ausencia replicó con sinceridad que en un sentido estricto América Latina y el Caribe no eran “regiones externas” sino que formaban parte del corazón mismo del imperio, “zonas interiores” del centro imperial estadounidense. Su status, por lo tanto, no era equiparable al Medio Oriente o a África Sub-Sahariana. Sobran los comentarios …
15 Esta sección re-elabora algunos párrafos de nuestro artículo “La mentira como principio de política exterior de Estados Unidos hacia América Latina », op. cit.
16 Rodríguez Rejas, María José ”La centralidad de América Latina en la estrategia de seguridad hemisférica de Estados Unidos”, en Rebelión, 3 de Noviembre de 2010, http://www.rebelion.org/
17 John Saxe-Fernández, “América Latina : reserva estratégia de Estados Unidos”, en OSAL (Buenos Aires: CLACSO, 2009) Año X, Nº 25, Abril.
18 Cf. Mineral Information Institute, http://www.mii.org
19 Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente (UNEP), State of Biodiversity in Latin America and the Caribbean en http://www.cbd.int/gbo/gbo3/
20 Sobre el tema ver John Saxe-Fernández, Terror e Imperio. La hegemonía política y económica de Estados Unidos. (México: Random House Mondadori-Arena Abierta, Colección Debate, 2005); Luis Suárez Salazar, Madre América. Un siglo de violencia y dolor (1898-1998) (La Habana: Editorial de Ciencias sociales, 2003) amén de los numerosos trabajos de Ana Esther Ceceña en el marco del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica de la UNAM, entre ellos El águila despliega sus alas de nuevo. Un continente bajo amenaza [en colaboración con Rodrigo Yedra y David Barrios], (Quito : FEDAEPS, 2009) y El Gran Caribe. Umbral de la geopolítica mundial [en colaboración con Rodrigo Yedra, Daniel Inclán y David Barrios], publicado por el mismo sello editorial el año 2010. Véase asimismo el trabajo de Sonia Winer, Mariana Carrolli, Lucía López y Florencia Martínez : Estrategia militar de Estados Unidos en América Latina, Cuaderno de Trabajo Nº 66, (Buenos Aires : Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, 2006) http://www.centrocultural.
21 Pese a tener cerca del 5 por ciento de la población mundial Estados Unidos consume el 25 por ciento del petróleo producido en el planeta.
22 A estos cuatro casos habría que agregar el golpe de estado perpetrado contra Jean- Bertrand Aristide en Haití, en 2004, aunque no se trata de un fenómeno estrictamente comparable con los demás.
23 Sobre ésto ver nuestro “La IV Flota derrotó a Imperio”, en Rebelión, 21 Agosto 2008, http://www.rebelion.org/
Añadimos: no sólo “hacerse a la mar”. Tal como lo señaláramos más arriba la IV Flota dispone de navíos especialmente adaptados para remontar los ríos interiores de Sudamérica.
24 La SOA instruyó, hasta su transformación, unos 61 miembros de las fuerzas armadas latinoamericanas. Entre ellos sobresalen algunos de los más siniestros tiranos y asesinos de la región, entre ellos Leopoldo F. Galtieri y Roberto Viola (Argentina); Manuel Contreras (Chile); Vladimiro Montesinos (Perú), Manuel Noriega (Panamá), Hugo Banzer (Bolivia) y Roberto D’Aubuisson, jefe del “escuadrón de la muerte” que tuvo a su cargo la matanza de los jesuitas en El Salvador.
25 Cf. http://www.scribd.com/doc/
26 Cf. Natalia Brite, “Sistema “interamericano” o soberanía regional”, entrevista a Elsa Bruzzone, en http://alainet.org/active/
27 Sobre el ASPAN ver la exposición hecha por Carlos Fazio http://clasefazio.wordpress.
Hablar de la coyuntura geopolítica de América Latina y el Caribe en el momento actual nos obliga a examinar, en términos globales, la situación del imperio. Al iniciarse la década de los ochentas había ganado creciente gravitación, no sólo en América Latina sino en buena parte del mundo, un discurso que anunciaba la decadencia del imperialismo norteamericano. 1 Una serie de acontecimientos de significación histórico-universal, al decir de Hegel, daban pie a tal predicción: en primer lugar, la catastrófica e ignominiosa derrota de Estados Unidos en Vietnam; cuatro años más tarde, en 1979, el derrocamiento de las tiranías del Sha de Irán y de Somoza en Nicaragua, privando al imperio de la inestimable colaboración de dos de sus principales gendarmes regionales en Medio Oriente y Centro América respectivamente; años después, el derrumbe, siguiendo el tan temido “efecto dominó” de los estrategas del Pentágono, de las dictaduras que Washington había promovido o instalado directamente en América Latina y el Caribe y la impetuosa irrupción de una nueva ola democratizadora que encontró en esta parte del mundo una de sus expresiones más acabadas. En el otro extremo del mundo, el lento inicio del irresistible ascenso de China en el firmamento de la economía y la política mundiales le prestaba aún más verosimilitud a las tesis decadentistas que, en la izquierda latinoamericana, lograron amplia repercusión a lo largo de toda la década. No sólo la izquierda latinoamericana tomó nota y elaboró argumentos sobre esta situación: en el capitalismo desarrollado proliferaron también teorizaciones de diverso tipo que pretendían dar cuenta de este lento pero inexorable ocaso del imperialismo norteamericano. Dos contribuciones sumamente significativas de aquellos años fueron los libros de Emmanuel Todd y del historiador Paul Kennedy y su teoría de la “sobre-expansión imperial” (imperial overstretching).2
No obstante, más pronto que tarde las cosas habrían de cambiar. En la inauguración de la presidencia de Ronald Reagan (1981-1989) algunos analistas vieron una primera tentativa de recomposición de la primacía imperial -obsesionada por dejar atrás el ominoso legado del “síndrome de Vietnam”- sobre todo luego del inicio de una brutal ofensiva militar en contra de la Unión Soviética -la “guerra de las Galaxias”- que obligó a este país a incurrir en un gasto militar de fenomenales proporciones que, a la postre, acelerarían el catastrófico final del experimento soviético. Pero no sería sino hasta finales de la década y comienzos de la siguiente cuando, caída del Muro de Berlín (1989) e implosión de la Unión Soviética (1991) mediante, amén del triunfo en la Guerra del Golfo (Agosto 2 de 1990 - Febrero 28 de 1991), el discurso sobre la decadencia imperial habría de ser archivado. A partir de ese momento se generalizó la tesis contraria: no sólo que no había ni hubo decadencia imperial -sino apenas un momentáneo tropiezo- sino que, de hecho, el imperio se había “recargado” y aparecía en la escena universal con renovados bríos. Algunos teóricos, como Charles Krauthammer, por ejemplo, construyeron laboriosos argumentos para fundar su tesis sobre la permanencia del llamado “momento unipolar.” 3 Este nuevo humor social, que permeaba los distintos estratos de la opinión pública mundial y que, por supuesto, prevalecía sin contrapesos en los círculos dirigentes del capitalismo, atraería una pléyade de intelectuales y publicistas que conformarían este estado de ánimo en una nueva y completa doctrina internacional. Hablamos de la obra de autores tales como Thomas Friedman, Robert Kagan, Samuel P. Huntington y Francis Fukuyama, entre otros, quienes en el clima optimista de los nuevos tiempos se dieron a proclamar a los cuatro vientos el carácter imperialista de los Estados Unidos. Sólo que, a diferencia de los anteriores, el norteamericano es un imperialismo benévolo, moral y libertario, que descarga sobre los hombros de la sociedad norteamericana la dura tarea de crear un mundo seguro para la libertad, la democracia y, de paso, los mercados. No hace falta demasiada erudición para corroborar las simetrías entre este razonamiento y el que expresara Sir Cecil J. Rhodes, en la Inglaterra victoriana, sobre la responsabilidad del hombre blanco en llevar la civilización a las salvajes poblaciones del África negra e inculcándoles el amor por la justicia, la democracia, la libertad y … la propiedad privada. Cabe anotar que esta visión idílica del imperio rebalsó con creces el espacio ideológico de la derecha para penetrar profundamente en las interpretaciones de una cierta izquierda manifiestamente incapaz de entender el significado de los nuevos tiempos. Un caso paradigmático de este extravío lo ofrece la obra de Michael Hardt y Antonio Negri, en donde se desarrolla la curiosa tesis de un “imperio sin imperialismo”. 4
Los atentados a las Torres Gemelas y al Pentágono, el 11 de Septiembre de 2001, pusieron abrupto fin a esta ensoñación y el imperialismo reafirmó urbi et orbi su disposición a pelear con quien fuera necesario para preservar sus privilegios. Los dichos de George Bush Jr. son bien elocuentes al respecto: “buscaremos a los terroristas en cada rincón oscuro de la Tierra.” 5 El optimismo cedió su lugar a la crispación y a la furia, y a un inusitado proceso de militarización cuyas funestas consecuencias no tardaron en tornarse claramente visibles de inmediato.
En la actualidad, y como fiel reflejo de los cambios registrados en la escena internacional, al finalizar la primera década del siglo veintiuno ya son los grandes estrategas del imperio quienes plantean una visión “declinacionista” del futuro norteamericano. Todos los documentos elaborados por el Pentágono, el Departamento de Estado y la propia CIA sobre los escenarios futuros (en torno al 2020 o 2030) coinciden en señalar que Estados Unidos jamás volverá a disfrutar de la supremacía que supo tener en la segunda mitad del siglo veinte y que ese tiempo ya se acabó. Es más, en un informe especial elaborado por el Pentágono se dice que en los próximos años Washington deberá prepararse para vivir en un mundo mucho más hostil y competitivo, con numerosos rivales y adversarios que cuestionarán su predominio en todos los frentes y que, en consecuencia, las guerras serán una condición permanente durante los próximos treinta o cuarenta años.6
Las razones de fondo que subyacen a este pronóstico son bien conocidas. Por una parte, la relativa pérdida de gravitación económica de Estados Unidos por comparación a la que gozaba a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Si en ese momento su contribución al PIB mundial rondaba el 50 % en la actualidad es poco menos que la mitad de esa proporción, y la tendencia es hacia la baja, suave pero hacia la baja. El país sufre, además, de los “déficits gemelos” (fiscal y de balanza comercial) que han adquirido dimensiones extraordinarias. El dólar norteamericano, a su vez, ha visto declinar significativamente su valor en los últimos años y de moneda de reserva de valor que era se convirtió en una divisa cada vez más sostenida por sus propios rivales en la economía mundial, como China, Japón, Corea del Sur y Rusia. Una economía, en suma, en donde los hogares, las empresas y el propio estado se encuentran endeudados en grado extremo. Durante más de 30 años Estados Unidos vivió artificialmente del ahorro y del crédito externo, consumiendo muy por encima de sus posibilidades reales y tanto uno como el otro no son entidades infinitas e inagotables. El estado se endeudó al lanzar varias guerras sin subir los impuestos. No sólo eso, reduciendo los impuestos a los ricos y las grandes corporaciones. Las familias también se endeudaron, impulsadas por una infernal industria de la publicidad que promueve patrones de consumo no sólo irracionales sino brutalmente agresivos con el medio ambiente. A mediados del 2007 un informe de la Reserva Federal de los Estados Unidos advertía sobre el peligroso ascenso del endeudamiento de los hogares norteamericanos que había pasado de ser equivalente al 58 % del ingreso de las familias en 1980 a 120 % en el 2006. Según un estudioso del tema, Eric Toussaint, esa proporción siguió aumentando y hasta situarse, en la actualidad, en un 140 % del ingreso anual de las familias. El mismo autor señala que si se suma la totalidad de la deuda norteamericana, es decir, la de las familias, las empresas y el estado, se llega a un exorbitante 350 % del PIB de los Estados Unidos. Situación insostenible que, finalmente, estalló a mediados del 2008 desencadenando una nueva crisis general en la cual estamos inmersos. 7
El resultado de este descalabro económico del centro imperial es que, por primera vez en la historia, un país situado en el vértice de la pirámide imperialista se convierte en el principal deudor del planeta. Tradicionalmente la situación era la inversa: eso fue lo que ocurrió durante el largo reinado de Gran Bretaña en la economía mundial (desde comienzos del siglo diecinueve hasta la Gran Depresión de 1929) y eso también aconteció durante un tiempo en las primeras décadas de la hegemonía norteamericana, entre 1945 y comienzos de los setentas. Pero en la actualidad la situación es completamente distinta y Estados Unidos ostenta la poco gloriosa condición de ser el mayor deudor del mundo.
Un cambiante, y amenazante, escenario estratégico mundial
Lo anterior no podía dejar de tener profundas implicaciones políticas. Tal como lo aseguran numerosos documentos oficiales, Estados Unidos se enfrenta ante un escenario internacional profundamente amenazante: la situación en Medio Oriente parece deslizarse por un tobogán que culmina en el descontrol, y donde el fundamentalismo islámico, alentado por la CIA para repeler la invasión soviética en Afganistán, ahora amenaza a las monarquías petroleras pro-americanas de la región. Israel, a su vez, es el gendarme regional que actúa cada vez con mayor autonomía sabiendo que dispone de suficientes mecanismos extorsivos como para garantizar el incondicional apoyo de Washington a sus políticas sionistas. Sus provocaciones y sus desafiantes políticas racistas y colonialistas han exacerbado sin cesar el polvorín del conflicto palestino-israelí, que bien podría finalizar desencadenando un nuevo holocausto nuclear habida cuenta de la pertinaz ofensiva desatada en contra de Irán por parte de la Casa Blanca y el gobierno sionista de Israel. Siete años de guerra en Irak no lograron estabilizar a ese país y “normalizarlo” para extraer de él el precioso recurso petrolero en la cantidad deseada; por el contrario, la ocupación norteamericana que finalizó con una ingloriosa “retirada sin victoria” de las tropas yankees ha destruido el delicado equilibrio que mantenía a ese país unido y que, roto hoy de manera aparentemente irreparable, se convierte en un factor de desestabilización de toda la región, incluido Turquía, dado el papel de la minoría kurda en su territorio. Más hacia el este las aguas lejos de calmarse se agitan aún con más fuerza: sumido en otra aventura militar en Afganistán, la presencia de sus tropas en el área ha movilizado fuertes sentimientos anti-norteamericanos que también se expanden como un reguero de pólvora hacia su vecino Pakistán, irresponsablemente dotado de un poderoso arsenal nuclear cedido por Washington a fin de contrabalancear el programa atómico de la India, que la estúpida y crónica paranoia de la dirigencia de Estados Unidos atribuía a su condición de “Proxy” soviético.
En el extremo oriente no mejora la situación política global de Estados Unidos: el insólito desafío de Corea del Norte prosigue su curso sin que el imperio pueda interponer obstáculos con suficiente capacidad de disuasión. China se encamina en pocos años más a ser la principal economía del mundo y, además, un formidable poder militar pero de naturaleza eminentemente defensiva. Por su parte, Europa da muestras de una radical incapacidad de conformar una unidad política que le permita constituirse como un actor político gravitante en la arena mundial.
Como no podía ser de otra manera, el impacto de todos estos cambios económicos y políticos tuvo una enorme repercusión en América Latina y el Caribe. Veremos este tema en más detalle en la siguiente sección de este trabajo. Por ahora bástenos con decir que el acontecimiento más significativo en este terreno ha sido la estrepitosa derrota del ALCA en Mar del Plata, en Noviembre del 2005, en la medida en que se trataba del proyecto estratégico más importante del imperio desde la formulación e implementación de la Doctrina Monroe. En realidad, el ALCA no era otra cosa que la culminación del proceso anexionista contemplado en aquella, y que fue abortado gracias a la rebelión de algunos gobiernos de la región y la colaboración de otros.
El reverso de la medalla de todos estos procesos ha sido la desorbitada militarización de la política exterior y, como complemento necesario, el progresivo recorte de los derechos civiles y libertades individuales dentro de las propias fronteras de los Estados Unidos, tema éste que ya ha suscitado numerosas protestas por parte de distintas organizaciones defensoras de las libertades y los derechos humanos. Un indicio muy claro de este proceso es el evidente desplazamiento del Departamento de Estado en el diseño e implementación de la política exterior a favor del Pentágono. Por supuesto, esto no es algo que haya ocurrido de la noche a la mañana: se trata de un proceso y no de un acontecimiento que ocurre sin aviso previo. En todo caso, si hubiera que fijar un momento emblemático en donde esta tendencia se acelera considerablemente el 11 de Septiembre del 2001 sería sin duda alguna la fecha más indicada. Luego de esto el estallido de la Guerra de Irak vendría a acentuar aún más esta orientación, así como la significativa marginación de Colin Powell quien en su carácter de Secretario de Estado aconsejó a la Casa Blanca no declarar la guerra a Irak y ocupar su territorio dado que luego de ello Estados Unidos no podría retirarse del teatro de operaciones. Su tesis fue vapuleada por la intervención del Vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney; por el Secretario de Defensa Donald Rumsfeld; y por la presidenta del Consejo Nacional de Seguridad, Condoleezza Rice, ninguno de los cuales, al decir de Powell, tenía el más mínimo conocimiento de las cuestiones militares y eran incapaces de diferenciar un simple revólver de una pistola.
Esta marginación del Departamento de Estado ha sido acompañada por un fenomenal aumento del presupuesto militar, para lo cual se apeló a pretextos tan remanidos como la necesidad de librar una batalla frontal en la “guerra contra el terrorismo”, o la “guerra contra el narcotráfico” todo lo cual, además, desde el 11 S dio pie para la elaboración de una nueva doctrina militar y estratégica: la “guerra infinita.” Una rápida ojeada a la progresión del gasto militar norteamericano revela los descomunales alcances del proceso. En 1992, el presupuesto militar de Estados Unidos equivalía al de los 12 países que le seguían en la carrera armamentista; cuando en 2003 se decide la invasión y posterior ocupación de Irak el gasto norteamericano ya era equivalente al de los 21 países que le seguían en ese rubro. Las complicaciones de esa guerra sumada a la intensificación de las operaciones en Afganistán hizo que, para el 2008 el gasto militar de los Estados Unidos sólo pudiera ser igualado si se sumaban los presupuestos militares de 191 países. Para el 2010, ya es superior a la totalidad del gasto militar de todos los países del planeta, superando la barrera psicológica del billón de dólares (un millón de millones de dólares), pese a que en sus comunicados oficiales la Casa Blanca habla de una cifra poco superior a los 750.000 millones de dólares. Claro está que esa cifra no contempla el multimillonario presupuesto de la Veterans Administration, encargada de prestar asistencia médica y psicológica a los ex combatientes de las sucesivas guerras del imperio, desde la de Vietnam en adelante. Si a esto se le agregan los gastos realizados por subcontratistas vinculados a actividades de infraestructura (como la Halliburton, por ejemplo) y algunos otros relacionados con la contratación de mercenarios se comprenderá fácilmente las razones por las cuales las cifras que se dan a conocer subestiman notablemente el gasto militar de los Estados Unidos.
La formidable expansión de las bases y misiones militares de los Estados Unidos por todo el mundo es otra de las facetas de este proceso de tenebrosa militarización de las relaciones internacionales impulsado por Estados Unidos. Un recuento de hace poco más de un año arrojaba un número de 872 diseminadas por 128 países. No obstante ello, en meses recientes la Casa Blanca aumentó su presencia en nuestra región mediante cuatro nuevas bases que habrían sido concedidas motu propio por el gobierno de Panamá, dos en el litoral caribeño y otras dos en el Pacífico y una o dos bases aeronavales que el gobierno de Alan García habría puesto a disposición de las tropas norteamericanas en el Perú con el objeto de compensar la pérdida producida por el abandono de la base de Manta en Ecuador.8 Hay que aclarar, de todos modos, que la Corte Constitucional de Colombia sentenció que el acuerdo Obama-Uribe es inconstitucional; en realidad, el dictamen fue más allá pues la sentencia establece que el tratado de marras es “inexistente” porque no cumplió con los requisitos fundamentales que lo constituyan como tal. Esta sentencia podría, en principio, obstaculizar la implementación de los planes bélicos del Pentágono en esa región. Pero decimos “en principio” porque el débil espesor de la legalidad colombiana no permite asegurar que la sentencia del máximo tribunal vaya a ser efectivamente aplicada. Otro tanto ocurre con la legislación aprobada por la Asamblea Nacional de Costa Rica autorizando el ingreso de un elevado número de marines a ese país (entre 6 y 14 mil) y de 46 naves de guerra del más diverso tipo. A fines de Noviembre del 2010 tal legislación fue recurrida y hay indicios de que el Tribunal Constitucional de ese país podría llegar a declarar la inconstitucionalidad de esa pieza legislativa. Claro está que, al igual que en el caso de Colombia, esto no significa que no puedan apelarse a argucias especiales en virtud de las cuales se pueda burlar la sentencia de los jueces. Una simple mirada al mapa regional bastaría para comprobar que América Latina y el Caribe se encuentran rodeados de bases militares, la gran mayoría de las cuales fueron instaladas -o acordado su uso- en los últimos años. Bastaría, para circunscribir por completo la gran cuenca de la Amazonía, que las negociaciones en curso entre Washington y París prosperaran para que, mediante el otorgamiento a los Estados Unidos de la base que los franceses tienen en Cayena, en la Guayana Francesa, el control territorial y del espacio aéreo fuera total, con una proyección que, inclusive, llegaría hasta el África Occidental y la Isla Ascensión, crucial para el desplazamiento de las tropas de la OTAN hacia el Atlántico Sur. 9
Una última consideración de carácter cuantitativo es la siguiente: al momento actual, el total del personal civil del Comando Sur, cuya sede se encuentra en Miami, excede con creces al número total de funcionarios que, en todas las demás agencias y secretarías del estado federal, se desempeñan en programas o iniciativas relacionadas con América Latina. Nótese que estamos hablando del personal civil del Comando Sur, esto es, con exclusión del personal militar. Esta situación, otra vez, no tiene precedentes en la historia de las relaciones interamericanas.10
Finalmente, habría que agregar en este relevamiento de la desorbitada militarización del imperio y de las políticas imperiales la reactivación de la IV Flota, que no se había movilizado nsi siquiera en la Crisis de los Misiles, de Octubre 1962. Mantenida en sus apostaderos en esa ocasión, se reactiva a mediados del 200 en sugestiva coincidencia con el anuncio formulado por el presidente Lula relativo al descubrimiento de un enorme manto petrolífero submarino en el litoral paulista.11
Para resumir: expansión desorbitada del gasto militar, de las bases militares, del personal dedicado a monitorear y controlar a la región en el marco del Comando Sur, la movilización de la IV Flota: ¿hace falta alguna evidencia más para concluir que el imperio se ha lanzado con todas sus fuerzas a recuperar el terreno perdido y a “corregir” el curso de los acontecimientos regionales para adecuarlo a sus intereses? Y no hay duda alguna de cuáles son los objetivos estratégicos de tamaña reacción: en lo inmediato tumbar a Chávez y, de ese modo, lograr el estrangulamiento económico y financiero de Cuba, Bolivia y Ecuador. Pero el objetivo estratégico supremo, más allá de lo inmediato y circunstancial, es posicionar a los Estados Unidos en una situación tal que le permita controlar el acceso a las enormes riquezas concentradas en el corazón de Sudamérica. Se verifica también en el caso estadounidense la tendencia observada en otros imperios: en su fase declinante se acrecienta su agresividad, su peligrosidad. Su prolongada agonía está signada por violentas convulsiones.
James Monroe define (para siempre) la política hacia América Latina
Un lugar común en el discurso de muchos analistas de las relaciones internacionales y, lamentablemente, de muchos funcionarios gubernamentales de los países latinoamericanos asegura que nuestra región carece de relevancia y que no suscita mayor interés en Washington. Que lo más que podemos aspirar es a una “negligencia benigna”, a un ninguneo apenas disimulado con algún ocasional gesto aislado, o un oportuno tic diplomático. La razón de esta autodepreciación, según los cultores de esta tesis, es que para la Casa Blanca las prioridades son en primer lugar Medio Oriente, luego Europa, luego Asia Central, luego el Extremo Oriente y, en el mejor de los casos, en quinto lugar, aparecería Nuestra América, mendigando atención y buenos modales.
En realidad, este discurso no surgió endógenamente sino que, gracias a la férrea supervivencia de nuestra colonialidad, fue importado precisamente de Estados Unidos. Ese discurso es al que sistemáticamente Washington apela cuando tiene que relacionarse con sus vecinos al sur del Río Bravo y que la abrumadora mayoría de nuestros gobernantes y una proporción no demasiado menor de nuestros intelectuales han asumido como una verdad revelada e irrefutable. No podemos entrar en mayores detalles para explicar las razones de esta sinrazón. Bástenos con señalar, en línea con las esclarecedoras reflexiones de Fernández Retamar contenidas en su Todo Calibán, la pertinaz influencia de una larga historia de sumisión colonial y neocolonial que hunde sus raíces en la Conquista de América y que hasta el día de hoy atenaza con sus pesadillas el sueño de los vivos, para abusar de un célebre pasaje de Marx en El Dieciocho Brumario.12
La premisa de la irrelevancia ha sido una estrategia muy eficaz utilizada por Washington para desalentar y desmoralizar a los gobiernos latinoamericanos. Pero de su eficacia práctica no puede inferirse que sus fundamentos sean correctos. Son profundamente erróneos, por varias razones. 13
En primer lugar no deja de asombrar que si la nuestra es una región tan irrelevante, que tan poco cuenta en el tablero de la política mundial, que haya sido precisamente ella la destinataria de la primera doctrina de política exterior elaborada por Estados Unidos tan tempranamente como en 1823, es decir, un año antes de la batalla de Ayacucho que puso fin al imperio español en América. Naturalmente, se trata de la Doctrina Monroe que con sus circunstanciales retoques y adaptaciones ha venido orientando la conducta de la Casa Blanca hasta el día de hoy. ¿Cómo explicar tamaña contradicción entre irrelevancia y precocidad? La inconsistencia se vuelve clamorosa cuando se repara que habría de transcurrir casi un siglo para que Washington diera a luz, en 1917, a una nueva doctrina de política exterior, esta vez referida al teatro europeo, convulsionado por la Primera Guerra Mundial y el estallido de la Revolución Rusa en Febrero de ese mismo año. Más allá de la retórica y de tacticismos diplomáticos lo sustancial del caso es que América Latina es la principal región del mundo para la política exterior de los Estados Unidos: es su frontera con el Tercer Mundo, su hinterland, su área de seguridad militar, la zona con la cual comparte la ocupación de la gran isla americana que se extiende desde Alaska hasta Tierra del Fuego, separada de las demás masas geográficas y, más encima todavía, depósito de inmensos recursos naturales. Una periferia sometida al insaciable apetito del imperio, que saquea y domina a pueblos y naciones, generando con ello una vasta zona de crónica inestabilidad y turbulencias políticas que brotan de su condición de ser un riquísima región lindera con el centro imperial y, a la vez, la de peor y más injusta distribución de ingresos y riquezas del planeta. Esas y no otras son las razones de la temprana formulación de la Doctrina Monroe; las razones profundas, también, del más de centenar de intervenciones militares norteamericanas en la región, de tantos “golpes de mercado”, de asesinatos políticos, sobornos, campañas de desestabilización y desquiciamiento de procesos democráticos y reformistas perpetrados contra una región, ¿carente por completo de importancia? En tal caso, ¿no hubiera sido más razonable una política de indiferencia ante vecinos revoltosos pero insignificantes? Precisamente a causa de su relevancia se entiende el sobresalto de Washington ante el surgimiento de cualquier gobierno siquiera mínimamente reformista, aún en países tan pequeños como Grenada (¡344 km2 y 60.000 habitantes al momento de su invasión por los Marines en 1983!) que fueron demonizados por los administradores imperiales por su capacidad de poner en peligro la “seguridad nacional” de los Estados Unidos. Fue Zbigniev Brzezinski quien, al promediar la década de los ochentas y en plena “Guerra de las Galaxias” que la Unión Soviética era un problema transitorio para Estados Unidos, pero que América Latina constituía un desafío permanente, arraigado en las inconmovibles razones de la geografía. De ahí la persistencia del criminal bloqueo contra Cuba durante medio siglo y la excepcional “ayuda militar” prestada a Colombia, país que es el tercer receptor mundial sólo superado por la que se le presta a Israel y, en segundo lugar, Egipto.14
Petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad
Fue nada menos que Colin Powell, el Secretario de Estado de George W. Bush quien dijo, a propósito de la obstinación de la Casa Blanca para lograr aprobar el ALCA, que: “nuestro objetivo es garantizar para las empresas estadounidenses el control de un territorio que se extiende desde el Ártico hasta la Antártica y el libre acceso sin ninguna clase de obstáculo de nuestros productos, servicios, tecnologías y capitales por todo el hemisferio.” 15 ¿Irrelevantes? Nótese la importancia de nuestra región como un gigantesco mercado para las inversiones estadounidenses, grandes oportunidades de inversión, fabulosas expectativas de rentabilidad posibilitadas por el control político que Washington ejerce sobre casi todos los gobiernos de la región, y todo esto en un territorio que alberga un repertorio casi infinito de recursos naturales de todo tipo.
Pero además de ello la nuestra podría ser, en función de probables desarrollos tecnológicos, la región que cuente con las mayores reservas petroleras del mundo: esa es la promesa contenida en la Faja del Orinoco y los megayacimientos submarinos recientemente descubiertos por Petrobrás en el litoral paulista. No lo es hoy, pero podría serlo en un futuro próximo. En todo caso, aun en las condiciones actuales, es la que puede ofrecer un suministro más cercano y seguro a Estados Unidos, dato harto significativo cuando las reservas del centro imperial no alcanzan para más de 10 años y las fuentes alternativas de aprovisionamiento son mucho más lejanas y cada vez más problemáticas e inciertas toda que vez han entrado en una zona de creciente inestabilidad política. Medio Oriente se ha convertido en un polvorín que puede estallar en cualquier momento, donde el resentimiento anti-estadounidense alcanza proporciones impresionantes aun en los “Estados-clientes” como Egipto, Arabia Saudita y Turquía. Derrotado en términos prácticos en Irak, al no poder estabilizar ese país creando las condiciones para apropiarse de su riqueza petrolera en las proporciones anheladas; estancado y con graves riesgos de sufrir otra derrota semejante en Afganistán, cegando las cuencas petroleras de Asia Central al paso que las de África Occidental carecen de las más elementales condiciones políticas requeridas para garantizar un flujo estable y previsible de petróleo hacia Estados Unidos, el petróleo venezolano -distante a apenas tres o cuatro días de navegación por un “mar interior” como el Caribe- es un imán que atrae incansablemente los peores designios de la Casa Blanca.
América Latina tiene asimismo grandes reservas de gas, dispone de casi la mitad del total de agua potable del planeta, y es el territorio donde se encuentran varios de los ríos más caudalosos del mundo y dos muy importantes acuíferos: el Guaraní y el de Chiapas. El primero no es el mayor del mundo, que es el Siberiano, pero sí es el que tiene mayor capacidad de recarga, lo que le asegura una duración prácticamente indefinida. Y el de Chiapas ya ha sido considerado como un muy significativo aporte para enfrentar el inexorable agotamiento del suministro de agua que afecta el Suroeste de Estados Unidos y que compromete el acceso al vital liquido de poblaciones como Los Angeles y San Diego. Si como dicen los expertos en cuestiones militares las guerras del siglo veintiuno serán guerras del agua, ¿cómo podría ser irrelevante un área que concentra casi la mitad del agua dulce del planeta?
América Latina también es rica en minerales estratégicos. Un trabajo reciente de Rodríguez Rejas en relación al tema demuestra que “desde mitad de la década de los noventa, cuando se dispara esta actividad, América Latina cuenta con una parte importante de la producción y reservas de varios minerales cuya principal fuente de destino es EU.” Prosigue esta autora recordando que “entre los diez primeros países mineros del mundo hay seis latinoamericanos: Perú, Chile, Brasil, Argentina, México, Bolivia y Venezuela” y que los países de la región se cuentan “entre los principales productores mundiales de minerales estratégicos y metales preciosos -son catalogados como tales el oro, plata, cobre y zinc-, así como por las reservas probadas de minerales estratégicos con alto precio en el mercado como el antimonio, bismuto, litio, niobio, torio, oro, zinc y uranio entre otros. En varios, el principal receptor de la producción es EU, especialmente en el caso del bismuto (88%), zinc (72%), niobio (52%) y en menor medida la fluorita (45%) y el cobre /45%).” 16 En línea con este análisis John Saxe-Fernández sostiene que la agenda militar/empresarial de los Estados Unidos en esta materia se refiere a los abastecimientos de petróleo, gas y el resto de los metales y minerales, “de la A de alúmina a la Z de zinc.” Y para sustanciar esta afirmación el experto señala que ya desde 1980 uno de los principales expertos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos había advertido al Congreso que amén de la fuerte dependencia de las importaciones petroleras este país carecía “de al menos cuarenta minerales esenciales para una defensa adecuada y una economía fuerte.” De esto se desprende la necesidad de que esos minerales puedan ser aportados por los países latinoamericanos, sustituyendo fuentes de abastecimiento mucho más inciertas y lejanas.17 De acuerdo con informaciones proporcionadas por el Mineral Information Institute de Estados Unidos debe importar el cien porciento del arsénico, columbo, grafito, manganeso, mica, estroncio, talantium y trium que requiere, y el 99 porciento de la bauxita y alúmina, 94 porciento del tungsteno, 84 porciento del estaño, 79 porciento del cobalto, 75 porciento del cromo y 66 porciento del níquel. 18 Como lo asegura el Mineral Information Institute, cada estadounidense al nacer consumirá 2.9 millones de libras de minerales, metales y combustibles a lo largo de su vida: 923 de cobre, 544 de zinc, 14.530 de mineral de hierro, 5.93 millones de pies cúbicos de gas, 72.499 galones de petróleo, y así sucesivamente. La infografía que se inserta a continuación ilustra con elocuencia el enorme peso que ejerce sobre el planeta Tierra el sostenimiento del patrón de consumo establecido por el capitalismo norteamericano en ese país. Huelga añadir que los países latinoamericanos son grandes productores de la mayoría de estos minerales, metales y combustibles requeridos por el consumidor estadounidense.
Lo anterior en relación a minerales, metales y combustibles. Pero la riqueza de América Latina no se agota allí. Miremos a la biodiversidad, ¿cómo podría ser irrelevante una región que cuenta con algo más del 40% de todas las especies animales y vegetales existentes en el planeta? Según informa un documento del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente América Latina y el Caribe alberga a cinco de los diez países con mayor biodiversidad del planeta: Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú, así como la mayor área de biodiversidad del mundo: la cuenca amazónica que se extiende a partir de las estribaciones orientales de los Andes. Esta región contiene la mitad de las selvas tropicales del planeta, un tercio de todos sus mamíferos y algo más de sus especies reptiles, 41 porciento de sus pájaros y la mitad de sus plantas. Es también la región de más rápida deforestación a nivel mundial aunque posee más del 30 porciento del agua potable y un 40 porciento de los recursos acuíferos renovables del planeta. Los Andes, por último, son el hogar del 90 porciento de los glaciares tropicales, fuentes del diez por ciento del agua potable del planeta. La cuarta parte de la riqueza ictícola existente en los ríos interiores de todo el mundo se encuentra en esta parte del mundo. La mitad de las especies vegetales del Caribe, a su vez, son exclusivas de esa región y no se encuentran en ninguna otra. 19 Esta exuberante riqueza en materia de biodiversidad constituye un imán poderosísimo para las grandes transnacionales estadounidenses, dispuestas a imprimir -mediante los avances de la ingeniería genética- el sello de su copyright a todas las formas de vida animal o vegetal existentes y, a partir de ello, dominar por entero la economía mundial como lo están haciendo, en buena medida, con las semillas transgénicas. Por algo el tema de los derechos de propiedad intelectual tiene tanta prioridad para Washington, como lo atestiguan las durísimas negociaciones en el seno de la Organización Mundial del Comercio.
Por último, desde el punto de vista territorial, América Latina es una retaguardia militar de crucial importancia. Obviamente, los funcionarios del Departamento de Estado lo niegan rotundamente, pero los expertos del Pentágono saben que esto es así. Por eso el empecinamiento de Washington por saturar nuestra geografía con bases y misiones militares y su obstinación en garantizar la inmunidad del personal involucrado en las mismas. Si fuéramos tan poco importantes como se nos dice, ¿por qué la Casa Blanca se desvive proponiendo políticas que suscitan el repudio casi universal en la región? 20
Militarización de las relaciones interamericanas
La verdadera cacería de recursos naturales desencadenada por el imperio inevitablemente estaba destinada a desencadenar una desorbitada expansión de la presencia militar al Sur del Río Bravo, coto privilegiado de su pillaje.21 Derrotado su gran proyecto estratégico, el ALCA, en la Cumbre de Presidentes de las Américas de Mar del Plata (Noviembre de 2005), bajo la dirección de Hugo Chávez y con la colaboración de Luiz Inacio “Lula” da Silva y Néstor Kirchner, la Casa Blanca sólo retrocedió para cobrar nuevos bríos y lanzarse de lleno a la reconquista de su influencia perdida. Los cambios que se habían sucedido desde finales del siglo pasado: la rebelión zapatista, la elección de Hugo Chávez, el auge del Foro Social Mundial en el primer quinquenio del presente siglo, las elecciones de Lula y Kirchner en Brasil y Argentina respectivamente y, más tarde, el triunfo de Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y, en menor medida, del Sandinismo en Nicaragua convencieron a la burguesía imperial que el reordenamiento de la díscola y vasta región que se extiende hacia el Sur difícilmente podría lograrse apelando a los tradicionales mecanismos de la democracia burguesa. Pese a que éstos favorecían de manera sistemática los intereses y las preferencias imperiales los procesos de descomposición del orden neocolonial habían avanzado mucho: la resistencia de Cuba ante el bloqueo y una aberrante campaña de agresiones y sabotajes la hacía aparecer ante los ojos de millones de latinoamericanos como un faro cuya luz se hacía más resplandeciente con el transcurso del tiempo. Y la aparición de nuevos liderazgos radicales, como el de los ya mencionados Chávez, Morales y Correa, y de otros que sin serlo facilitaban sus iniciativas, como Kirchner, Correa y Vázquez en Uruguay, exigía correctivos que obligaban a arrojar por la borda los escasos escrúpulos democráticos de la derecha latinoamericana e imperial. De ahí las tentativas golpistas en Venezuela en 2002, Bolivia en 2008, Honduras en 2009 y Ecuador en 2010, no por casualidad cuatro países integrantes de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA).22 Si bien tres de estas cuatro tentativas fueron derrotadas, en Honduras el desenlace favoreció los planes del imperialismo: el presidente Mel Zelaya fue derrocado, el régimen golpista fue amparado por la abierta complicidad de Washington y el gobierno fraudulento de Porfirio Lobo inmediatamente reconocido por la Casa Blanca y su peón sudamericano, Álvaro Uribe.
El contra-ataque imperial se manifestó no sólo en el terreno de la desestabilización de gobiernos democráticos: sumamente expresiva fue la reactivación de la IV Flota, que había permanecida como una suerte de “célula dormida” del imperialismo desde 1950 y que ni siquiera había sido llamada a las armas durante la muy crítica coyuntura de Octubre de 1962 cuando se produjo la llamada “crisis de los misiles” entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Pero el retroceso de los intereses estadounidenses en Sudamérica y el anuncio del presidente Lula del descubrimiento de un mega-yacimiento de petróleo en aguas continentales del Brasil precipitaron el llamado a levar anclar y hacerse a la mar de la IV Flota. 23 Lo mismo puede decirse en relación a la sucesión de bases militares que Estados Unidos ha logrado implantar en esta parte del mundo y que, sin duda alguna, ponen en evidencia la voluntad del imperio de fortalecer su presencia en la región y garantizar la exclusividad en el acceso a los estratégicos recursos que alberga el corazón de América del Sur. (Ver mapa al final de este trabajo)
Un aspecto poco examinado, y que convendría monitorear más cuidadosamente, es el siguiente: si bien es cierto que la Escuela de las Américas (School of the Americas, SOA), el nido en el cual se criaron los militares terroristas que asolaron la región, ya no tiene la importancia de antaño, lo cierto es que persisten todavía numerosos vínculos que articulan al Pentágono con las fuerzas armadas de América Latina y el Caribe. Fundada en 1946 y establecida en Panamá en ese mismo año, en 1984 reinicia sus actividades en territorio continental norteamericano, en Fort Benning, Georgia. La relocalización de la Escuela de las Américas fuera del suelo latinoamericano había sido uno de los puntos contemplados en las negociaciones del tratado Carter-Torrijos en 1977.24 Atenta a los cambios de los vientos políticos que soplaban en la región en el 2001 esta siniestra institución cambia de nombre y pasa a denominarse “Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación de Seguridad” (Western Hemisphere Institute for Security Cooperation WHISC). El cambio es mero maquillaje porque la institución continúa en el mismo sitio, con el mismo edificio, los mismos instructores y enseñando las mismas técnicas de tortura y represión. Lo más grave, salvo pocas excepciones la casi totalidad de los países del área: Colombia, Chile, Perú, Nicaragua, República Dominicana, Ecuador, Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Paraguay, México, Jamaica, Belice, Brasil, Canadá, Barbados, Grenada y St.Kitts continuaban enviando, en el 2009, sus oficiales de las fuerzas armadas a la SOA mientras que Argentina, Venezuela, Bolivia y Uruguay dejaron de hacerlo.25
Para resumir: pese a los cambios sociopolíticos existentes en la región todavía subsisten múltiples lazos que vinculan a las fuerzas armadas latinoamericanas con las agencias militares del imperio. Le asiste plenamente la razón a la especialista argentina Elsa Bruzzone cuando asegura que “debemos deshacernos de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), de la Junta Interamericana de Defensa, en resumen, de todo el sistema interamericano de defensa elaborado por Estado Unidos desde el año 1948.” 26
El proceso de militarización de las relaciones interamericanas
está lejos de ser un resultado accidental del nuevo escenario internacional sino que refleja las apremiantes necesidades del imperio para asegurarse el control excluyente de los recursos naturales necesarios para mantener su irracional y despilfarrador patrón de consumo. Por supuesto, esto tiene su contrapartida doméstica en la fuerte tendencia hacia la criminalización de la protesta social en numerosos países del área, en una dinámica que no es independiente sino estrechamente relacionada con la que prevalece en el plano internacional. Tal como lo ha observado en numerosos escritos Raúl Zibechi, este proceso es inherente al modelo de desarrollo extractivista, a la acumulación por desposesión (David Harvey) y al saqueo de los pueblos originarios y las masas campesinas latinoamericanas. La conclusión es que no hay extractivismo sin represión, y no hay relaciones interamericanas sin militarización.
Dadas estas condiciones no sorprende impulso y el abierto auspicio que Washington le está otorgando a las diversas “ofensivas destituyentes” en curso en la región. El caso de Honduras es sin duda el más citado y, tal vez, el más descarado. Allí fue el propio embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa, quien advirtió, en un cable ahora revelado por las filtraciones de WikiLeaks, que “las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial y el Congreso Nacional conspiraron contra el ex presidente Manuel Zelaya” y que lo que allí ocurrió fue un golpe de estado y no, como lo asegurara la Secretaria de Estado Hillary Clinton, un prolijo y legal recambio presidencial precipitado por las transgresiones cometidas por el presidente Zelaya. Esto no es nada novedoso sino, por el contrario, la ratificación de una tendencia permanente de la política exterior de Estados Unidos hacia nuestra región y que hoy se manifiesta también en la brutal ofensiva lanzada contra los gobiernos de izquierda como el de Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa y, en menor medida, a quienes son considerados como sus “compinches”: los gobiernos de Lula en Brasil y Cristina Fernández en Argentina. Las abiertas amenazas golpistas que se ciernen sobre Guatemala y Paraguay, sobre todo en este último país donde el protagonismo de la “embajada” ha llegado a extremos insólitos, así como la intensificación de la campaña en contra de Cuba puesta de manifiesto en los renovados recursos destinados a financiar las actividades de presuntos “disidentes” y que seguramente se intensificará con la asunción de algunos miembros de la derecha fascista en algunos cargos claves del Congreso (caso de la representante de la mafia anticubana Ileana Ros, por ejemplo, a la jefatura de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes) son claros indicios de que nuestra región deberá estar muy alerta para evitar que sus gobiernos progresistas sucumban ante el feroz ataque de la Roma americana, como gustaba decir a José Martí.
Una última reflexión en relación a este asunto: contrariamente a las ilusiones que brotaron al calor de la “obamamanía”, la presidencia de Obama no se apartó un ápice de la senda trazada por sus reaccionarios predecesores. No sólo fue él quien estampó su firma junto a la de Álvaro Uribe al pie del tratado mediante el cual Colombia cedía el uso de siete bases militares a los Estados Unidos -en una movida que equivale a la explícita conversión de ese país sudamericano en un protectorado norteamericano- sino que también admitió sin revisión continuar con el ASPAN -la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte- que, en los hechos, significa extender dentro de los territorios de México y Canadá (pero no a la inversa, si bien esto no está explícitamente prohibido) la jurisdicción de las fuerzas armadas estadounidenses, de algunas de sus agencias federales como la CIA, la DEA y el FBI, recortando significativamente la soberanía de sus vecinos del norte y del sur. No es un dato menor señalar el hecho de que, pese a su enorme importancia y su carácter lesivo para la soberanía de México, el ASPAN no sea un tratado sino simplemente un “compromiso político” o un “acuerdo de cooperación” entre los Ejecutivos de Estados Unidos, Canadá y México, el que, dada su informalidad, no está sujeto al control del Poder Legislativo de los países que establecen el acuerdo, lo cual configura una aberrante anomalía para esta clase de entendimientos. Tal como la manifestara la Canciller mexicana Patricia Espinosa, no existe ningún documento que especifique los términos de este acuerdo: por ejemplo, que armas podrán ser introducidas en México, el tamaño de la fuerza norteamericana, el ámbito territorial de su intervención, si existen o no inmunidades diplomáticas para los involucrados en esta operación. Tal como lo declarase la funcionaria arriba mencionada, “No hay documento firmado. No es un tratado internacional; es un documento que refleja el compromiso de ambos gobiernos de trabajar de manera conjunta”. El único documento escrito es, según la Canciller, apenas el comunicado conjunto emitido por los gobiernos de los tres países, ¡Nada más! El ASPAN tiene por objetivo coordinar los esfuerzos de lucha contra lo que se ha dado en llamar las “amenazas comunes”, mismas que fueron identificadas como “las organizaciones transnacionales del crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de armas, las actividades financieras ilícitas, el tráfico de divisas y la trata de personas”. Gracias a este “compromiso” las fuerzas ocupantes pueden ignorar la normativa internacional en la materia, porque no hay ningún vínculo formal que las obligue a ello. Pocas veces se constató tan flagrante e ignominiosa cesión de soberanía como el ASPAN, llevada a cabo de manera solapada, arbitraria y antidemocrática, lo que arroja un ominoso manto de sospecha sobre los gobiernos signatarios y carcome insanablemente sus pretendidas credenciales democráticas. Obama convalidó esta monstruosidad, lo cual retrata nítidamente cuál su total sujeción a las directivas establecidas por la clase dominante en Estados Unidos. ¡Menos mal que era tenido por “progresista”! 27
Una conclusión esperanzada
No obstante todo lo antes expuesto, es preciso subrayar que a pesar de las formidables presiones de todo tipo ejercidas por Estados Unidos Washington no pudo neutralizar la creciente influencia comercial y económica de China y, en algunos casos, como Rusia, la influencia ejercida también en la órbita militar. Este acelerado proceso de multipolarización económica y política, que contrasta abiertamente con el indisputado predominio militar de Estados Unidos, ha abierto un importante espacio para afianzar la autonomía y autodeterminación de Nuestra América. Países como Rusia han recuperado su gravitación en el área y otros como China, Irán, India y Sudáfrica juegan un papel cada vez más importante en los delicados equilibrios geopolíticos de la región.
Una prueba del menguado poderío norteamericano en el área la ofrece la sola enumeración de algunas derrotas que Estados Unidos experimentó en años recientes en esta parte del mundo. Sin ánimo de exhaustividad podríamos citar el desplante sufrido en la elección del Secretario General de la OEA, en Mayo del 2005, cuando por primera vez fue electo un candidato que no contaba con el apoyo de Estados Unidos. Poco después Washington sufriría una nueva derrota en Mar del Plata, cuando en Noviembre del 2005 naufragaría el ALCA. Estados Unidos experimentó también un duro revés al fracasar el golpe de estado en Venezuela, en 2002, y similares tentativas en Bolivia, 2008, y Ecuador, 2010. Lo mismo ocurrió en Junio del 2009, en San Pedro Sula, Honduras, cuando contrariando las explícitas posturas de Estados Unidos y sobreponiéndose a sus intensas presiones la Asamblea General de la OEA derogó la resolución adoptada en Punta del Este, en 1962 que había expulsado a Cuba del seno de la organización. Washington tampoco pudo impedir la realización de ejercicios navales conjuntos entre las marinas rusa y venezolana en el Mar Caribe (un “mar interior” de los Estados Unidos para los halcones del Pentágono) en Noviembre del 2008, en coincidencia con la visita del presidente de Rusia, Dimitri Medvédev a la República Bolivariana de Venezuela. Tampoco tuvo éxito la Casa Blanca en sus empeños por impedir la liberación de rehenes de las FARC en Colombia, pese a los denodados esfuerzos realizados por su peón Álvaro Uribe Vélez. No corrió mejor suerte el intento de impedir que el gobierno de Rafael Correa en Ecuador ordenara la inmediata evacuación de la base de Manta, ni tampoco pudo ser desestabilizado ese gobierno por el ataque de las fuerzas armadas de Colombia, con apoyo logístico de personal y equipo localizado en Manta, a un campamento de las FARC establecido al sur de la frontera colombo-ecuatoriana. Tampoco tuvo éxito en precipitar la caída de Correa mediante una abortada intentona de golpe de estado en Septiembre del 2010. Washington tampoco pudo impedir que el gobierno de Evo Morales expulsara al provocador embajador de Estados Unidos en ese país, Philip Goldberg, de tenebrosa participación en la partición de la ex Yugoslavia y la creación de Kosovo. Pese a sus presiones la Casa Blanca no pudo frustrar el proyecto de creación de la Unión Sudamericana de Naciones, que suplantó exitosamente a la OEA en desbaratar los golpes de estado en contra de Evo Morales y Rafael Correa, y la puesta en marcha de un Consejo Sudamericano de Defensa. Finalmente, tampoco pudo Estados Unidos frustrar la creación, en la II Cumbre de América Latina y el Caribe (CALC) y la XXI Cumbre del Grupo de Río, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que iniciará sus funciones a partir de julio de 2011 luego de la III Cumbre CALC a realizarse en Venezuela.
Derrotas significativas, más el imperio no se da por vencido. Vuelve a la carga y, tal como lo enseña la historia, al igual que sus predecesores: el imperio británico, el español, el portugués, el otomano y el propio imperio romano, es en las fases de decadencia cuando se los imperios se tornan más virulentos y agresivos. Conviene, por eso, recordar algunas enseñanzas. La de Martí, cuando decía que los norteamericanos “creen en el derecho bárbaro, como único derecho: ‘esto es nuestro, porque lo necesitamos’.” Y ahí arremeten contra los pueblos que tienen aquello que excita el apetito del imperio. Las del Che, cuando en las Naciones Unidas sentenciaba que “(N)o se puede confiar en el imperialismo ni un tantito así, nada.” Y las de Fidel, cuando nos aconsejaba…
“No subestimar al enemigo imperialista [...] ¡El enemigo imperialista cometió el error de subestimarnos a nosotros! …nuestra patria se enfrenta al imperio más feroz de los tiempos contemporáneos, y [...] que [...] no descansará en sus esfuerzos por tratar de destruir la Revolución [...] crearnos obstáculos [...] por tratar de impedir el progreso y el desarrollo de nuestra patria [...] ese imperialismo nos odia con el odio de los amos contra los esclavos que se rebelan. [...] a ello se unen las circunstancias de que ven sus intereses en peligro; no los de aquí, sino los de todo el mundo.”
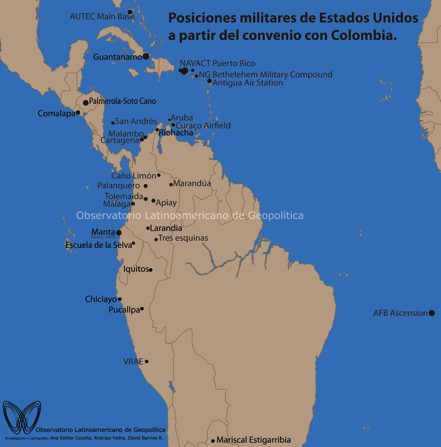 Posiciones militares de EEUU
Posiciones militares de EEUU1 Un excelente compendio de esas discusiones se encuentra en Luis Maira, compilador: ¿Una nueva era de hegemonía norteamericana? (Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 1985). En Estados Unidos, los principales contribuyentes a ese debate fueron Robert Gilpin The political economy of international relations (Princeton: Princeton University Press, 1987); Paul Kennedy, The rise and fall of the Great Powers. Economic change and military conflict from 1500 to 2000. ( New York: Random House, 1987); Robert O. Keohane, After Hegemony. Cooperation and discord in the world political economyThe Myth of America’s Decline (New York and Oxford, Oxford University Press, 1990); Joseph S. Nye, Jr., Bound to lead. The changing nature of American power (New York: Basic Books, 1990) y también su “The changing nature of world power”, Political Science Quarterly, Vol. 105, Nº 2, 1990; Bruce Russett, “The mysterious case of vanishing hegemony; or is Mark Twain really dead?”, International Organization 39 (Spring 1985); Duncan Snidal, “Hegemonic stability theory revisited”, en International Organization 39 (Autumn 1985); Susan Strange, “The persistent myth of the lost hegemony”, International Organization 41 (Autumn 1987). (Princeton, Princeton University Press, 1987); Henry R. Nau, 2 Cf Paul Kennedy, The rise and fall of the Great Powers . Economic change and military conflict from 1500 to 2000. (New York: Random House, 1987); Emmanuel Todd, Après l’empire. Essai sur la décomposition du système américain (Paris: Gallimard, 2002)
3 Charles Krauthammer, “The unipolar moment”, en Foreign Affairs, Vol. 70, Nº 1, 1990-1991. Ver asimismo Immanuel Wallerstein, The decline of American Power (New Press. 2003) ; Chalmers Johnson The Sorrows of Empire: Militarism, Secrecy, and the End of the Republic ( New York: Metropolitan Books, 2004) y la obra de quien quizás sea el más radical teórico de la supremacía norteamericana, Robert Kagan, Of Paradise and Power: America and Europe in the New World Order (New York: Knopf, 2003)
4 Ver su Imperio (Buenos Aires: Paidós, 2002). Hemos examinado y criticado esa tesis en nuestro Imperio & Imperialismo. Una lectura crítica de Michael Hardt y Antonio Negri (ediciones varias)
5 La frase fue pronunciada en un discurso en ocasión de la graduación de los guardacostas estadounidenses el 21 de Mayo del 2003. Cf. http://georgewbush-whitehouse.
6 En el documento del Departamento de Defensa, National Defense Strategy (Washington: Junio 2008), por ejemplo, se abre con la siguiente afirmación: “Los Estados Unidos, nuestros aliados y socios, enfrentan un amplio espectro de desafíos, entre los cuales se cuentan las redes transnacionales de extremistas violentos, estados hostiles dotados de armas de destrucción masiva, nuevos poderes regionales, amenazas emergentes desde el espacio y el ciberespacio, desastres naturales y pandémicos y creciente competencia para obtener recursos. El Departamento de Defensa debe responder a estos desafíos y a la vez anticipándose y preparándose para los de mañana.” (pg. 1, énfasis nuestro) Y poco antes, en su mensaje introductorio, el Secretario Robert M. Gates decía que “estamos involucrados en un conflicto que no tiene parangón alguno con lo que hemos enfrentado en el pasado.”
7 Cf. Karen E. Dynan and Donald L. Kohn: “The rise in U.S. Household indebtedness: causes and consequences” (Washington, D.C.: Federal Reserve Board of Washington, August 2007), pg. 40. Agradecemos a Eric Toussaint los datos suministrados en una comunicación personal el 26 de Marzo del 2009.
8 Cf. Alfredo Jalife-Rahme, “¿Más siete de Colombia? Las 865 bases militares de EEUU en 40 países”, en Rebelión, 10-08-2009 y Johnson, op. cit.
9 Las principales bases norteamericanas -no todas- en América Latina y el Caribe son las siguientes: Guantánamo; Puerto Rico; Comapala, en El Salvador; Palmerolas, en Honduras; Aruba; Curaçao; Mariscal Estigarribia, Paraguay, frontera Bolivia; Pedro Juan Caballero (DEA, Paraguay, sobre mismo la frontera Brasil); 7 bases más en Colombia; 4 en Panamá; Perú, acaba de ofrecer para sustituir a Manta; Malvinas (formalmente a cargo del Reino Unido y la OTAN, pero en la práctica bajo control estadounidense); Cayena, en la Guayana Francesa.
10 Comunicación personal del investigador argentino de las relaciones internacionales Juan Tokatlian,
11 No es un dato menor el hecho de que la movilización de la IV Flota se produjo sin que mediara una comunicación oficial de Washington a los jefes de estado de América Latina y el Caribe. Quienes recibieron la noticia fueron los Jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la región.
12 Cf. Roberto Fernández Retamar, Todo Calibán (Buenos Aires: CLACSO, 2004) En uno de sus pasajes más luminosos el poeta y ensayista cubano dice que “el colonialismo ha calado tan hondamente en nosotros que sólo leemos con verdadero respeto a los autores anticolonialistas difundidos desde las metrópolis.” (pp. 39-40, énfasis en el original)
13 Hemos examinado este asunto en nuestro “La mentira como principio de política exterior de Estados Unidos hacia América Latina”, en Foreign Affairs en Español, Volumen 6, Nº 1, 2006, pp.61-68.
14 En su muy ilustrativo libro El Gran Tablero Mundial, Brzezinski pasa prolija revista a las distintas regiones y subregiones del mundo, con la sorprendente excepción de América Latina. Interrogado en una conferencia que dictara en la Universidad de Columbia (en Nueva York) por esa sorprendente ausencia replicó con sinceridad que en un sentido estricto América Latina y el Caribe no eran “regiones externas” sino que formaban parte del corazón mismo del imperio, “zonas interiores” del centro imperial estadounidense. Su status, por lo tanto, no era equiparable al Medio Oriente o a África Sub-Sahariana. Sobran los comentarios …
15 Esta sección re-elabora algunos párrafos de nuestro artículo “La mentira como principio de política exterior de Estados Unidos hacia América Latina », op. cit.
16 Rodríguez Rejas, María José ”La centralidad de América Latina en la estrategia de seguridad hemisférica de Estados Unidos”, en Rebelión, 3 de Noviembre de 2010, http://www.rebelion.org/
17 John Saxe-Fernández, “América Latina : reserva estratégia de Estados Unidos”, en OSAL (Buenos Aires: CLACSO, 2009) Año X, Nº 25, Abril.
18 Cf. Mineral Information Institute, http://www.mii.org
19 Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente (UNEP), State of Biodiversity in Latin America and the Caribbean en http://www.cbd.int/gbo/gbo3/
20 Sobre el tema ver John Saxe-Fernández, Terror e Imperio. La hegemonía política y económica de Estados Unidos. (México: Random House Mondadori-Arena Abierta, Colección Debate, 2005); Luis Suárez Salazar, Madre América. Un siglo de violencia y dolor (1898-1998) (La Habana: Editorial de Ciencias sociales, 2003) amén de los numerosos trabajos de Ana Esther Ceceña en el marco del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica de la UNAM, entre ellos El águila despliega sus alas de nuevo. Un continente bajo amenaza [en colaboración con Rodrigo Yedra y David Barrios], (Quito : FEDAEPS, 2009) y El Gran Caribe. Umbral de la geopolítica mundial [en colaboración con Rodrigo Yedra, Daniel Inclán y David Barrios], publicado por el mismo sello editorial el año 2010. Véase asimismo el trabajo de Sonia Winer, Mariana Carrolli, Lucía López y Florencia Martínez : Estrategia militar de Estados Unidos en América Latina, Cuaderno de Trabajo Nº 66, (Buenos Aires : Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, 2006) http://www.centrocultural.
21 Pese a tener cerca del 5 por ciento de la población mundial Estados Unidos consume el 25 por ciento del petróleo producido en el planeta.
22 A estos cuatro casos habría que agregar el golpe de estado perpetrado contra Jean- Bertrand Aristide en Haití, en 2004, aunque no se trata de un fenómeno estrictamente comparable con los demás.
23 Sobre ésto ver nuestro “La IV Flota derrotó a Imperio”, en Rebelión, 21 Agosto 2008, http://www.rebelion.org/
Añadimos: no sólo “hacerse a la mar”. Tal como lo señaláramos más arriba la IV Flota dispone de navíos especialmente adaptados para remontar los ríos interiores de Sudamérica.
24 La SOA instruyó, hasta su transformación, unos 61 miembros de las fuerzas armadas latinoamericanas. Entre ellos sobresalen algunos de los más siniestros tiranos y asesinos de la región, entre ellos Leopoldo F. Galtieri y Roberto Viola (Argentina); Manuel Contreras (Chile); Vladimiro Montesinos (Perú), Manuel Noriega (Panamá), Hugo Banzer (Bolivia) y Roberto D’Aubuisson, jefe del “escuadrón de la muerte” que tuvo a su cargo la matanza de los jesuitas en El Salvador.
25 Cf. http://www.scribd.com/doc/
26 Cf. Natalia Brite, “Sistema “interamericano” o soberanía regional”, entrevista a Elsa Bruzzone, en http://alainet.org/active/
27 Sobre el ASPAN ver la exposición hecha por Carlos Fazio http://clasefazio.wordpress.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Entrevista al intelectual estadounidense Noam Chomsky sobre el socialismo hoy, el cambio de América Latina y sus relaciones con Estados Unidos
"La integración de Latinoamérica es el requisito previo para la independencia real"
El Malpensante
Noam Chomsky es un hombre tocado por una curiosidad inagotable. Debería añadirse que es un intelectual comprometido. Esto parece obvio pero no lo es. A diferencia de muchos otros intelectuales, no solo es capaz de denunciar injusticias, absurdos y atrocidades perpetradas en nombre del interés nacional de Estados Unidos o los principios del mundo libre, como la democracia y el mercado, sino también de trabar largos diálogos con quienes difieren de algunas de sus posturas políticas, sin que esto menoscabe el tejido de la conversación, sino todo lo contrario. Más que sus ideas radicales, que de cuando en cuando revuelven la bilis de la opinión pública conservadora, lo que llama la atención de Chomsky es su capacidad casi sobrehumana de perseguir el entendimiento racional de casi cualquier problema, embebiéndose en galaxias y universos de información en los que cualquier otro se ahogaría sin la menor chance de supervivencia. Por ejemplo, cuando se discute con él sobre un tema –sea América Latina, Irán, China o Estados Unidos– remite a su interlocutor a periódicos del día en México, Londres, Teherán, Islamabad, y a las más recientes revistas académicas superespecializadas, comentarios políticos o encuestas de opinión locales. Asimismo se muestra ávido de recibir cualquier artículo o libro que a vuelta de correo criticará con una inteligencia sensible, sin pasar por alto sus virtudes, flaquezas o contradicciones. Su conversación siempre zigzaguea y se abre en muchos meandros de erudición simultánea, pero cuando parece que ya se ha ido muy lejos regresa al punto de origen atando todos los cabos sueltos y capturando, con admirable claridad, el espíritu de una verdad oculta o difícilmente comprendida. Cuando esto sucede, hay que pedirle que, por favor, sea breve. Él responde con cierta picardía que cuando sus nietos le preguntan cualquier cosa ponen una cláusula: “Por favor, danos solo una conferencia de cinco minutos”. Pero, hay que anotarlo, pocas veces lo logra.
A los 82 recién cumplidos, su compromiso político no declina. E incluso se podría decir que, mientras otros intelectuales se conforman con soplar las trompetas del Apocalipsis, él busca los signos dispersos y escasos de esperanza para conferirles cierta coherencia y alertar sobre los peligros que los acechan. Por eso dedica su más reciente libro, Hopes and Prospects (publicado por Haymarket Books), a América Latina y afirma que el futuro podría reiventarse en esta región del planeta.
Esta entrevista tuvo lugar en dos momentos distintos del otoño. Por motivos de espacio, esta versión se concentra en el socialismo hoy, el cambio de América Latina y las relaciones con Estados Unidos. El problema ambiental de algún modo atraviesa toda la conversación. Pero también, inevitablemente, Chomsky pasa revista a muchos otros temas en torno a los cuales su inquieta atención nunca descansa.
El socialismo de ayer y de siempre
El término “socialismo” se ha convertido en un comodín confuso que cualquiera puede usar a su antojo. Usted incluso ha dicho que todos los países que se han llamado socialistas han sido en realidad antisocialistas. Si es así, ¿qué significa socialismo hoy?
Cuando la gente habla de socialismo sobre todo habla del control estatal de la producción y los recursos naturales. A eso se le puede llamar como sea, pero no es lo que el socialismo ha significado por tradición. Hay muchas versiones del socialismo pero todas tienen en común un valor central: quienes producen deben tener el control de la producción. Los trabajadores deben controlar las fábricas, los campesinos deben controlar las tierras que trabajan y también sus comunidades. El socialismo visto así es una forma extrema de democracia. Pero, en realidad, no hay nada parecido en los países llamados socialistas. De hecho, los bolcheviques, que eran el ala derecha de los socialistas, tomaron el poder en 1917 estableciendo el patrón de lo que seguiría, y se movieron rápidamente para eliminar las genuinas formas de socialismo que habían sido ensayadas antes y constituían el fermento de los soviets, verbigracia los consejos fabriles o la actividad revolucionaria de las sociedades agrarias. Estas formas fueron debilitadas y velozmente desmanteladas hasta que prácticamente no pudieron funcionar. La Asamblea Constituyente fue eliminada porque habría transferido poder a las bases sociales campesinas y trabajadoras, cosa que a los bolcheviques no les interesaba y, de hecho, fue la razón por la que crearon los “ejércitos del trabajo”, sometidos al mandato del líder. Y esto es lo opuesto al socialismo. Los bolcheviques nacionalizaron las industrias y los recursos. En ese sentido, eliminaron el capital privado y eso generó una visión muy negativa del socialismo. Ahora bien, ellos tuvieron sus razones y la principal era la peligrosa situación internacional. Habían sido invadidos por Occidente y basaban sus medidas en principios y concepciones del marxismo, aunque en este caso eran concepciones que Marx mismo no sostuvo. La supuesta idea marxista era que un país no puede llegar al socialismo sin atravesar determinadas etapas, la primera de las cuales es la industrialización; luego vendría la organización del proletariado, que tomaría los asuntos en sus propias manos para establecer una dictadura. Rusia difería en ése y otros aspectos: era una sociedad campesina atrasada, básicamente una sociedad colonial, aunque inusualmente poderosa y con una gran fuerza militar, incluso bajo los zares. Además, había desarrollo en ciertos campos y una élite cultivada y sofisticada. Esta combinación no es extraña. Solo hay que fijarse en América Latina, donde sucede lo mismo y hay una élite con una rica tradición cultural. Los soviets querían industrializar a Rusia y, dadas sus circunstancias, pensaron que lo harían a través de un liderazgo autoritario. De esta manera implementaron casi toda la estructura en la que más tarde se produjeron las monstruosidades de Stalin. Los otros países llamados socialistas adoptaron variantes de estas estructuras, aunque hubo diferencias, como en la China de Mao.
Diferencias que no hicieron el socialismo de Mao menos sangriento que el de Stalin.
No menos sangriento, es cierto. Pero si te fijas notarás que la caracterización de China en Occidente no es correcta. Los economistas modernos señalan que el avance radical del tren económico chino solo ha sido posible porque está montado sobre los sólidos rieles de Mao. Eso lo demuestra el Premio Nobel de Economía Amartya Sen en un estudio cuya primera parte ha sido muy elogiada, al tiempo que la segunda es prácticamente inmencionable en Occidente porque compara China con India entre 1947 y 1979, lo que tiene sentido pues en el 47 ambos países se independizaron y el 79 fue el año del gran viraje de la reforma económica china. Al estudiar la mortalidad durante la hambruna de 1958, Sen la llamó una hambruna política. No porque hubiera un propósito deliberado de causarla, sino porque el sistema totalitario era tal que la información acerca de lo que estaba pasando no llegaba a los centros de decisión y cuando lo supieron ya era demasiado tarde. En ese sentido, se trató de un crimen político. Pero incluso contando esos treinta millones de víctimas, sucede que en India murieron cien millones de personas por la hambruna, simplemente porque el capitalismo democráctico de ese país no instituyó las reformas sociales que previnieran ese desastre, como lo hizo China con los sistemas rurales, los médicos de a pie y otros programas. Eso, a fin de cuentas, hizo una diferencia de setenta millones de víctimas. En palabras de Sen, India puso tantos esqueletos en el clóset cada ocho años como lo hizo China en el período del gran salto hacia adelante, su mayor vergüenza. Durante la revolución cultural también se cometieron muchas atrocidades pero, al parecer, las condiciones generales en las áreas rurales también mejoraron. Así que es una historia ambivalente. ¿Cree usted que valió la pena la experiencia en términos históricos?
No puedo sacar conclusiones de unas pocas conversaciones, pero de vez en cuando oigo a gente muy crítica con Mao que cuenta cómo en su gobierno se asesinó a mucha gente de forma sangrienta. Así que es un asunto complejo. Lo que no admite discusión es lo que pasó en la India capitalista y democrática en el mismo período. Sin embargo, a la hora de juzgar estos hechos siempre usamos un doble estándar. Si comparas a nivel mundial, verás que los errores y las matanzas de la democracia capitalista son colosales, pero no los contamos.
Volvamos al centro de la cuestión. ¿De qué hablamos cuando hablamos de socialismo?
En esencia, el socialismo es lo que tradicionalmente fue. Los productores, que son la mayoría de la población, deberían tener el control sobre la producción. Pero cuando hablo de productores no me refiero solamente a los trabajadores de las fábricas. Un productor puede ser un ingeniero de programación o un profesor universitario.Y, en realidad, la universidad es la única institución que se aproxima a esta idea según la cual los productores controlan lo que ellos producen. De modo que ellos deben controlar cualquiera que sea el aparato de producción en el cual operan. Deberían tomar las decisiones y lo mismo debería decirse de la comunidad en cuanto al control de su propio funcionamiento. Estas concepciones del marxismo coinciden en gran medida con el anarcosindicalismo. De hecho, hubo levantamientos obreros cuyas luchas antitotalitarias derivaron del modelo anarcosindicalista, como es el caso del sindicato Solidaridad en Polonia. La revolución húngara también surgió de un movimiento con estas características. Es algo que pasa de manera automática cuando la gente trata de derrocar a los amos. Ésos son los elementos centrales del socialismo. Pero el socialismo existente ni se aproxima a esos elementos. De hecho, es casi justamente lo opuesto. ¡En Estados Unidos hay más control de los trabajadores sobre la producción que en Rusia!
El punto es que su concepción se aleja del concepto tradicional de clase trabajadora y quienes la representan. También les resta poder a instituciones tradicionales como el Estado, que históricamente se ha proclamado agente principal del socialismo.
Sí, eso es válido para el socialismo existente, es decir, un tipo de socialismo que prácticamente no se puede distinguir del capitalismo de Estado. Para entenderlo conviene analizar el caso de Estados Unidos, reconocido como la sociedad capitalista por excelencia. ¡Y no es para nada una sociedad capitalista en el sentido tradicional!
¿Cómo llegó este país a ser la sociedad más rica y avanzada? Pues bien, había economistas como Adam Smith que aconsejaban en su época a Estados Unidos. ¿Qué tipo de consejos le daban? Los mismos que ofrecen el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a América Latina. Smith aconsejó al gobierno estadounidense profundizar sus ventajas comparativas. Ustedes son buenos en agricultura y exportando pieles, afirmaba. No traten de competir con bienes acabados, porque en eso Inglaterra es mucho más eficiente. Así que para alcanzar la eficiencia total, deben exportar en el sector primario y comprar los bienes industriales de Inglaterra. También aconsejó al gobierno no monopolizar los recursos naturales. Eso no era un asunto despreciable si recordamos que el petróleo del siglo XIX fue el algodón, que era el núcleo de la revolución industrial. Estados Unidos producía una gran parte del algodón mundial y Smith decía que no lo monopolizaran porque era económicamente perjudicial. En lugar de eso, Estados Unidos subió enormemente los impuestos a los textiles británicos y así pudo arrancar con su propia industria textil, que es la forma original de comenzar la industrialización. Más tarde bloqueó la industria metalúrgica británica, muy superior a la nuestra entonces. El gobierno incluso trató de monopolizar el algodón y estuvo a punto de lograrlo. En el Congreso se decía: “Si podemos acaparar el algodón, pondremos a Gran Bretaña de rodillas”. El ejemplo muestra a las claras que el desarrollo de este país no fue un proceso capitalista. Y eso se mantiene hasta hoy con Internet y los computadores. En conclusión, Estados Unidos es tan capitalista como Rusia socialista.
Ahora bien: las categorías socialismo y capitalismo son armas ideológicas, no términos descriptivos, aunque ciertamente hay muchas diferencias entre la versión soviética del capitalismo de Estado y la versión estadounidense. Pero ninguna de las dos se aproxima a los términos con los que se les identifica en la guerra ideológica. Y si nos ponemos a examinar, uno de los pocos lugares que aplica el término capitalismo es América Latina, donde se impuso en una versión neoliberal que sigue de cerca las líneas de Adam Smith. ¡Solo imaginemos lo que habría pasado si Estados Unidos hubiese seguido esas reglas! El neoliberalismo se creó para imponerlo en el Tercer Mundo. No es nada nuevo: esas ideas provienen de los modelos económicos creados para sojuzgar a las colonias. Esperanzas latinoamericanas
Usted ha señalado que América Latina ha desafiado la hegemonía de Estados Unidos y las instituciones financieras globales que han demorado el avance democrático en la región. Es decir que los latinoamericanos, según sus palabras, nos encontramos en una suerte de momento postneoliberal. ¿Por qué cree usted que el futuro puede forjarse en América Latina?
No creo que América Latina sea la utopía. Lo que digo es que ha comenzado a emerger de una historia muy dura hacia un estadio en el que tiene algunas posibilidades. Eso no la convierte en utopía. En los últimos doscientos años, América Latina ha tratado muchas veces de salir adelante pero no ha podido hacerlo debido a tres problemas. Primero por la falta de integración entre los países, pues incluso el sistema vial es diferente entre unos y otros. También porque los países han estado orientados hacia poderes imperiales casi en todo sentido, desde los bancos en los que la gente invierte su dinero hasta las universidades a las que envían a sus hijos. Tal dependencia se está dejando atrás y se han adoptado medidas firmes en pos de la integración. El último ejemplo es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), creada en febrero de 2010 con todos los países de América excepto Estados Unidos y Canadá, un proyecto simbólicamente significativo y potencialmente importante. Si esa organización adquiere algunas funciones reales en la integración, será comparable con otras iniciativas como Unasur, el Banco del Sur o Mercosur… A mis ojos, la integración es un requisito previo para la independencia. El segundo problema es interno. Todos los países de América Latina tienen una estructura social horrenda en la cual hay un pequeño sector de la población, mayoritariamente blanco, que es extremadamente rico y está rodeado de una enorme miseria. Eso no se ha solucionado, pero al menos ahora se tiene en cuenta. Los programas sociales de Lula da Silva no son la solución, pero son un avance. Lo mismo sucede con las misiones en Venezuela. El tercer punto es el surgimiento de los movimientos indígenas. Sabemos que esos movimientos son un arma de doble filo. Por ejemplo en Ecuador, donde los indígenas preguntan por qué deben renunciar a su forma de vida para que los conductores puedan congestionar las calles de Nueva York, o en Colombia, donde inquieren por qué deben sacrificar sus hábitats por la minería. Aunque tiendo a simpatizar con esas preguntas, sé que no son cuestiones triviales. Un país tiene recursos y debe poder usarlos. El problema es cómo conseguir que se usen en beneficio de la población, tratando de generar la menor destrucción posible del medio ambiente y evitando que los beneficios vayan exclusivamente a los inversores internacionales o a los ricos locales. Al menos estos problemas se abordan ahora de una manera diferente que en el pasado, cuando cada vez que alguien reclamaba lo aplastaban. Otro elemento fundamental es que hay una relación Sur-Sur que antes no existía. Como prueba, China es hoy uno de los mayores inversores en la región, superando, en lugares ricos en recursos, a Estados Unidos. Si examinas en retrospectiva la política exterior de Estados Unidos, verás que el control de América Latina ha sido casi un dogma. En el Consejo de Relaciones Exteriores era común creer que si no se controlaba América Latina no se podía controlar al mundo. Bueno, ya no la controlan. El ejemplo más notorio es Brasil. Brasil y Turquía, otro país que ha escapado del control estadounidense, se aliaron para negociar un tratado nuclear con Irán. Obama lo vio con reticencia, pero aun así lo hicieron. Pasa también en otras partes, porque el control mundial de Estados Unidos está declinando y América Latina es una pieza de importancia. Eso le abre a la región posibilidades que antes no tenía ¿Cómo manejará esas posibilidades? Aún no está claro.
¿Qué riesgos y desafíos ve usted cuando piensa en las esperanzas latinoamericanas?
El riesgo es que las estructuras que han impedido el desarrollo de las sociedades latinoamericanas aún existen. Los caudillos y el caudillismo, por ejemplo. O el hecho de que el desarrollo actual siga basado en la extracción de materias primas. Incluso en Chile, que se considera la joya de la corona, la economía sigue dependiendo del cobre y en general sigue sujeta a una determinante geográfica que la lleva a producir frutas y vinos para el mercado estadounidense. Aparte de eso, no parece haber un esfuerzo claro y consistente para superar el sistema tradicional. La economía de Brasil también depende de materias primas extraídas para Rusia y China, si bien el país cuenta con un aparato industrial importante. El otro problema es introducir y consolidar una democracia funcional en estos países, que permita superar la tremenda pobreza y ayude a que la población participe política y socialmente.
Ya que usted menciona los problemas que trae el caudillismo al sistema democrático, me gustaría conocer su opinión actual sobre Venezuela. ¿Cuál es su apreciación del socialismo del siglo XXI y de Hugo Chávez como líder?
Venezuela es una historia mixta. Algunas de las políticas públicas, como las misiones, me parece que tienen sentido. Ha habido una importante reducción de la pobreza, que ahora podría estar creciendo de nuevo. Además, el hecho de haber podido vencer el golpe militar y una gran huelga capitalista del sector industrial y empresarial me parece un avance significativo. Hay grandes problemas de violencia criminal, corrupción y control autoritario que deben ser confrontados y abordados. Esto sucede en el marco de iniciativas internacionales muy constructivas como Petrocaribe y el Banco del Sur. De modo que hay cosas positivas, pero también hay peligros.
Quisiera pedirle que hable un poco más de los peligros, ya que se refiere a importantes aspectos del sistema democrático.
Sé que son temas importantes, pero no los conozco y prefiero no entrar en materias de las que no sé. Hay problemas de fondo que deben ser confrontados, como ya dije. En Bolivia ha habido cambios sustanciales impulsados de abajo hacia arriba de la estructura social. En Venezuela los cambios se han guiado desde arriba. Los cambios que se imponen desde arriba son inherentemente peligrosos, nadie lo duda. De modo que es necesario moverse hacia situaciones en las cuales las misiones, las cooperativas y otros programas sociales tengan una autoridad real y no solo la que les confiere el gobierno. Teóricamente Chávez piensa así, pero ese pensamiento tiene que hacerse realidad.
Usted ha mostrado una preocupación constante por Colombia. ¿Qué piensa del legado de Álvaro Uribe y del nuevo gobierno de Juan Manuel Santos?
Cuando estuve en Colombia, hace algunos meses, la Defensoría me llevó a visitar algunos pueblitos aislados y peligrosos cercanos a La Vega, en el Cauca. Fui porque los habitantes de la región dedicaron un bosque a la memoria de mi difunta esposa, Carol. Allí los pobladores estaban tratando de bloquear los esfuerzos de compañías mineras que con su explotación arbitraria han contaminado las fuentes de agua. Por ejemplo, y esto es algo que yo no sabía, aparentemente el gobierno está tratando de privatizar el agua. Y lo hace tomando en cuenta la lección que dejó el fiasco de Bolivia. Es decir, no como un esfuerzo a nivel nacional, sino en pequeñas zonas, aislando a las comunidades y anulando su capacidad de acción conjunta. Contra eso, la gente de muchas de las comunidades que visité se está organizando y tiene programas hidrológicos muy sofisticados, principalmente para resistir la privatización así como la destrucción de los bosques vírgenes. Es una tendencia alrededor del mundo resistir la presión de las compañías multinacionales. Que puedan lograrlo, está por verse. Al mismo tiempo, la gente de la Defensoría me comentó que ha resurgido la violencia, en parte por la acción de las Farc, lo que ha producido una respuesta militar y paramilitar. El padre Javier Giraldo, una persona increíble, estaba con nosotros investigando para un libro sobre lo que ha pasado con las comunidades de paz como San José y Apartadó que, tal vez sepas, han sido atacadas e intimidadas por largo tiempo. Incluso la última vez que estuve allí hace algunos años, San José, que es la más grande, estaba sitiada. La situación ha empeorado, con lo que virtualmente se han eliminado estas islas de paz. Me parece que eso no luce bien. Para volver a tu pregunta, los grupos de derechos humanos con los que hablé esperan que con Santos haya un relajamiento. Esto no lo puedo asegurar porque proviene de una fuente secundaria, pero la esperanza es que aunque Santos continúe aplicando algunas políticas de Uribe, se supone que por su clase social –él es un oligarca mientras Uribe viene de una clase media antioqueña– y porque no necesita las conexiones soterradas con el paramilitarismo y el narcotráfico que hubo en el gobierno uribista, será menos brutal en materia de derechos humanos y más abierto al diálogo.
Bueno, Santos no ha sido más flexible, al menos con las guerrillas. Ahí tenemos la aniquilación del Mono Jojoy, nada menos que el jefe militar de las Farc. Sin embargo, pareciera moverse todavía dentro del marco institucional.
Luce entonces como que debería buscar algún tipo de arreglo político con las Farc.
¿Cuál puede ser el rol de Colombia en la dinámica regional de América Latina?
A este respecto, me parece que la objeción de la Corte al acuerdo sobre las bases militares estadounidenses puede ser significativa. Ese acuerdo irritó a varios países. Con la excepción de Alan García, la oposición fue general e incluso Unasur hizo un pronunciamiento en contra. No se objetaron las implicaciones nacionales del acuerdo, sino sus aspectos extraterritoriales, es decir, el hecho de que Estados Unidos quisiera usar las bases para recoger información y hacer labores de vigilancia. Ésa es la parte que los países de la región sintieron amenazante, aunque no aparecía de forma explícita sino que era la interpretación hecha por Estados Unidos. Si el punto es totalmente retirado, creo que ayudará a Colombia a estar más integrada en Suramérica y, por supuesto, será un paso importante para dejar fuera la intervención de fuerzas militares estadounidenses en la región pues, salvo aquéllas, las únicas fuerzas con características extraterritoriales están actualmente en Honduras.
Aprovechando que ha tocado un tema controversial, quisiera preguntarle cuál es el estado actual de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina.
Latinoamérica se está moviendo hacia algún tipo de integración, lo cual, como he dicho, es el requisito previo para la independencia real. Esto es muy importante porque es la primera vez, en cinco siglos, que se dan tales condiciones. No sé si llegará a trascender, pero me parece que si la Celac se transforma en algo más que un proyecto en el papel, puede ser muy positivo. Lo mismo puede decirse de la propuesta de despenalizar algunas drogas llevada a cabo por la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, encabezada por los ex presidentes Ernesto Zedillo, Fernando Henrique Cardoso y César Gaviria. Si América Latina coincide en salir de esa guerra destructiva contra las drogas, podría haber un avance importante en ese terreno. Por supuesto que eso implicaría un gran esfuerzo educativo en Estados Unidos. Para dar un ejemplo, repito algo que escuché esta mañana en la National Public Radio mientras manejaba hacia acá. Discutían lo que sucede en México y las declaraciones de Hillary Clinton sobre una insurgencia que amenaza a Estados Unidos. Había un puñado de expertos en el tema. Era muy interesante oírlos, pero no mencionaron las únicas tres cosas que realmente importan. Primero: que las armas de los narcos mexicanos llegan de Estados Unidos. Segundo: no se concentraron, aunque lo refirieron de pasada, en que la demanda proviene de Estados Unidos. Y tercero: se les olvidó decir que los acuerdos de libre comercio son un gran lío, en particular el tlc con Canadá y México, pues han empujado a los campesinos fuera de su tierra y ha desplazado cultivos como el maíz para la producción de opio. Pocas semanas atrás estuve en México y gente ligada al periódico La Jornada me comentó que hay grandes áreas en el norte dedicadas a la producción, zonas incluso vigiladas por militares. El asunto de fondo es que, al parecer, un 25% de la economía mexicana depende de los narcos. Otro tanto depende de las remesas que llegan del exterior, lo que quiere decir que la economía productiva y funcional se ha reducido. Incluso las maquiladoras multinacionales, que no se ajustan a los patrones nacionales de la economía productiva, se están yendo del país debido a la competencia de China. Nada de eso se mencionó en el programa radial, así que la percepción del fenómeno que tenemos los estadounidenses es muy limitada. Por otro lado, según varios estudios económicos, el declive de la calidad de vida bajo el mandato del presidente Calderón es terrible. No hablo solo de los niveles de nutrición, sino de la caída de los salarios. Eso también es crucial para entender el avance de la economía de las drogas. En el World Economic Forum se ha discutido otro fenómeno derivado: la paradoja de que en un país con ese tipo de violencia la bolsa se encuentre por los cielos, y haya alcanzado hace poco máximos históricos. En realidad, eso habla de dos Méxicos, uno rico y otro pobre. No hay nada paradójico al respecto. Es algo que viene sucediendo desde que las reformas neoliberales de los ochenta dividieron el país. El número de billonarios ha aumentado casi tan rápido como la tasa de pobreza. Así se explica el fenómeno de Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, y se entiende que a la bolsa le esté yendo bien, porque los inversores estadounidenses asumen que a los sectores privatizados, a los billonarios y a los narcos les seguirá yendo bien. Mientras tanto la población colapsa. Encontrar soluciones para esos problemas exige reconocer que existen, y eso no lo vemos. Así que tenemos por delante un largo camino por recorrer.
Esperanza contra catástrofe
Y ese camino parece aún más largo si tomamos en cuenta las nuevas leyes migratorias que criminalizan a los inmigrantes.
Por no hablar de lo que se nos viene con el Tea Party en el Congreso. No sé hasta qué punto sigues a estos tipos. No se puede ir más a la derecha porque será autodestructivo. Es como si el país fuera asaltado por un grupo de lunáticos.
Condoleezza Rice afirma que es saludable para el país tener este tipo de debates.
¡Ésa es su posición! Bueno, olvidémonos entonces de la guerra contra las drogas y el armamentismo y hablemos del Tea Party. Actualmente, casi la totalidad del partido republicano piensa que el ser humano no tiene que ver con el calentamiento global. Pensar así es una pena de muerte para la especie. Si Estados Unidos no hace nada y si el partido republicano decide que todos esos liberales y científicos que buscan becas para estudiar el fenómeno se olviden del dinero, podemos ir diciéndonos adiós. En el caso de la crisis financiera, tiene cierto sentido que las grandes corporaciones ignoren el riesgo sistémico, aunque los economistas saben que ignorarlo conduce a que las crisis se hagan más frecuentes. Ésas son ineficiencias fundamentales del mercado. Cualquier economista aprende en los primeros cursos que las transacciones del mercado ignoran los factores externos casi por necesidad. Si alguien trata de calcular su impacto quedará fuera del negocio porque los competidores no lo harán. Así que es prácticamente una necesidad institucional del sistema de mercado. En el caso de las crisis financieras, podemos decir “bueno, está el gobierno para darnos auxilio financiero”. Pero cuando esos ejecutivos decidan ignorar las externalidades de la destrucción climática no habrá nadie para echarles un salvavidas. La fragilidad de la especie no es un factor por el que puedas pedir auxilio financiero.
Ya que entramos al tema de la supervivencia, ¿cómo abordar entonces la crisis de civilización en la que nos encontramos?
¡No es una pregunta pequeña!
Por favor denos solo una conferencia de cinco minutos…
Algún gran cambio tiene que ocurrir en Estados Unidos.
¿Es Estados Unidos el protagonista principal? ¿Por qué?
Tiene que serlo. Somos de lejos el país más rico, más poderoso y el que ocasiona más daños a la naturaleza. Y si no hacemos nada aquí, lo que pueda hacer Europa será de ayuda pero no hará gran diferencia. Los países emergentes no harán mucho porque necesitan impulsar su crecimiento. China, de hecho, está haciendo más que Estados Unidos. Cuando Texas quiso montar unos molinos para energía eólica tuvo que ir a buscarlos a China. ¿Qué pasó? El gobierno estadounidense bloqueó la iniciativa. La inversión verde de Estados Unidos en China es más alta que la que hace en su propio territorio y en Europa. La razón es simple. El gobierno estadounidense se queja de China en la Organización Mundial de Comercio. Pero aquí es responsable de desarrollar la estructura de inversiones verdes y no lo ha hecho. Lo deja en manos de inversores privados que no lo harán tampoco porque en China lo pueden hacer por mucho menos dinero. Es chocante. El gobierno de Obama está amenazando a China con echarle encima a la omc por hacer exactamente lo que nosotros deberíamos hacer: una política industrial, dirigida por el Estado, claro está, para crear las bases de una economía sustentable. Eso tenemos que pararlo, dicen, porque viola nuestros sagrados principios de mercado. Y, bueno, tú sabes, las ironías son increíbles. Pero, otra vez hay que decirlo, la población lo ignora. Y los economistas, los intelectuales y los medios tienen la culpa porque no quieren explicar que así funciona nuestra economía.
¿Podría enunciar algunos puntos que deberíamos mantener en mente?
Estados Unidos necesita una revolución cultural.
¿A qué se refiere?
A un cambio en la manera en que entendemos las actitudes, las percepciones y el conocimiento factual. El Tea Party es muy revelador en ese sentido. Somos una sociedad constantemente medida por encuestas. Aunque muchas no aportan gran cosa, hay otras que muestran cosas importantes. Por ejemplo, que existe gente a favor de un gobierno pequeño y de menos impuestos. En términos sociales están a favor de más inversión en educación, en salud, en infraestructura. En eso quizás no sean diferentes de los suizos, pero no quieren gobernantes ni impuestos. ¿Entonces? Es lo que llamamos el double dip: mantener dos ideas absolutamente contradictorias en la mente y creer en ambas al mismo tiempo. Esa percepción atraviesa el país. Hay personas que dicen: “A mí no me importa lo que sucede en este país”. Pero si consideras a quienes participan en las encuestas verás que quieren discutir estos temas. El año pasado estuve en Ciudad de México y de ahí fui a California. Pasé de un país pobre a una de las zonas más ricas del mundo. En México la Universidad Autónoma (Unam), que tiene cien mil estudiantes, es gratuita. No es la mejor del mundo, pero es bastante buena. Mientras tanto en California el sistema de educación universitaria pública, que era uno de los mejores en el mundo, está siendo destruido y privatizado. ¿Qué pasa cuando México, un país pobre, es capaz de mantener un sistema de educación pública de buena calidad, mientras que California, región muy rica, destruye uno de los mejores sistemas educativos? Pues que te haces mucho daño. Si no tienes un sistema educativo de alto nivel tampoco tendrás una economía competitiva de alto nivel, porque buena parte del crecimiento económico hoy en día ocurre alrededor de las universidades, donde hay grupos de investigación, conocimiento, innovación y desarrollo como MIT, Harvard, Berkeley o Stanford. Hasta cierto punto, el sector privado que crece alrededor de estos grupos es parasitario y se beneficia enormemente de ese conocimiento universitario. De modo que si destruyes el sistema universitario estás poniendo en riesgo el sector económico privado. Pero tienes que hacerlo porque hay que recortar impuestos. Y mira la ironía: hay estudios económicos que demuestran que los mayores defensores de las reducciones de impuestos en California son aquellos que más se benefician de los subsidios federales.
Volviendo al punto, ¿cuál sería el bosquejo de lo que es necesario hacer?
Un programa educativo masivo dentro de Estados Unidos, el cual condujera a una revolución cultural que haga entender a la gente su circunstancia y la consecuencia de sus acciones, dejando de lado los dogmas y prisiones ideológicas que constriñen la posibilidad de desarrollar políticas sensibles y sensatas. No hay razones para que Estados Unidos no sea un país líder en el desarrollo de tecnologías verdes y de un modelo de desarrollo sustentable. Contamos con las instalaciones y los recursos que lo permiten sin tener que ir a China a buscar mano de obra barata. Lo contrario consiste en poner parches, que es lo que estamos haciendo.
El mundo postimperial
Casi diez años después del 11 de septiembre, Estados Unidos no es la superpotencia mundial que era, al menos no política y económicamente. ¿Qué puede decir del papel de Estados Unidos en el presente y futuro cercano?
Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tuvo una posición de poder sin paralelo en la historia. Tenía literalmente la mitad de la riqueza del mundo y estaba en condiciones de perseguir metas muy ambiciosas que fueron esbozadas por los planificadores de Roosevelt y luego ampliamente implementadas: controlar una “gran área” que incluía el hemisferio occidental, el lejano Oriente, el antiguo imperio británico (incluido el incomparablemente rico en petróleo occidente asiático) y el centro industrial y comercial de Eurasia. Con el tiempo, fue inevitable que este poder se desgastara. Hacia 1970, el mundo era económicamente tripolar. Sus mayores centros eran, para Norteamérica, Estados Unidos; para Europa, Alemania y Francia, y para el este de Asia, Japón. El colapso de la Unión Soviética creó una breve ilusión de unipolaridad y de “fin de la historia”, pero pronto se disolvió y en este momento el sistema global es aún más diverso y Estados Unidos menos capaz de ejercer control. Es un asunto muy preocupante para los planificadores, y a menudo una fuente de considerable irracionalidad –como cuando, recientemente, el Departamento de Estado le advirtió a China de que debía cumplir sus “responsabilidades internacionales” y obedecer las sanciones unilaterales de Estados Unidos contra Irán, lo cual debe haber divertido a la clase gobernante china–. En una sola dimensión –el poderío militar– Estados Unidos continúa un reinado supremo, pero es una ventaja muy costosa que no se pued emantener, particularmente en virtud de decisiones que han debilitado severamente la economía productiva y han favorecido el sector financiero. Los dirigentes de este país deberían estar obligados –en el mejor de los casos deberían elegir– hacerse socios de un orden mundial más diverso.
El marxismo tradicional y otras ideologías entienden el cambio hacia una sociedad más justa en términos de revolución o catástrofe. ¿Cómo hacer la idea de justicia menos dependiente de la de cambio violento?
Marx tenía una visión más matizada. Él parece haber pensado que en las democracias parlamentarias el poder de los trabajadores podía alvanzarse por procesos electorales. Apartando sus visiones personales, no veo ninguna base en su pensamiento, o en el de otros que buscan más justicia y libertad, para excluir esa posibilidad. Sin embargo, es ocioso especular. Cualquiera que sea nuestra situación, deberíamos preferir la reforma no violenta en tanto se pueda, y las preguntas sobre el recurso a la violencia no deberían ni siquiera plantearse a menos que en algún punto una autoridad ilegítima busque mantener su poder por la fuerza. Y seguramente, sean cuales sean nuestros objetivos a largo plazo, deberíamos hacer lo que se pueda para evitar la catástrofe, particularmente en tiempos como el nuestro, un momento nuevo de la historia en el cual la inminencia catastrófica puede significar el fin de la búsqueda de una supervivencia decente.
A los 82 años usted sigue denunciando y luchando. Dígame, ¿qué lo mantiene activo y en qué cree?
Este verano tuve la oportunidad de presenciar algunas luchas de gente que encara enormes amenazas y peligros en diferentes partes del mundo: campesinos y pueblos indígenas en Colombia, palestinos en campos de refugiados del Líbano, kurdos en el sudeste de Turquía. Y también pude unirme brevemente a aquellos que desde una posición relativamente privilegiada se entregan a esas causas. Ésas son más que razones para mantenerme activo y creer en la esperanza de un futuro mejor.
Fuente: http://www.elmalpensante.com/index.php?doc=display_contenido&id=1727
A los 82 recién cumplidos, su compromiso político no declina. E incluso se podría decir que, mientras otros intelectuales se conforman con soplar las trompetas del Apocalipsis, él busca los signos dispersos y escasos de esperanza para conferirles cierta coherencia y alertar sobre los peligros que los acechan. Por eso dedica su más reciente libro, Hopes and Prospects (publicado por Haymarket Books), a América Latina y afirma que el futuro podría reiventarse en esta región del planeta.
Esta entrevista tuvo lugar en dos momentos distintos del otoño. Por motivos de espacio, esta versión se concentra en el socialismo hoy, el cambio de América Latina y las relaciones con Estados Unidos. El problema ambiental de algún modo atraviesa toda la conversación. Pero también, inevitablemente, Chomsky pasa revista a muchos otros temas en torno a los cuales su inquieta atención nunca descansa.
El socialismo de ayer y de siempre
El término “socialismo” se ha convertido en un comodín confuso que cualquiera puede usar a su antojo. Usted incluso ha dicho que todos los países que se han llamado socialistas han sido en realidad antisocialistas. Si es así, ¿qué significa socialismo hoy?
Cuando la gente habla de socialismo sobre todo habla del control estatal de la producción y los recursos naturales. A eso se le puede llamar como sea, pero no es lo que el socialismo ha significado por tradición. Hay muchas versiones del socialismo pero todas tienen en común un valor central: quienes producen deben tener el control de la producción. Los trabajadores deben controlar las fábricas, los campesinos deben controlar las tierras que trabajan y también sus comunidades. El socialismo visto así es una forma extrema de democracia. Pero, en realidad, no hay nada parecido en los países llamados socialistas. De hecho, los bolcheviques, que eran el ala derecha de los socialistas, tomaron el poder en 1917 estableciendo el patrón de lo que seguiría, y se movieron rápidamente para eliminar las genuinas formas de socialismo que habían sido ensayadas antes y constituían el fermento de los soviets, verbigracia los consejos fabriles o la actividad revolucionaria de las sociedades agrarias. Estas formas fueron debilitadas y velozmente desmanteladas hasta que prácticamente no pudieron funcionar. La Asamblea Constituyente fue eliminada porque habría transferido poder a las bases sociales campesinas y trabajadoras, cosa que a los bolcheviques no les interesaba y, de hecho, fue la razón por la que crearon los “ejércitos del trabajo”, sometidos al mandato del líder. Y esto es lo opuesto al socialismo. Los bolcheviques nacionalizaron las industrias y los recursos. En ese sentido, eliminaron el capital privado y eso generó una visión muy negativa del socialismo. Ahora bien, ellos tuvieron sus razones y la principal era la peligrosa situación internacional. Habían sido invadidos por Occidente y basaban sus medidas en principios y concepciones del marxismo, aunque en este caso eran concepciones que Marx mismo no sostuvo. La supuesta idea marxista era que un país no puede llegar al socialismo sin atravesar determinadas etapas, la primera de las cuales es la industrialización; luego vendría la organización del proletariado, que tomaría los asuntos en sus propias manos para establecer una dictadura. Rusia difería en ése y otros aspectos: era una sociedad campesina atrasada, básicamente una sociedad colonial, aunque inusualmente poderosa y con una gran fuerza militar, incluso bajo los zares. Además, había desarrollo en ciertos campos y una élite cultivada y sofisticada. Esta combinación no es extraña. Solo hay que fijarse en América Latina, donde sucede lo mismo y hay una élite con una rica tradición cultural. Los soviets querían industrializar a Rusia y, dadas sus circunstancias, pensaron que lo harían a través de un liderazgo autoritario. De esta manera implementaron casi toda la estructura en la que más tarde se produjeron las monstruosidades de Stalin. Los otros países llamados socialistas adoptaron variantes de estas estructuras, aunque hubo diferencias, como en la China de Mao.
Diferencias que no hicieron el socialismo de Mao menos sangriento que el de Stalin.
No menos sangriento, es cierto. Pero si te fijas notarás que la caracterización de China en Occidente no es correcta. Los economistas modernos señalan que el avance radical del tren económico chino solo ha sido posible porque está montado sobre los sólidos rieles de Mao. Eso lo demuestra el Premio Nobel de Economía Amartya Sen en un estudio cuya primera parte ha sido muy elogiada, al tiempo que la segunda es prácticamente inmencionable en Occidente porque compara China con India entre 1947 y 1979, lo que tiene sentido pues en el 47 ambos países se independizaron y el 79 fue el año del gran viraje de la reforma económica china. Al estudiar la mortalidad durante la hambruna de 1958, Sen la llamó una hambruna política. No porque hubiera un propósito deliberado de causarla, sino porque el sistema totalitario era tal que la información acerca de lo que estaba pasando no llegaba a los centros de decisión y cuando lo supieron ya era demasiado tarde. En ese sentido, se trató de un crimen político. Pero incluso contando esos treinta millones de víctimas, sucede que en India murieron cien millones de personas por la hambruna, simplemente porque el capitalismo democráctico de ese país no instituyó las reformas sociales que previnieran ese desastre, como lo hizo China con los sistemas rurales, los médicos de a pie y otros programas. Eso, a fin de cuentas, hizo una diferencia de setenta millones de víctimas. En palabras de Sen, India puso tantos esqueletos en el clóset cada ocho años como lo hizo China en el período del gran salto hacia adelante, su mayor vergüenza. Durante la revolución cultural también se cometieron muchas atrocidades pero, al parecer, las condiciones generales en las áreas rurales también mejoraron. Así que es una historia ambivalente. ¿Cree usted que valió la pena la experiencia en términos históricos?
No puedo sacar conclusiones de unas pocas conversaciones, pero de vez en cuando oigo a gente muy crítica con Mao que cuenta cómo en su gobierno se asesinó a mucha gente de forma sangrienta. Así que es un asunto complejo. Lo que no admite discusión es lo que pasó en la India capitalista y democrática en el mismo período. Sin embargo, a la hora de juzgar estos hechos siempre usamos un doble estándar. Si comparas a nivel mundial, verás que los errores y las matanzas de la democracia capitalista son colosales, pero no los contamos.
Volvamos al centro de la cuestión. ¿De qué hablamos cuando hablamos de socialismo?
En esencia, el socialismo es lo que tradicionalmente fue. Los productores, que son la mayoría de la población, deberían tener el control sobre la producción. Pero cuando hablo de productores no me refiero solamente a los trabajadores de las fábricas. Un productor puede ser un ingeniero de programación o un profesor universitario.Y, en realidad, la universidad es la única institución que se aproxima a esta idea según la cual los productores controlan lo que ellos producen. De modo que ellos deben controlar cualquiera que sea el aparato de producción en el cual operan. Deberían tomar las decisiones y lo mismo debería decirse de la comunidad en cuanto al control de su propio funcionamiento. Estas concepciones del marxismo coinciden en gran medida con el anarcosindicalismo. De hecho, hubo levantamientos obreros cuyas luchas antitotalitarias derivaron del modelo anarcosindicalista, como es el caso del sindicato Solidaridad en Polonia. La revolución húngara también surgió de un movimiento con estas características. Es algo que pasa de manera automática cuando la gente trata de derrocar a los amos. Ésos son los elementos centrales del socialismo. Pero el socialismo existente ni se aproxima a esos elementos. De hecho, es casi justamente lo opuesto. ¡En Estados Unidos hay más control de los trabajadores sobre la producción que en Rusia!
El punto es que su concepción se aleja del concepto tradicional de clase trabajadora y quienes la representan. También les resta poder a instituciones tradicionales como el Estado, que históricamente se ha proclamado agente principal del socialismo.
Sí, eso es válido para el socialismo existente, es decir, un tipo de socialismo que prácticamente no se puede distinguir del capitalismo de Estado. Para entenderlo conviene analizar el caso de Estados Unidos, reconocido como la sociedad capitalista por excelencia. ¡Y no es para nada una sociedad capitalista en el sentido tradicional!
¿Cómo llegó este país a ser la sociedad más rica y avanzada? Pues bien, había economistas como Adam Smith que aconsejaban en su época a Estados Unidos. ¿Qué tipo de consejos le daban? Los mismos que ofrecen el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a América Latina. Smith aconsejó al gobierno estadounidense profundizar sus ventajas comparativas. Ustedes son buenos en agricultura y exportando pieles, afirmaba. No traten de competir con bienes acabados, porque en eso Inglaterra es mucho más eficiente. Así que para alcanzar la eficiencia total, deben exportar en el sector primario y comprar los bienes industriales de Inglaterra. También aconsejó al gobierno no monopolizar los recursos naturales. Eso no era un asunto despreciable si recordamos que el petróleo del siglo XIX fue el algodón, que era el núcleo de la revolución industrial. Estados Unidos producía una gran parte del algodón mundial y Smith decía que no lo monopolizaran porque era económicamente perjudicial. En lugar de eso, Estados Unidos subió enormemente los impuestos a los textiles británicos y así pudo arrancar con su propia industria textil, que es la forma original de comenzar la industrialización. Más tarde bloqueó la industria metalúrgica británica, muy superior a la nuestra entonces. El gobierno incluso trató de monopolizar el algodón y estuvo a punto de lograrlo. En el Congreso se decía: “Si podemos acaparar el algodón, pondremos a Gran Bretaña de rodillas”. El ejemplo muestra a las claras que el desarrollo de este país no fue un proceso capitalista. Y eso se mantiene hasta hoy con Internet y los computadores. En conclusión, Estados Unidos es tan capitalista como Rusia socialista.
Ahora bien: las categorías socialismo y capitalismo son armas ideológicas, no términos descriptivos, aunque ciertamente hay muchas diferencias entre la versión soviética del capitalismo de Estado y la versión estadounidense. Pero ninguna de las dos se aproxima a los términos con los que se les identifica en la guerra ideológica. Y si nos ponemos a examinar, uno de los pocos lugares que aplica el término capitalismo es América Latina, donde se impuso en una versión neoliberal que sigue de cerca las líneas de Adam Smith. ¡Solo imaginemos lo que habría pasado si Estados Unidos hubiese seguido esas reglas! El neoliberalismo se creó para imponerlo en el Tercer Mundo. No es nada nuevo: esas ideas provienen de los modelos económicos creados para sojuzgar a las colonias. Esperanzas latinoamericanas
Usted ha señalado que América Latina ha desafiado la hegemonía de Estados Unidos y las instituciones financieras globales que han demorado el avance democrático en la región. Es decir que los latinoamericanos, según sus palabras, nos encontramos en una suerte de momento postneoliberal. ¿Por qué cree usted que el futuro puede forjarse en América Latina?
No creo que América Latina sea la utopía. Lo que digo es que ha comenzado a emerger de una historia muy dura hacia un estadio en el que tiene algunas posibilidades. Eso no la convierte en utopía. En los últimos doscientos años, América Latina ha tratado muchas veces de salir adelante pero no ha podido hacerlo debido a tres problemas. Primero por la falta de integración entre los países, pues incluso el sistema vial es diferente entre unos y otros. También porque los países han estado orientados hacia poderes imperiales casi en todo sentido, desde los bancos en los que la gente invierte su dinero hasta las universidades a las que envían a sus hijos. Tal dependencia se está dejando atrás y se han adoptado medidas firmes en pos de la integración. El último ejemplo es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), creada en febrero de 2010 con todos los países de América excepto Estados Unidos y Canadá, un proyecto simbólicamente significativo y potencialmente importante. Si esa organización adquiere algunas funciones reales en la integración, será comparable con otras iniciativas como Unasur, el Banco del Sur o Mercosur… A mis ojos, la integración es un requisito previo para la independencia. El segundo problema es interno. Todos los países de América Latina tienen una estructura social horrenda en la cual hay un pequeño sector de la población, mayoritariamente blanco, que es extremadamente rico y está rodeado de una enorme miseria. Eso no se ha solucionado, pero al menos ahora se tiene en cuenta. Los programas sociales de Lula da Silva no son la solución, pero son un avance. Lo mismo sucede con las misiones en Venezuela. El tercer punto es el surgimiento de los movimientos indígenas. Sabemos que esos movimientos son un arma de doble filo. Por ejemplo en Ecuador, donde los indígenas preguntan por qué deben renunciar a su forma de vida para que los conductores puedan congestionar las calles de Nueva York, o en Colombia, donde inquieren por qué deben sacrificar sus hábitats por la minería. Aunque tiendo a simpatizar con esas preguntas, sé que no son cuestiones triviales. Un país tiene recursos y debe poder usarlos. El problema es cómo conseguir que se usen en beneficio de la población, tratando de generar la menor destrucción posible del medio ambiente y evitando que los beneficios vayan exclusivamente a los inversores internacionales o a los ricos locales. Al menos estos problemas se abordan ahora de una manera diferente que en el pasado, cuando cada vez que alguien reclamaba lo aplastaban. Otro elemento fundamental es que hay una relación Sur-Sur que antes no existía. Como prueba, China es hoy uno de los mayores inversores en la región, superando, en lugares ricos en recursos, a Estados Unidos. Si examinas en retrospectiva la política exterior de Estados Unidos, verás que el control de América Latina ha sido casi un dogma. En el Consejo de Relaciones Exteriores era común creer que si no se controlaba América Latina no se podía controlar al mundo. Bueno, ya no la controlan. El ejemplo más notorio es Brasil. Brasil y Turquía, otro país que ha escapado del control estadounidense, se aliaron para negociar un tratado nuclear con Irán. Obama lo vio con reticencia, pero aun así lo hicieron. Pasa también en otras partes, porque el control mundial de Estados Unidos está declinando y América Latina es una pieza de importancia. Eso le abre a la región posibilidades que antes no tenía ¿Cómo manejará esas posibilidades? Aún no está claro.
¿Qué riesgos y desafíos ve usted cuando piensa en las esperanzas latinoamericanas?
El riesgo es que las estructuras que han impedido el desarrollo de las sociedades latinoamericanas aún existen. Los caudillos y el caudillismo, por ejemplo. O el hecho de que el desarrollo actual siga basado en la extracción de materias primas. Incluso en Chile, que se considera la joya de la corona, la economía sigue dependiendo del cobre y en general sigue sujeta a una determinante geográfica que la lleva a producir frutas y vinos para el mercado estadounidense. Aparte de eso, no parece haber un esfuerzo claro y consistente para superar el sistema tradicional. La economía de Brasil también depende de materias primas extraídas para Rusia y China, si bien el país cuenta con un aparato industrial importante. El otro problema es introducir y consolidar una democracia funcional en estos países, que permita superar la tremenda pobreza y ayude a que la población participe política y socialmente.
Ya que usted menciona los problemas que trae el caudillismo al sistema democrático, me gustaría conocer su opinión actual sobre Venezuela. ¿Cuál es su apreciación del socialismo del siglo XXI y de Hugo Chávez como líder?
Venezuela es una historia mixta. Algunas de las políticas públicas, como las misiones, me parece que tienen sentido. Ha habido una importante reducción de la pobreza, que ahora podría estar creciendo de nuevo. Además, el hecho de haber podido vencer el golpe militar y una gran huelga capitalista del sector industrial y empresarial me parece un avance significativo. Hay grandes problemas de violencia criminal, corrupción y control autoritario que deben ser confrontados y abordados. Esto sucede en el marco de iniciativas internacionales muy constructivas como Petrocaribe y el Banco del Sur. De modo que hay cosas positivas, pero también hay peligros.
Quisiera pedirle que hable un poco más de los peligros, ya que se refiere a importantes aspectos del sistema democrático.
Sé que son temas importantes, pero no los conozco y prefiero no entrar en materias de las que no sé. Hay problemas de fondo que deben ser confrontados, como ya dije. En Bolivia ha habido cambios sustanciales impulsados de abajo hacia arriba de la estructura social. En Venezuela los cambios se han guiado desde arriba. Los cambios que se imponen desde arriba son inherentemente peligrosos, nadie lo duda. De modo que es necesario moverse hacia situaciones en las cuales las misiones, las cooperativas y otros programas sociales tengan una autoridad real y no solo la que les confiere el gobierno. Teóricamente Chávez piensa así, pero ese pensamiento tiene que hacerse realidad.
Usted ha mostrado una preocupación constante por Colombia. ¿Qué piensa del legado de Álvaro Uribe y del nuevo gobierno de Juan Manuel Santos?
Cuando estuve en Colombia, hace algunos meses, la Defensoría me llevó a visitar algunos pueblitos aislados y peligrosos cercanos a La Vega, en el Cauca. Fui porque los habitantes de la región dedicaron un bosque a la memoria de mi difunta esposa, Carol. Allí los pobladores estaban tratando de bloquear los esfuerzos de compañías mineras que con su explotación arbitraria han contaminado las fuentes de agua. Por ejemplo, y esto es algo que yo no sabía, aparentemente el gobierno está tratando de privatizar el agua. Y lo hace tomando en cuenta la lección que dejó el fiasco de Bolivia. Es decir, no como un esfuerzo a nivel nacional, sino en pequeñas zonas, aislando a las comunidades y anulando su capacidad de acción conjunta. Contra eso, la gente de muchas de las comunidades que visité se está organizando y tiene programas hidrológicos muy sofisticados, principalmente para resistir la privatización así como la destrucción de los bosques vírgenes. Es una tendencia alrededor del mundo resistir la presión de las compañías multinacionales. Que puedan lograrlo, está por verse. Al mismo tiempo, la gente de la Defensoría me comentó que ha resurgido la violencia, en parte por la acción de las Farc, lo que ha producido una respuesta militar y paramilitar. El padre Javier Giraldo, una persona increíble, estaba con nosotros investigando para un libro sobre lo que ha pasado con las comunidades de paz como San José y Apartadó que, tal vez sepas, han sido atacadas e intimidadas por largo tiempo. Incluso la última vez que estuve allí hace algunos años, San José, que es la más grande, estaba sitiada. La situación ha empeorado, con lo que virtualmente se han eliminado estas islas de paz. Me parece que eso no luce bien. Para volver a tu pregunta, los grupos de derechos humanos con los que hablé esperan que con Santos haya un relajamiento. Esto no lo puedo asegurar porque proviene de una fuente secundaria, pero la esperanza es que aunque Santos continúe aplicando algunas políticas de Uribe, se supone que por su clase social –él es un oligarca mientras Uribe viene de una clase media antioqueña– y porque no necesita las conexiones soterradas con el paramilitarismo y el narcotráfico que hubo en el gobierno uribista, será menos brutal en materia de derechos humanos y más abierto al diálogo.
Bueno, Santos no ha sido más flexible, al menos con las guerrillas. Ahí tenemos la aniquilación del Mono Jojoy, nada menos que el jefe militar de las Farc. Sin embargo, pareciera moverse todavía dentro del marco institucional.
Luce entonces como que debería buscar algún tipo de arreglo político con las Farc.
¿Cuál puede ser el rol de Colombia en la dinámica regional de América Latina?
A este respecto, me parece que la objeción de la Corte al acuerdo sobre las bases militares estadounidenses puede ser significativa. Ese acuerdo irritó a varios países. Con la excepción de Alan García, la oposición fue general e incluso Unasur hizo un pronunciamiento en contra. No se objetaron las implicaciones nacionales del acuerdo, sino sus aspectos extraterritoriales, es decir, el hecho de que Estados Unidos quisiera usar las bases para recoger información y hacer labores de vigilancia. Ésa es la parte que los países de la región sintieron amenazante, aunque no aparecía de forma explícita sino que era la interpretación hecha por Estados Unidos. Si el punto es totalmente retirado, creo que ayudará a Colombia a estar más integrada en Suramérica y, por supuesto, será un paso importante para dejar fuera la intervención de fuerzas militares estadounidenses en la región pues, salvo aquéllas, las únicas fuerzas con características extraterritoriales están actualmente en Honduras.
Aprovechando que ha tocado un tema controversial, quisiera preguntarle cuál es el estado actual de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina.
Latinoamérica se está moviendo hacia algún tipo de integración, lo cual, como he dicho, es el requisito previo para la independencia real. Esto es muy importante porque es la primera vez, en cinco siglos, que se dan tales condiciones. No sé si llegará a trascender, pero me parece que si la Celac se transforma en algo más que un proyecto en el papel, puede ser muy positivo. Lo mismo puede decirse de la propuesta de despenalizar algunas drogas llevada a cabo por la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, encabezada por los ex presidentes Ernesto Zedillo, Fernando Henrique Cardoso y César Gaviria. Si América Latina coincide en salir de esa guerra destructiva contra las drogas, podría haber un avance importante en ese terreno. Por supuesto que eso implicaría un gran esfuerzo educativo en Estados Unidos. Para dar un ejemplo, repito algo que escuché esta mañana en la National Public Radio mientras manejaba hacia acá. Discutían lo que sucede en México y las declaraciones de Hillary Clinton sobre una insurgencia que amenaza a Estados Unidos. Había un puñado de expertos en el tema. Era muy interesante oírlos, pero no mencionaron las únicas tres cosas que realmente importan. Primero: que las armas de los narcos mexicanos llegan de Estados Unidos. Segundo: no se concentraron, aunque lo refirieron de pasada, en que la demanda proviene de Estados Unidos. Y tercero: se les olvidó decir que los acuerdos de libre comercio son un gran lío, en particular el tlc con Canadá y México, pues han empujado a los campesinos fuera de su tierra y ha desplazado cultivos como el maíz para la producción de opio. Pocas semanas atrás estuve en México y gente ligada al periódico La Jornada me comentó que hay grandes áreas en el norte dedicadas a la producción, zonas incluso vigiladas por militares. El asunto de fondo es que, al parecer, un 25% de la economía mexicana depende de los narcos. Otro tanto depende de las remesas que llegan del exterior, lo que quiere decir que la economía productiva y funcional se ha reducido. Incluso las maquiladoras multinacionales, que no se ajustan a los patrones nacionales de la economía productiva, se están yendo del país debido a la competencia de China. Nada de eso se mencionó en el programa radial, así que la percepción del fenómeno que tenemos los estadounidenses es muy limitada. Por otro lado, según varios estudios económicos, el declive de la calidad de vida bajo el mandato del presidente Calderón es terrible. No hablo solo de los niveles de nutrición, sino de la caída de los salarios. Eso también es crucial para entender el avance de la economía de las drogas. En el World Economic Forum se ha discutido otro fenómeno derivado: la paradoja de que en un país con ese tipo de violencia la bolsa se encuentre por los cielos, y haya alcanzado hace poco máximos históricos. En realidad, eso habla de dos Méxicos, uno rico y otro pobre. No hay nada paradójico al respecto. Es algo que viene sucediendo desde que las reformas neoliberales de los ochenta dividieron el país. El número de billonarios ha aumentado casi tan rápido como la tasa de pobreza. Así se explica el fenómeno de Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, y se entiende que a la bolsa le esté yendo bien, porque los inversores estadounidenses asumen que a los sectores privatizados, a los billonarios y a los narcos les seguirá yendo bien. Mientras tanto la población colapsa. Encontrar soluciones para esos problemas exige reconocer que existen, y eso no lo vemos. Así que tenemos por delante un largo camino por recorrer.
Esperanza contra catástrofe
Y ese camino parece aún más largo si tomamos en cuenta las nuevas leyes migratorias que criminalizan a los inmigrantes.
Por no hablar de lo que se nos viene con el Tea Party en el Congreso. No sé hasta qué punto sigues a estos tipos. No se puede ir más a la derecha porque será autodestructivo. Es como si el país fuera asaltado por un grupo de lunáticos.
Condoleezza Rice afirma que es saludable para el país tener este tipo de debates.
¡Ésa es su posición! Bueno, olvidémonos entonces de la guerra contra las drogas y el armamentismo y hablemos del Tea Party. Actualmente, casi la totalidad del partido republicano piensa que el ser humano no tiene que ver con el calentamiento global. Pensar así es una pena de muerte para la especie. Si Estados Unidos no hace nada y si el partido republicano decide que todos esos liberales y científicos que buscan becas para estudiar el fenómeno se olviden del dinero, podemos ir diciéndonos adiós. En el caso de la crisis financiera, tiene cierto sentido que las grandes corporaciones ignoren el riesgo sistémico, aunque los economistas saben que ignorarlo conduce a que las crisis se hagan más frecuentes. Ésas son ineficiencias fundamentales del mercado. Cualquier economista aprende en los primeros cursos que las transacciones del mercado ignoran los factores externos casi por necesidad. Si alguien trata de calcular su impacto quedará fuera del negocio porque los competidores no lo harán. Así que es prácticamente una necesidad institucional del sistema de mercado. En el caso de las crisis financieras, podemos decir “bueno, está el gobierno para darnos auxilio financiero”. Pero cuando esos ejecutivos decidan ignorar las externalidades de la destrucción climática no habrá nadie para echarles un salvavidas. La fragilidad de la especie no es un factor por el que puedas pedir auxilio financiero.
Ya que entramos al tema de la supervivencia, ¿cómo abordar entonces la crisis de civilización en la que nos encontramos?
¡No es una pregunta pequeña!
Por favor denos solo una conferencia de cinco minutos…
Algún gran cambio tiene que ocurrir en Estados Unidos.
¿Es Estados Unidos el protagonista principal? ¿Por qué?
Tiene que serlo. Somos de lejos el país más rico, más poderoso y el que ocasiona más daños a la naturaleza. Y si no hacemos nada aquí, lo que pueda hacer Europa será de ayuda pero no hará gran diferencia. Los países emergentes no harán mucho porque necesitan impulsar su crecimiento. China, de hecho, está haciendo más que Estados Unidos. Cuando Texas quiso montar unos molinos para energía eólica tuvo que ir a buscarlos a China. ¿Qué pasó? El gobierno estadounidense bloqueó la iniciativa. La inversión verde de Estados Unidos en China es más alta que la que hace en su propio territorio y en Europa. La razón es simple. El gobierno estadounidense se queja de China en la Organización Mundial de Comercio. Pero aquí es responsable de desarrollar la estructura de inversiones verdes y no lo ha hecho. Lo deja en manos de inversores privados que no lo harán tampoco porque en China lo pueden hacer por mucho menos dinero. Es chocante. El gobierno de Obama está amenazando a China con echarle encima a la omc por hacer exactamente lo que nosotros deberíamos hacer: una política industrial, dirigida por el Estado, claro está, para crear las bases de una economía sustentable. Eso tenemos que pararlo, dicen, porque viola nuestros sagrados principios de mercado. Y, bueno, tú sabes, las ironías son increíbles. Pero, otra vez hay que decirlo, la población lo ignora. Y los economistas, los intelectuales y los medios tienen la culpa porque no quieren explicar que así funciona nuestra economía.
¿Podría enunciar algunos puntos que deberíamos mantener en mente?
Estados Unidos necesita una revolución cultural.
¿A qué se refiere?
A un cambio en la manera en que entendemos las actitudes, las percepciones y el conocimiento factual. El Tea Party es muy revelador en ese sentido. Somos una sociedad constantemente medida por encuestas. Aunque muchas no aportan gran cosa, hay otras que muestran cosas importantes. Por ejemplo, que existe gente a favor de un gobierno pequeño y de menos impuestos. En términos sociales están a favor de más inversión en educación, en salud, en infraestructura. En eso quizás no sean diferentes de los suizos, pero no quieren gobernantes ni impuestos. ¿Entonces? Es lo que llamamos el double dip: mantener dos ideas absolutamente contradictorias en la mente y creer en ambas al mismo tiempo. Esa percepción atraviesa el país. Hay personas que dicen: “A mí no me importa lo que sucede en este país”. Pero si consideras a quienes participan en las encuestas verás que quieren discutir estos temas. El año pasado estuve en Ciudad de México y de ahí fui a California. Pasé de un país pobre a una de las zonas más ricas del mundo. En México la Universidad Autónoma (Unam), que tiene cien mil estudiantes, es gratuita. No es la mejor del mundo, pero es bastante buena. Mientras tanto en California el sistema de educación universitaria pública, que era uno de los mejores en el mundo, está siendo destruido y privatizado. ¿Qué pasa cuando México, un país pobre, es capaz de mantener un sistema de educación pública de buena calidad, mientras que California, región muy rica, destruye uno de los mejores sistemas educativos? Pues que te haces mucho daño. Si no tienes un sistema educativo de alto nivel tampoco tendrás una economía competitiva de alto nivel, porque buena parte del crecimiento económico hoy en día ocurre alrededor de las universidades, donde hay grupos de investigación, conocimiento, innovación y desarrollo como MIT, Harvard, Berkeley o Stanford. Hasta cierto punto, el sector privado que crece alrededor de estos grupos es parasitario y se beneficia enormemente de ese conocimiento universitario. De modo que si destruyes el sistema universitario estás poniendo en riesgo el sector económico privado. Pero tienes que hacerlo porque hay que recortar impuestos. Y mira la ironía: hay estudios económicos que demuestran que los mayores defensores de las reducciones de impuestos en California son aquellos que más se benefician de los subsidios federales.
Volviendo al punto, ¿cuál sería el bosquejo de lo que es necesario hacer?
Un programa educativo masivo dentro de Estados Unidos, el cual condujera a una revolución cultural que haga entender a la gente su circunstancia y la consecuencia de sus acciones, dejando de lado los dogmas y prisiones ideológicas que constriñen la posibilidad de desarrollar políticas sensibles y sensatas. No hay razones para que Estados Unidos no sea un país líder en el desarrollo de tecnologías verdes y de un modelo de desarrollo sustentable. Contamos con las instalaciones y los recursos que lo permiten sin tener que ir a China a buscar mano de obra barata. Lo contrario consiste en poner parches, que es lo que estamos haciendo.
El mundo postimperial
Casi diez años después del 11 de septiembre, Estados Unidos no es la superpotencia mundial que era, al menos no política y económicamente. ¿Qué puede decir del papel de Estados Unidos en el presente y futuro cercano?
Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tuvo una posición de poder sin paralelo en la historia. Tenía literalmente la mitad de la riqueza del mundo y estaba en condiciones de perseguir metas muy ambiciosas que fueron esbozadas por los planificadores de Roosevelt y luego ampliamente implementadas: controlar una “gran área” que incluía el hemisferio occidental, el lejano Oriente, el antiguo imperio británico (incluido el incomparablemente rico en petróleo occidente asiático) y el centro industrial y comercial de Eurasia. Con el tiempo, fue inevitable que este poder se desgastara. Hacia 1970, el mundo era económicamente tripolar. Sus mayores centros eran, para Norteamérica, Estados Unidos; para Europa, Alemania y Francia, y para el este de Asia, Japón. El colapso de la Unión Soviética creó una breve ilusión de unipolaridad y de “fin de la historia”, pero pronto se disolvió y en este momento el sistema global es aún más diverso y Estados Unidos menos capaz de ejercer control. Es un asunto muy preocupante para los planificadores, y a menudo una fuente de considerable irracionalidad –como cuando, recientemente, el Departamento de Estado le advirtió a China de que debía cumplir sus “responsabilidades internacionales” y obedecer las sanciones unilaterales de Estados Unidos contra Irán, lo cual debe haber divertido a la clase gobernante china–. En una sola dimensión –el poderío militar– Estados Unidos continúa un reinado supremo, pero es una ventaja muy costosa que no se pued emantener, particularmente en virtud de decisiones que han debilitado severamente la economía productiva y han favorecido el sector financiero. Los dirigentes de este país deberían estar obligados –en el mejor de los casos deberían elegir– hacerse socios de un orden mundial más diverso.
El marxismo tradicional y otras ideologías entienden el cambio hacia una sociedad más justa en términos de revolución o catástrofe. ¿Cómo hacer la idea de justicia menos dependiente de la de cambio violento?
Marx tenía una visión más matizada. Él parece haber pensado que en las democracias parlamentarias el poder de los trabajadores podía alvanzarse por procesos electorales. Apartando sus visiones personales, no veo ninguna base en su pensamiento, o en el de otros que buscan más justicia y libertad, para excluir esa posibilidad. Sin embargo, es ocioso especular. Cualquiera que sea nuestra situación, deberíamos preferir la reforma no violenta en tanto se pueda, y las preguntas sobre el recurso a la violencia no deberían ni siquiera plantearse a menos que en algún punto una autoridad ilegítima busque mantener su poder por la fuerza. Y seguramente, sean cuales sean nuestros objetivos a largo plazo, deberíamos hacer lo que se pueda para evitar la catástrofe, particularmente en tiempos como el nuestro, un momento nuevo de la historia en el cual la inminencia catastrófica puede significar el fin de la búsqueda de una supervivencia decente.
A los 82 años usted sigue denunciando y luchando. Dígame, ¿qué lo mantiene activo y en qué cree?
Este verano tuve la oportunidad de presenciar algunas luchas de gente que encara enormes amenazas y peligros en diferentes partes del mundo: campesinos y pueblos indígenas en Colombia, palestinos en campos de refugiados del Líbano, kurdos en el sudeste de Turquía. Y también pude unirme brevemente a aquellos que desde una posición relativamente privilegiada se entregan a esas causas. Ésas son más que razones para mantenerme activo y creer en la esperanza de un futuro mejor.
Fuente: http://www.elmalpensante.com/index.php?doc=display_contenido&id=1727
----------------------------------------------------
http://www.revistaelobservador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3463&Itemid=64
-----------------------------------------
La vigencia del viento de los 90
 Por Carlos del Frade
Por Carlos del Frade
(APe).- La historia de los puertos sobre las marrones aguas del Paraná es anterior al sueño colectivo inconcluso parido el 25 de mayo de 1810 y a la propia invención del virreynato del río de La Plata. Hacia 1527, donde hoy se levanta Puerto Gaboto, al norte de Rosario, surgieron los primeros rudimentos de muelles que hoy conforman la principal puerta de exportación de los cereales argentinos.
El complejo oleaginoso que va desde Timbúes, pasa por Puerto San Martín y San Lorenzo, ignora la cuna de la bandera y termina en Punta Alvear, ha desplazado al que fuera el segundo cordón industrial más importante de América latina después del de San Pablo.
Más allá de la crisis financiera del año 2009, Cargill, Dreyfus, Bunge, Nidera, Molinos Río de la Plata, Toepffer, Aceitera General Deheaza y Minera Bajo La Lumbrera, tuvieron una facturación total de de 52.104 millones de pesos, alrededor de 13 mil millones de dólares.
Una enorme masa de dinero que no se vuelca en la vida cotidiana de sus trabajadores ni tampoco en los pueblos y ciudades que le dan sustento a pesar del creciente nivel de contaminación ambiental que provocan.
 Para la Escuela de Estadísticas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario, citados por la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmontadores de Algodón y Afines de la República Argentina, estas firmas invierten solamente un 1,94 por ciento del total de sus erogaciones en salarios.
Para la Escuela de Estadísticas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario, citados por la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmontadores de Algodón y Afines de la República Argentina, estas firmas invierten solamente un 1,94 por ciento del total de sus erogaciones en salarios.
En el caso de los estibadores la cuestión es peor porque el sueldo de los jornaleros no representa cifra significativa en las utilidades de las empresas radicadas sobre el caudaloso Paraná.
Este presente de opulencia e impunidad es hijo directo de una historia de saqueo.
La ruta nacional número 11 y las vías del ferrocarril Belgrano son testigos de las transformaciones de esta región, junto a los pueblos y ciudades que vieron desaparecer las plumas flamígeras de las chimeneas de las fábricas que hasta mediados de los años ochenta del siglo pasado iluminaban la noche anunciando el tercer turno, la producción constante, el casi pleno empleo.
Hoy la noche avanza en silencio y ya casi no hay colectivos a esas horas. Aquellas fábricas dejaron de ser a mediados de los años noventa cuando el menemismo rubicundo arrasó con las plantas de pintura, químicas, petroquímicas, de jabones, porcelanas, textiles y frigoríficas. Entre ciento cincuenta y doscientas empresas medianas y grandes fueron cerradas en aquellos tiempos y otras tantas derivadas del desguace estatal de los ferrocarriles, la Junta Nacional de Granos, los puertos estatales y el saqueo de YPF y sus destilerías, produjeron la soledad del camino y la ausencia de bares que sembraban de sillas las calles de aquellas ciudades y pueblos.
Los pasajeros habituales de las líneas de colectivos que atraviesan la zona ya saben que necesitan relojes y paciencia. Cosa impensable cuarenta años atrás cuando la empresa de transporte “9 de Julio”, de colores azul y blanco, recorría la ruta 11 cada cinco minutos y no hacía falta otra señal para llegar temprano o a tiempo al lugar de destino. El chofer manejaba una boletera de por los menos veinte papeles que tenían como destino cada una de las fábricas y la familia sabía que no habría demora ni sorpresa.
 Solamente quedaron las grandes aceiteras, las terminales privadas que desplazaron al mítico puerto rosarino, aquel que fuera cantado como “la capital de los cereales que se levanta junto al río Paraná”.
Solamente quedaron las grandes aceiteras, las terminales privadas que desplazaron al mítico puerto rosarino, aquel que fuera cantado como “la capital de los cereales que se levanta junto al río Paraná”.
Aquel puerto llegaba a mover entre 10 y 15 mil trabajadores hasta mediados de los años setenta. Hoy apenas tienen empleo en blanco menos de trescientas personas aunque la publicidad oficial habla de una terminal multipropósito ideal para los grandes negocios internacionales.
Todo comenzó con el ex gerente general de Acindar, José Alfredo Martínez de Hoz, devenido en ministro de Economía de la dictadura que hacia 1979 eliminó el monopolio del control de granos que estaba en manos de la entonces Junta Nacional de Granos.
Fue la piedra fundamental del desarrollo de los puertos privados.
Hacia 1987, como consecuencia de una increíble huelga de casi dos meses de duración en el todavía puerto estatal rosarino por un reclamo de vacaciones, aquellos muelles fueron declarados “sucios”, terminología que en el negocio exportador es sinónimo de suicidio. En ese mismo año, como consecuencia de aquel conflicto inventado, surgió la llamada Terminal 6, la síntesis de tres aceiteras cordobesas y tres santafesinas. Ya las cargas cerealeras dejaron de llegar o salir de Rosario y pasaron a ocupar los terrenos de Puerto San Martín, San Lorenzo, Punta Alvear, Arroyo Seco y Villa Gobernador Gálvez.
Los dirigentes sindicales de entonces y los representantes de las cámaras de empresas navieras que protagonizaron aquel conflicto de tantos días terminaron trabajando todos juntos en la nueva empresa privada.
Aquel desguace del puerto rosarino significó el origen del boom exportador oleaginoso.
La piel de la región comenzó a cambiar.
 Ya no se veían batallones de obreros circulando en bicicleta hacia las fábricas ni las ansiadas camisas de los que trabajaban en Celulosa, en Capitán Bermúdez, o en el mismísimo ferrocarril. Eran ropas que cotizaban en alza en los bailes de los clubes en los años sesenta y setenta porque eran el pasaporte a una vida familiar sin apremios económicos y por eso los muchachos iban con esas camisas a buscar compañeras.
Ya no se veían batallones de obreros circulando en bicicleta hacia las fábricas ni las ansiadas camisas de los que trabajaban en Celulosa, en Capitán Bermúdez, o en el mismísimo ferrocarril. Eran ropas que cotizaban en alza en los bailes de los clubes en los años sesenta y setenta porque eran el pasaporte a una vida familiar sin apremios económicos y por eso los muchachos iban con esas camisas a buscar compañeras.
El colectivo “9 de Julio” dejó paso a las unidades amarillas de un empresario de cuestionadas habilidades, de apellido Bermúdez, que constituyó uno de los tantos oligopolios del transporte en la provincia de Santa Fe y ya la noche dejó de ser territorio de trabajadores para convertirse en paseo de fantasmas, junto a los esqueletos vacíos de las fábricas.
Allí donde estaba Cerámica San Lorenzo, donde llegaron a trabajar más de mil personas, se instaló una ensambladora de motocicletas que solamente dio ocupación a cuarenta muchachos, casi ninguno de la ciudad donde San Martín inició su epopeya en clave de patria grande.
La privatización de YPF derrumbó la llamada mística ypefiana y los otrora orgullosos obreros de la petrolera comenzaron a ocupar espacios en las crónicas policiales que relataban los suicidios de los que hasta el día de hoy esperan cobrar el porcentaje de las ganancias que le prometieron por aquel famoso Programa de Propiedad Participada.
Quedaron pocas escuelas técnicas y pocos overoles.
En las escuelas para adultos cuando el profesor pregunta que levante la mano quién tiene o conoce un recibo de sueldo en blanco, apenas un puñado de dedos se eleva. La gran mayoría trabaja en negro, changuea y espera que alguna multinacional se le ocurra levantar un nuevo silo.
La histórica ciudad de San Lorenzo parece hoy el patio trasero de Molinos Río de la Plata y Vicentín. Enormes robots de lata y acero se levantan a la vera de la ruta 11 cuando se llega desde Rosario. Allí hay luces permanentemente encendidas pero muy poca gente trabajando. El nivel de ocupación de las grandes aceiteras es mínimo y cada nueva inversión anunciada con bombos y platillos por los sectores políticos y empresarios precariza aún más la mano de obra.
Miles de millones de dólares surgen del complejo oleaginoso que se levanta sobre el río Paraná en forma paralela al crecimiento de la economía en negro donde también aumenta su dimensión los circuitos del narcotráfico y la prostitución muchas veces protegidos por las fuerzas de seguridad, provinciales y nacionales.
En forma paralela, los estibadores de la zona dicen que de cada tres barcos que parten de los muelles privados, hay uno que pasa de largo, que no rinde ningún tipo de control. Es el inicio de la fenomenal evasión que recién ahora comienza a investigar la Administración Federal de Ingresos Públicos.
La región del Gran Rosario, el otrora mítico Cordón Industrial del Paraná, era obrera, ferroviaria y portuaria. Hoy es solamente una gran área de servicios, empleo precarizado y zona de turismo.
No es casual que una de las últimas nominaciones que adquirió la región haya sido “capital nacional del helado artesanal”, designación colocada por algún diputado en plena década del noventa cuando los fuegos del tercer turno y la plena ocupación se apagaban definitivamente.

Carlos del Frade
Publicado por la Agencia Pelota de Trapo-------------------
Represiones
Son días de furia, son días de dolor, son días de alerta……estar alertas……ver que nos pasa, ver que hacemos…..
Los lugares son distintos, las realidades también, pero en el fondo…es lo de siempre….los jodidos abatidos….los jerarcas de la muerte intocables…..y sus sicarios de diferentes colores disparando…..”costo político” escuché ayer en una asamblea, que paguen el costo político…? Quién paga el costo político sino nuestros cuerpos…..salir como represores en el diario, en la tele, en la radio, un día, dos, miles de ¡qué barbaridad!!!!! Miles de ¡dios mío, esto se va al bombo!!!!!….¿eso es pagar el costo político??
Si los jerarcas de la muerte siguen en el mismo lugar, no se cuál sea el costo político, si ni siquiera sancionan a sus perros de caza……como máximo algún agente cambia de lugar, un jefe de policía que pasa a tareas pasivas….nunca a la cárcel…. ¿gobierno de derechos humanos??? Por eso la mitad de mis amigos se hicieron k? derechos humanos para blancos…o derechos humanos para muertos……o derechos humanos medio lentos….¿juzgarán dentro de 30 años a Pedraza? ¿ Sancionaran a Isfran?, que seguro sigue en el poder sino se muere en 30 años…..ah…a lo mejor cuando se muera….ahí nos queda más cómodo…..bueno, muchos de mis amigos también se hicieron k por las políticas sociales progresistas……¿no serán por las habitacionales, supongo?….porque clarito está que la gente está sin casa…..y parece que no alcanzan con la asignación universal por hijo para pagar el alquiler….seguro una maniobra de alguna mente siniestra de la derecha anti K…como los saqueos de Alfonsín y De la Rúa……¿será?¿ Será que manejan tanta gente? O será que tiran un fósforo en un terreno lleno de nafta, nafta que dejan el hambre y la miseria de todos estos años…de toda nuestra historia……
Buenos aires, primero, Dios y el Diablo puntuales en la capital del país; fusilan a un militante de izquierda, lo fusilan las patotas sindicales por acompañar un proceso de reclamo por incorporación digna al mercado laboral, ¿sindicalistas matan a alguien que reclama por trabajo…..?? bueno, es que responden al establishment......digamos.....el jefe del sindicato tiene acciones en las empresas ferroviarias…..para seguir con las paradojas, anteriormente hombre de Moyano, presidente del PJ bonaerense….A Pedraza hoy ya no lo invitan a los actos políticos ni se reúnen con él…..pero cayó en desgracia….?? Más o menos, todavía no está preso, a lo mejor en 30 años…....
Y bueno, necesitamos a los gordos, si no negociamos nos paran el país, y nos come la derecha….dirán algunos menos puristas que yo….gobernar es meterse al barro de la historia… ¿.los dueños de empresas de transporte no pertenecerían a la derecha? ¿Los sindicalistas que trabajan para ellos no son traidores de clase, patotas de la derecha????.
En Formosa, a los tobas, los fusilaron, los metieron presos y los reventaron adentro por resistir la usurpación de sus tierras ancestrales, y casi no sale en la tele……casi que ni nos enteramos…..a lo mejor porque Isfran andaba inaugurando cosas en la tele, aliado de un gobierno nacional que apoyó la marcha de los pueblos originarios, que apoya la lucha por los derechos humanos….pero no dice mucho de Isfran…….necesita aliados en el noroeste, sino nos come la derecha…….gobernar es meterse al barro de la historia…..no podés ser tan purista, sino te come la derecha….¿será la derecha agroexportadora? ¿la misma de la 125? ¿y porqué le sacan los terrenos a los tobas? ¿Para sembrar soja? ¿para sembrar negocios inmobiliarios?…..pero eso no era la derecha también……?
y en la toma de Villa Soldatti, vuelven los sicarios, más sedientos de sangre que nunca, más fuertes que nunca, más confusos que nunca……fusilando pobres, re pobres, más pobres por ser bolivianos y paraguayos residentes ilegales, explotadísimos laboralmente, esclavos, y sin tierra, les cortaron la luz después de desalojarlos, y les dispararon a oscuras, a niños y adultos por igual, la policía federal y la gendarmería del gobierno "popular" ….también les disparó la metropolitana.....que es del jefe de gobierno que se autoproclama fascista...entonces es fácil que quede como único responsable.....a él y a la xenofobia, que queda como una entidad etérea, para que nadie sea responsable (como si no se materializara en políticas públicas, como la represión policial o la focalización de políticas sociales, o las políticas migratorias argentinas )
Y después cuando volvieron a okupar, se armó “conflicto interno, entre vecinos se mataron". Vecinos?...son patotas, mandadas sabe dios por que líder de que fracción del fascismo, si tenemos tantas….o por la desesperación y la locura que generan tantos años de exclusión, de hambre, de masacre afectiva…...,
¿Patotas o paramilitares urbanos? La barbarie, la alienación y el dolor enorme de la guerra de pobres contra pobres….¿quién genera y ha generado históricamente esta batalla? ¿Quién gana con ella? bajaron un herido de la ambulancia para volver a pegarle, y rematarlo con un tiro, ejemplo de una deshumanización de la que nos costará mucho retornar…….
Nadie se hace cargo de los muertos. y para protegerlos les construyeron un campo de concentración, no los dejaban salir, sino es con una pulserita, nadie podía entrar, y los familiares les pasaban agua y comida por las rejas que les construyeron; el jefe de gobierno y el gobierno nacional, ahora les prometieron planes de vivienda.....si desalojan, están yéndose...la situación es insostenible, pero ahora parece que no recibirán casas quiénes no prueben residencia de 2 años en el país,¿cómo prueba un residente ilegal su residencia...? ¿y que importa cuánto hace que estén, o de donde vengan??...Y el MERCOSUR? ¿Y los hermanos latinoamericanos? ¿No era que este gobierno nos hermana con Latinoamérica?
Y el dolor de ver a los compañeros históricos no entender nada, algunos por no querer entender, por creer tozudamente que están haciendo la revolución con dos putas políticas sociales, y con los derechos humanos teñidos cada vez con más sangre............
Las tomas se multiplican, la represión amenaza también multiplicarse, los espacios públicos no se negocian, dice el jefe de gobierno, y los buenos vecinos.., y en muchas de las provincias, alineadas o no con el gobierno nacional, ahora amenazan con castigar las tomas retirándoles los planes sociales, y no incluyéndonos en las políticas habitacionales.....o sea, el que necesita es el que no lo tendrá......
Y ayer le tocó el turno a Córdoba, ayer se aprobó una ley de educación que retrocede enormemente el ya arcaico y controlador sistema educativo, una ley resistida por toda la comunidad educativa, con meses de escuelas tomadas, para resistirlas, con huelgas de hambre, y miles de marchas, con procesos organizativos maravillosos de una generación de la que casi no se esperaba nada, de tanto enfermarlos con tecnología y desvínculos, salieron a tomar la ciudad hace unos meses….nos pusieron a todos a soñar que era posible lo colectivo, que era posible la resistencia……
.....ayer, a puertas cerradas, con la legislatura vallada y rodeada de policía e infantería...votaron solos.....como lo hacen siempre.....como una mueca siniestra de la democracia........y como los estudiantes, decidieron que igual querían, aunque sea entrar a la legislatura, aunque sea acercarse a cantarles hijos de puta.....o basta, o lo que sea.........la policía y la gendarmería, felices otra vez de hacer uso de su función social más real.......reprimieron, pegaron, dispararon balas de goma...(casi una novedad en este fin de año de fusilamientos, casi un detalle de buen gusto....) y arrestaron gente, que como eran de clase media, y blanquitos de ojos claros.....bueno, pues salieron rápido...sólo unos golpes......solo una costilla fisurada......un regalo de navidad......y por supuesto hoy se oyeron voces del gobierno nacional, "que vergüenza la represión, pensé en mi hijo"......(parece que su hijo es más parecido a los estudiantes que a los tobas, o a los bolivianos que ocupan Soldatti o Maxi y Darío....parece que los derechos humanos son para blancos...., el mismo gobierno nacional que igual, aprobó su ley con sus legisladores, se ve que no le da lástima, que su hijo tenga un sistema educativo horrible, ah claro, su hijo va a la escuela en buenos aires, seguro bilingüe, ingles, o alemán, sospecho que no quechua….......) y de mis amigos k, no había ninguno en la marcha, ni en la UCA por los presos políticos, y duele no verlos, no encontrarme en sus miradas y sus voces cuando la injusticia se hace presente, duele saberlos creyéndole a los de 6,7,8 como le cuentan que Cristina y Aníbal Fernández hacen la revolución por ell@s….
…como una pesadilla de otro mal verano....pareciera ser que en esta época, se acostumbra a matar pobres y uno o dos militantes de clase media.....para que nada cambie, para que creamos que algo cambia....pagando siempre el costo político nuestros cuerpos……
….ellos, los de arriba, tienen miedo......pero los que mueren cuando ellos tienen miedo, son los pobres, estamos jodidos....re jodidos.....ellos más, yo sigo siendo blanca, sigo viviendo en una casa que puedo pagarme, sigo yendo a las marchas, y sigo volviendo viva a casa, sigo yendo a rescatar gente de la cárcel, y los saco en unas horas....sí, hay otro país para la gente como yo, igual, sigo tomando agua contaminada y de mal gusto, sigo comiendo alimentos trasngénicos y cancerígenos, cada día con menos sabor, sigo siendo rehén de un negocio inmobiliario para tener donde dormir, sigo pagando impuestos carísimos por servicios de mala calidad, sigo viviendo en un barrio donde se depositan desechos tóxicos, sigo sufriendo calores inusuales y sequía con la profecía de que la provincia se convierta en un desierto en pocos años, por el desmonte que hacen para sembrar soja y hoteles y barrios privados y minas a cielo abierto, sigo viviendo los avatares de los peores transportes públicos del país, sigo trabajando en condiciones súper precarias, las mías y las de todos los que conozco, sigo soportando la inflación galopante...sigo recorriendo las calles de la ciudad , sobre todo las noches, con miedo de ser atacada sexualmente, por el violador serial de turno, y las luces apagadas en los barrios que aportan impunidad, junto con jueces y policías, sigo pasando por afuera de los cabarets en pleno centro, sabiendo que ahí hay alguna niña que se muere de prostitución y esclavitud, y sigo viendo con impotencia que a lo mejor la amiga de una amiga está ahí adentro, o la hija de marita, o cualquiera de nosotras, y sigo sin saber como hacer para hacer algo, sigo sintiendo escalofríos cada vez que me pasa una camioneta de policía o me preguntan por mi documento cuando cruzo en taxi los puentes que dividen la ciudad, aún sabiendo que no soy su objetivo principal...(mujer-blanca-adulta) igual, sé que una mala contestación, un mal día de ellos, y me voy a pasear a la cárcel............ y sigo viendo a muchos de mis ex compañeros agitar una bandera que cada día se parece más a la del gran hermano de Orwell….
Y la bronca hacen dar ganas de quemar la legislatura, y la casa de gobierno, y la central de policía….. pero no me animo, porque me da miedo la cárcel, porque son un infierno de ausencia de derechos, sobre todo si sos mujer, y joven…...pero sobre todo porque me da miedo que igual no cambie nada, y construyan una al lado, con un negocio millonario en cometas para empresas de la construcción, y etcs..... y así estamos, claro, yo estoy mejor que ellos.....pero ahora parece que sin ser demasiado apocalíptica....nuestro lema, otrora patria o muerte, debería ser, cáncer, stress y tristeza para la clase media.. o desesperación y muerte segura (de bala o de hambre) para los pobres...
INDOAMERICANO
El 7 de diciembre unas 200 familias de la Villa 20, una de los barrios informales de Buenos Aires, ocuparon una parte del Parque Indoamericano, uno de los mayores espacios verdes de la ciudad con algo más de cien hectáreas. En las horas siguientes la toma creció hasta superar las cinco mil personas, aunque el “censo” oficial posterior apunta 13 mil ocupantes, entre los que hay familias enteras con niños y ancianos. Esa misma noche las policías Federal y Metropolitana, la primera a cargo del gobierno nacional de Cristina Fernández y la segunda al mando del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de Mauricio Macri, intentaron desalojar a los ocupantes asesinando a un joven paraguayo de 22 años y a una mujer boliviana de 28.
A partir de ese momento ambos gobiernos se culparon por los incidentes. Macri responsabilizó al gobierno nacional de fomentar la inmigración ilegal, en una intolerante actitud racista. “Hay una lógica perversa que hace que cada vez venga más gente de los países limítrofes a usurpar terrenos”, dijo su portavoz. Vecinos de la ocupación, también pobres, atacaron a los ocupantes pidiendo que fueran expulsados a sus países. “Que se vayan todos”, volvió a escucharse casi una década después del Argentinazo del 19 y 20 de diciembre de 2001, con una dirección opuesta al reclamo original que pedía la expulsión de la clase política. A ellos se sumaron patotas armadas, dirigidas por el macrismo y el ex presidente Eduardo Duhalde según el gobierno, que asesinaron a un tercer ocupante -sacado de una ambulancia y rematado en el suelo- el mismo Día de los Derechos Humanos.
El gobierno nacional, por su parte, no reconoció su responsabilidad en los crímenes del primer día ejecutados por la Policía Federal, y culpó al gobierno de la ciudad de Macri, tanto por sus dichos racistas como por la falta de políticas públicas de vivienda, en ambos casos con entera razón. Por detrás y por debajo de este trágico sainete palaciego, cuyo trasfondo son las elecciones presidenciales a celebrarse en apenas diez meses, está la cruda realidad de los más pobres. Medio millón de personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires a quienes Macri prometió terrenos y nunca cumplió. Por el contrario, el gobierno de la ciudad se jactó hace poco de haber desalojado 400 predios, muchos de ellos tomados en el entorno del levantamiento popular de 2001.
En los días siguientes se sucedieron diversas ocupaciones, una decena en la capital y un número aún desconocido en el área metropolitana y en ciudades del interior. Cuando la marea de la pobreza urbana amenazaba desbordarlos a todos, los enfrentadísimos gobiernos nacional y de la ciudad llegaron a un rápido acuerdo para construir viviendas. Con la advertencia de que “todo aquel que usurpe no tendrá derecho a formar parte de un plan de vivienda ni de ningún plan social de ninguna característica”, como descerrajó el jefe del gabinete del progresista gobierno nacional, cediendo al lenguaje de la derecha que critica.
Las organizaciones del campo popular presentes en la Villa 20 de Lugano, el Frente Popular Darío Santillán y la Corriente Clasista y Combativa, tomaron distancias del acuerdo pero una asamblea de los miles de ocupantes decidió retornar a sus viviendas precarias y a sus camas de alquiler para esperar, con mucho escepticismo, que algún día algún gobierno cumpla sus promesas. Los referentes del asentamiento vienen peleando desde hace por lo menos cinco años por las tierras destinadas a viviendas, que hoy son un enorme cementerio de coches de la Policía Federal desbordado de ratas cerca de sus casas.
La derecha denuncia, como hizo el diario La Nación, la multiplicación de la población en las más de 20 villas de la capital. Sólo la Villa 31, en el céntrico barrio de Retiro, duplicó su población de 25 a 50 mil personas en diez años. Los datos confirman un crecimiento exponencial: en 2006 había 819 villas entre capital y área metropolitana de Buenos Aires con un millón de habitantes. Hoy serían ya dos millones, mientras en la capital llegarían a 235 mil personas viviendo en villas, un 7% de la ciudad. Un estudio de la Universidad de General Sarmiento estima que la población en villas crece diez veces más rápido que la del país. “Un tsunami silencioso” se queja el diario de la derecha.
Lo que no dice ni la derecha ni el gobierno, es que ese tsunami es consecuencia del modelo extractivista que unos y otros apoyan. El modelo de los monocultivos de soja (20 millones de hectáreas de las mejores tierras argentinas) y de la minería a cielo abierto está expulsando millones de argentinos, en general campesinos pobres, de sus tierras. Ese mismo modelo ha expulsado a los dos millones de paraguayos y al millón de bolivianos que llegaron a Argentina en los últimos años, cuando ya no pudieron seguir viviendo en sus parcelas, quemadas por el glifosato o contaminadas sus aguas con mercurio.
En segundo lugar, las políticas sociales están empezando a mostrar limitaciones a la hora de contener la protesta de los de abajo, para lo que fueron creadas. Mientras no haya cambios estructurales, lo sucedido la segunda semana de diciembre en Argentina será apenas un tibio anticipo del fenomenal estallido social que está preparando un modelo de acumulación excluyente y depredador, que sólo se sostiene con el trabajo conjunto de los ministerios de Interior y Desarrollo Social.
----------------------
Muerte de Nuestra gente
OPINIÓN. Lecturas impertinentes. Por Paco Puche Librero y ecologista 29/12/10. Opinión. El colaborador de EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com Paco Puche desgrana en este artículo las vinculaciones entre la Fundación Avina y MarViva, dos entidades relacionadas con el magnate del amianto Stephan Schmidheiny y que, según detalla el librero y ecologista, también tienen que ver con la persona que ocupará la dirección ejecutiva de Greenpeace en España, “que sí ha estado el último año contratada por MarViva”. MarViva es Avina (La metáfora del queso de Gruyère) En una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. George Orwell El cambio climático plantea la necesidad de unir el combate por la justicia climática y por la justicia social, y de huir de las falacias del capitalismo verde y del barniz ecológico a las políticas social-liberales Joseph María Atentas y Esther Vivas1 EL capitalismo verde, en todas sus versiones, está infiltrando a los movimientos sociales y dejándolos como un queso de Gruyère. Lo hace ideológicamente y a través de fundaciones o entidades sin ánimo de lucro. UNO de los proyectos que está llegando más lejos, tanto en España como en Latinoamérica, es el desplegado por la Fundación Avina. Precisamente , como el queso mencionado, está protagonizada por uno de los hombres más ricos del mundo procedente de Suiza: el magnate Stephan Schmidheiny, que es su fundador. EN breves trazos se puede decir que el citado magnate ha cimentado su enorme fortuna en la extracción y manipulación del amianto; que tanto él y su familia2 lo han estado explotando desde principios de siglo XX hasta finales del mismo cuando menos, dominando la producción y el lobby de este mineral. EL amianto, como ya es bien conocido, es el material más nocivo para los trabajadores de cuantos se hayan manejado, y según la OMS se calculan en más de 100.000 el número de muertes anuales que provocará en los próximos decenios en todo el mundo. Como se sabía de su peligrosidad y letalidad desde principios de su manipulación, el lobby mencionado ha logrado mantener en el silencio y la desinformación a los trabajadores y a los ciudadanos en ese mismo tiempo, que ha durado cerca de un siglo. Desde 2005 está rigurosamente prohibido en la UE. COMO dice Remi Poppi, exdiputado europeo por los Países Bajos: “Las fuerzas siniestras que obtienen provecho del amianto, no se lo piensan dos veces a la hora de recurrir al chantaje, el engaño y las prácticas deshonestas para proteger (...) los beneficios de las empresas”3. EN 1994, Stephan Schmidheiny funda Avina, a la que financia con su fortuna y hace alianzas con otras fundaciones o entidades, como Ashoka o el INCAE, a las que también financia y con las que tiene acuerdos estratégicos. Funda o promueve otras ONGs que controla y/o financia, como es el caso de MarViva. ¿POR qué nos interesa MarViva? Por la siguiente historia que confirma la metáfora del queso suizo de Gruyère aplicada a los movimientos sociales. XAVIER Pastor, el que fuera director ejecutivo de Greenpeace hasta febrero de 2001 desde su fundación en España, preparó para la fundación Avina , desde mayo de 2002 a agosto de 2003, un proyecto para el desarrollo de una organización, que se denominó MarViva, para operar en el Pacífico centroamericano. MIENTRAS en el año 2000 tenían lugar los conflictos dentro de Greenpeace por los traslados de trabajadores y por la pretensión de abrir la sede en Calvià (Mallorca), en mayo del mismo año aparece en el BOE, nº 146, una Orden por la que se clasifica y se registra la fundación Avina en España (se había fundado en Suiza en 1994). Stephan Schmidheiny es el que la ha constituido y que el pasa a ocupar el puesto de presidente del patronato de la fundación. La vicepresidenta es Doña Erica Anne Knie. La sede social radicará en Andraitx (Mallorca). En 2002 ya vimos cómo Schmidheiny conecta con Pastor, posiblemente en Mallorca, y le encarga proyectar MarViva. En el Informe anual de Avina de 2002, se consideran como hechos destacados, entre otros, el que “Erica Knie dejó el Consejo de Avina para dedicarse a MarViva, una organización que creó con el fin de proteger los ecosistemas relacionados y en torno a las islas Coco (Costa Rica), Coiba (Panamá), Gorgona y Malpelo (Colombia), y Galápagos (Ecuador)” (p.1) Y más adelante (p.41) el propio Schmidheiny aclara: “A fines de 2002 se despidieron del Consejo de AVINA dos de mis colegas, que han sido claves en la construcción de la fundación que hoy somos. Erica Knie fue la primera persona que trabajó conmigo en el proyecto que, con el transcurso del tiempo, llegaría a ser AVINA. Hace diez años le pedí que investigara las posibilidades de implementar mis ideas filantrópicas en América Latina. Comprometida apasionadamente con la excelencia, Erica me ayudó a sentar las bases sólidas sobre las que se construyó nuestra organización. Ahora dirigirá un proyecto de protección marina en la costa del Pacífico, en América Central”. A finales de 2002 se funda MarViva en Panamá, con sede en Costa Rica, y que según este enlace cuenta con 75 empleados, lo que significa un presupuesto importante. Su fundadora y presidenta fue Erica Knie. LA relación entre Stepahn Schmidheiny y MarViva es tan estrecha que en la Revista Siete! de Panamá, con motivo de la presentación del documental Coiba en 2003, el periodista confunde a Schmidheiny como fundador (Pág. 7) de la misma, asignándole a Erica Knie el cargo de presidenta; les acompaña en el evento Michael Rothschild, director ejecutivo. TODO este recorrido nos sirve solo para dejar claro que Avina y MarViva son dos caras de la misma moneda, son la misma cosa. Por ello podemos afirmar que MarViva es Avina. LA cuestión vuelve al queso de Gruyère. Se da la circunstancia que en Greenpeace se ha procedido recientemente a la selección de su director/a ejecutivo/a y el cargo ha recaído en una persona que nunca ha sido de Greenpeace pero sí ha estado el último año contratada por MarViva. Como la selección se ha hecho entre doscientos candidatos/as, según ha informado la propia entidad, la seleccionada probablemente será ajena a todo este lío. ALGUNOS socios de Greenpeace se preguntan dos cosas. Una, cómo es posible que haya que recurrir a gente de fuera de la organización contando ésta con 100.000 afiliados. Seguro que entre ellos más de uno dan un buen perfil gestor y comunicador. La segunda cuestión es cómo, de nuevo, cuando se hace una renovación del contrato del director ejecutivo (cargo de mucha importancia porque viene a ser la imagen externa de Greenpeace) aparezca Avina de nuevo merodeando por los alrededores de la entidad. AVINA está especializada en cooptar líderes de entidades relevantes de España y Latinoamérica y, a partir de ahí, como no puede esconder su carácter de capitalismo verde algunos de los socios de la entidad infiltrada establecen un serio conflicto en legítima defensa de sus presupuestos o actuaciones anticapitalistas, y ya tenemos las consabidas divisiones en los movimientos sociales. Hay ya muchas experiencias de este tipo en España y Latinoamérica con Avina o Ashoka, la organización hermana. Sin ir más lejos, en la pasada reunión de Cancún sobre cambio climático, el prestigioso Grupo de Reflexión Rural ( GRR) argentino ha detectado la infiltración de Avina en los distintos movimientos alternativos que ha acudido a la contracumbre y denuncian que: “Las grandes Corporaciones y las fundaciones que las acompañan, han estado trabajando sigilosamente para escurrirse entre los espacios alternativos”. Y, cómo no, Avina hace acto de presencia. Continúan diciendo: “ La Fundación Avina , del millonario suizo Stephan Schmidheiny, de larga y siniestra trayectoria en nuestra América Mestiza, por comprar voluntades detrás de proyectos supuestamente beneficiosos para nuestros pueblos y comunidades, ofreció una dádiva económica para la organización de Klimaforum 10. La presencia del Grupo de Reflexión Rural en Cancún, sirvió para alertar sobre esta Fundación y así desenmascarar sus intentos de cooptar estos espacios, siendo que luego el Klimaforum decidió rechazar los fondos que intentaba aportar Avina”. Y concluyen diciendo: “Fundaciones como Avina y Ashoka son el enemigo de la Tierra Madre y de las poblaciones oprimidas”. LE queda a Greenpeace un grave problema a resolver: cómo va a poder desligarse de Avina (y de MarViva) siendo su máximo exponente una persona que ha pasado por estas entidades y ni siquiera ha sido socia de Greenpeace. EL polvo del amianto impregna todo aquello que Avina (Ashoka, MarViva y otras entidades muy vinculadas a Avina) termina infiltrando. Y la magnitud de la tragedia del amianto es de tal envergadura que a nadie deja impasible. SOBRE Schmidheiny pesa en estos momentos una acusación, que se ve en un juicio penal que se celebra en Turín, por la que el ministerio fiscal solicita trece años de cárcel y un millón de euros por cada víctima de una fábrica que cerró en 1986 en Casale Monferrato (Italia), y en la que 3.000 personas, entre familiares de fallecidos y enfermos, han presentado la denuncia que se juzga. En total se le piden 5.000 millones de euros en indemnizaciones. Como esta familia ha dominado en el mundo el negocio del amianto, las demandas que le esperan serán interminables. Y no tendrá suficiente fortuna para resarcir los daños a las víctimas y para ‘desamiantar’ parte del mundo que ha cubierto con múltiples productos que contienen el peligroso amianto. TODO grupo o persona vinculada a Avina está “condenado” a seguir de cerca la tragedia del amianto, que algunos califican como presunto genocidio. ESTE ‘queso de Gruyère avinesco’, a diferencia del auténtico, va a terminar teniendo un fuerte sabor amargo. 1 Antentas, J.M. y Vivas, E. (2010), “Cancún. ¿Justicia climática o capitalismo verde?”, Público, 16.12. 2 Roselli, M. (2010), La mentira del amianto. Fortunas y delitos, Ed. del Genal, pp. 77 y ss. 3 Izquierda parlamentaria europea/izquierda verde nórdica: grupo parlamentario europeo (2006), “Amianto, el coste humano de la avaricia empresarial”, Bruselas, p. 4 PUEDE ver aquí anteriores colaboraciones de Paco Puche: - 03/12/10 Víctimas y verdugos. Las mentiras del amianto, las fortunas amasadas y los delitos consumados - 23/11/10 De San Pedro de Alcántara a San Juan de la Cruz, o vuelva usted mañana - 10/11/10 La autopista del cáncer - 02/11/09 El gobierno de los bienes comunes - 19/10/10 Amianto, una fibra mortal e invisible - 22/09/10 Ashoka por sí misma. La intrusión del gran capital filantrópico en los movimientos sociales - 14/0910 El agua en Málaga. Estudios para la participación en los planes hidrológicos - 27/07/10 Monsanto, mon Dieu! - 14/07/10 El pelícano ciego. Acerca de los bienes comunes - 18/06/10 La metáfora de la tarta - 10/06/10 Decrecimiento y tiempo para la vida - 18/05/10 Desmontando a S. Schmidheiny. Los crímenes con amianto: de la multinacional Eternit a la fundación AVINA - 23/04/10 ¿De quién es el agua? - 11/03/10 La economía feminista como paradigma alternativo - 05/03/10 Nada nuevo bajo la lluvia - 26/02/10 Economía crítica - 28/01/10 El canario de la mina - 22/12/09 De librero a librero: ese paraíso de letra y papel (Homenaje a polillas y demás seres pequeños que andan entre libros) - 15/12/09 La Triple A: Amianto, Avina, Ashoka - 01/12/09 Cuidar la T(t)ierra - 30/10/09 El libro de papel ha muerto, ¡viva el libro de papel! - 21/10/09 El crepúsculo del capitalismo - 30/09/09 La economía del abrazo - 15/09/09 La crisis global - 28/07/09 “No lo hemos podido evitar” (Ensayo sobre el maldito parné) - 07/07/09 El teorema de la imposibilidad: en defensa del decrecimiento - 23/06/09 Amianto: crónica de una tragedia anunciada - 28/05/09 Réquiem por AVINA - 19/05/09 Democracia S.A. - 15/04/09 La crisis del agua en Málaga y la crisis ecológica global - 26/03/09 Las pistas falsas de la corrupción - 25/10/07 Cuatro tópicos por desmontar sobre el Guadalmedina - 27/09/07 Ideas vertidas al Guadalmedina PUEDE leer aquí las crónicas de Paco Puche sobre el macrojuicio del amianto en Turín: - 19/03/10 Casale Monferrato, la capital mundial del amianto (Viaje en busca del lugar del crimen desde el que ha emergido la vida) - 18/03/10 El fin de la impunidad - 16/03/10 El pueblo contra Schmidheiny PARA más información, puede consultar aquí el Informe Avina realizado por Paco Puche |
-----------------------------------------
La vigencia del viento de los 90
| 21 de Diciembre de 2010 ≈ 6:43 | tamaño de texto -+ | versión para imprimir

(APe).- La historia de los puertos sobre las marrones aguas del Paraná es anterior al sueño colectivo inconcluso parido el 25 de mayo de 1810 y a la propia invención del virreynato del río de La Plata. Hacia 1527, donde hoy se levanta Puerto Gaboto, al norte de Rosario, surgieron los primeros rudimentos de muelles que hoy conforman la principal puerta de exportación de los cereales argentinos.
El complejo oleaginoso que va desde Timbúes, pasa por Puerto San Martín y San Lorenzo, ignora la cuna de la bandera y termina en Punta Alvear, ha desplazado al que fuera el segundo cordón industrial más importante de América latina después del de San Pablo.
Más allá de la crisis financiera del año 2009, Cargill, Dreyfus, Bunge, Nidera, Molinos Río de la Plata, Toepffer, Aceitera General Deheaza y Minera Bajo La Lumbrera, tuvieron una facturación total de de 52.104 millones de pesos, alrededor de 13 mil millones de dólares.
Una enorme masa de dinero que no se vuelca en la vida cotidiana de sus trabajadores ni tampoco en los pueblos y ciudades que le dan sustento a pesar del creciente nivel de contaminación ambiental que provocan.

En el caso de los estibadores la cuestión es peor porque el sueldo de los jornaleros no representa cifra significativa en las utilidades de las empresas radicadas sobre el caudaloso Paraná.
Este presente de opulencia e impunidad es hijo directo de una historia de saqueo.
La ruta nacional número 11 y las vías del ferrocarril Belgrano son testigos de las transformaciones de esta región, junto a los pueblos y ciudades que vieron desaparecer las plumas flamígeras de las chimeneas de las fábricas que hasta mediados de los años ochenta del siglo pasado iluminaban la noche anunciando el tercer turno, la producción constante, el casi pleno empleo.
Hoy la noche avanza en silencio y ya casi no hay colectivos a esas horas. Aquellas fábricas dejaron de ser a mediados de los años noventa cuando el menemismo rubicundo arrasó con las plantas de pintura, químicas, petroquímicas, de jabones, porcelanas, textiles y frigoríficas. Entre ciento cincuenta y doscientas empresas medianas y grandes fueron cerradas en aquellos tiempos y otras tantas derivadas del desguace estatal de los ferrocarriles, la Junta Nacional de Granos, los puertos estatales y el saqueo de YPF y sus destilerías, produjeron la soledad del camino y la ausencia de bares que sembraban de sillas las calles de aquellas ciudades y pueblos.
Los pasajeros habituales de las líneas de colectivos que atraviesan la zona ya saben que necesitan relojes y paciencia. Cosa impensable cuarenta años atrás cuando la empresa de transporte “9 de Julio”, de colores azul y blanco, recorría la ruta 11 cada cinco minutos y no hacía falta otra señal para llegar temprano o a tiempo al lugar de destino. El chofer manejaba una boletera de por los menos veinte papeles que tenían como destino cada una de las fábricas y la familia sabía que no habría demora ni sorpresa.

Aquel puerto llegaba a mover entre 10 y 15 mil trabajadores hasta mediados de los años setenta. Hoy apenas tienen empleo en blanco menos de trescientas personas aunque la publicidad oficial habla de una terminal multipropósito ideal para los grandes negocios internacionales.
Todo comenzó con el ex gerente general de Acindar, José Alfredo Martínez de Hoz, devenido en ministro de Economía de la dictadura que hacia 1979 eliminó el monopolio del control de granos que estaba en manos de la entonces Junta Nacional de Granos.
Fue la piedra fundamental del desarrollo de los puertos privados.
Hacia 1987, como consecuencia de una increíble huelga de casi dos meses de duración en el todavía puerto estatal rosarino por un reclamo de vacaciones, aquellos muelles fueron declarados “sucios”, terminología que en el negocio exportador es sinónimo de suicidio. En ese mismo año, como consecuencia de aquel conflicto inventado, surgió la llamada Terminal 6, la síntesis de tres aceiteras cordobesas y tres santafesinas. Ya las cargas cerealeras dejaron de llegar o salir de Rosario y pasaron a ocupar los terrenos de Puerto San Martín, San Lorenzo, Punta Alvear, Arroyo Seco y Villa Gobernador Gálvez.
Los dirigentes sindicales de entonces y los representantes de las cámaras de empresas navieras que protagonizaron aquel conflicto de tantos días terminaron trabajando todos juntos en la nueva empresa privada.
Aquel desguace del puerto rosarino significó el origen del boom exportador oleaginoso.
La piel de la región comenzó a cambiar.

El colectivo “9 de Julio” dejó paso a las unidades amarillas de un empresario de cuestionadas habilidades, de apellido Bermúdez, que constituyó uno de los tantos oligopolios del transporte en la provincia de Santa Fe y ya la noche dejó de ser territorio de trabajadores para convertirse en paseo de fantasmas, junto a los esqueletos vacíos de las fábricas.
Allí donde estaba Cerámica San Lorenzo, donde llegaron a trabajar más de mil personas, se instaló una ensambladora de motocicletas que solamente dio ocupación a cuarenta muchachos, casi ninguno de la ciudad donde San Martín inició su epopeya en clave de patria grande.
La privatización de YPF derrumbó la llamada mística ypefiana y los otrora orgullosos obreros de la petrolera comenzaron a ocupar espacios en las crónicas policiales que relataban los suicidios de los que hasta el día de hoy esperan cobrar el porcentaje de las ganancias que le prometieron por aquel famoso Programa de Propiedad Participada.
Quedaron pocas escuelas técnicas y pocos overoles.
En las escuelas para adultos cuando el profesor pregunta que levante la mano quién tiene o conoce un recibo de sueldo en blanco, apenas un puñado de dedos se eleva. La gran mayoría trabaja en negro, changuea y espera que alguna multinacional se le ocurra levantar un nuevo silo.
La histórica ciudad de San Lorenzo parece hoy el patio trasero de Molinos Río de la Plata y Vicentín. Enormes robots de lata y acero se levantan a la vera de la ruta 11 cuando se llega desde Rosario. Allí hay luces permanentemente encendidas pero muy poca gente trabajando. El nivel de ocupación de las grandes aceiteras es mínimo y cada nueva inversión anunciada con bombos y platillos por los sectores políticos y empresarios precariza aún más la mano de obra.
Miles de millones de dólares surgen del complejo oleaginoso que se levanta sobre el río Paraná en forma paralela al crecimiento de la economía en negro donde también aumenta su dimensión los circuitos del narcotráfico y la prostitución muchas veces protegidos por las fuerzas de seguridad, provinciales y nacionales.
En forma paralela, los estibadores de la zona dicen que de cada tres barcos que parten de los muelles privados, hay uno que pasa de largo, que no rinde ningún tipo de control. Es el inicio de la fenomenal evasión que recién ahora comienza a investigar la Administración Federal de Ingresos Públicos.
La región del Gran Rosario, el otrora mítico Cordón Industrial del Paraná, era obrera, ferroviaria y portuaria. Hoy es solamente una gran área de servicios, empleo precarizado y zona de turismo.
No es casual que una de las últimas nominaciones que adquirió la región haya sido “capital nacional del helado artesanal”, designación colocada por algún diputado en plena década del noventa cuando los fuegos del tercer turno y la plena ocupación se apagaban definitivamente.

Carlos del Frade
Publicado por la Agencia Pelota de Trapo
Represiones
Son días de furia, son días de dolor, son días de alerta……estar alertas……ver que nos pasa, ver que hacemos…..
Los lugares son distintos, las realidades también, pero en el fondo…es lo de siempre….los jodidos abatidos….los jerarcas de la muerte intocables…..y sus sicarios de diferentes colores disparando…..”costo político” escuché ayer en una asamblea, que paguen el costo político…? Quién paga el costo político sino nuestros cuerpos…..salir como represores en el diario, en la tele, en la radio, un día, dos, miles de ¡qué barbaridad!!!!! Miles de ¡dios mío, esto se va al bombo!!!!!….¿eso es pagar el costo político??
Si los jerarcas de la muerte siguen en el mismo lugar, no se cuál sea el costo político, si ni siquiera sancionan a sus perros de caza……como máximo algún agente cambia de lugar, un jefe de policía que pasa a tareas pasivas….nunca a la cárcel…. ¿gobierno de derechos humanos??? Por eso la mitad de mis amigos se hicieron k? derechos humanos para blancos…o derechos humanos para muertos……o derechos humanos medio lentos….¿juzgarán dentro de 30 años a Pedraza? ¿ Sancionaran a Isfran?, que seguro sigue en el poder sino se muere en 30 años…..ah…a lo mejor cuando se muera….ahí nos queda más cómodo…..bueno, muchos de mis amigos también se hicieron k por las políticas sociales progresistas……¿no serán por las habitacionales, supongo?….porque clarito está que la gente está sin casa…..y parece que no alcanzan con la asignación universal por hijo para pagar el alquiler….seguro una maniobra de alguna mente siniestra de la derecha anti K…como los saqueos de Alfonsín y De la Rúa……¿será?¿ Será que manejan tanta gente? O será que tiran un fósforo en un terreno lleno de nafta, nafta que dejan el hambre y la miseria de todos estos años…de toda nuestra historia……
Buenos aires, primero, Dios y el Diablo puntuales en la capital del país; fusilan a un militante de izquierda, lo fusilan las patotas sindicales por acompañar un proceso de reclamo por incorporación digna al mercado laboral, ¿sindicalistas matan a alguien que reclama por trabajo…..?? bueno, es que responden al establishment......digamos.....el jefe del sindicato tiene acciones en las empresas ferroviarias…..para seguir con las paradojas, anteriormente hombre de Moyano, presidente del PJ bonaerense….A Pedraza hoy ya no lo invitan a los actos políticos ni se reúnen con él…..pero cayó en desgracia….?? Más o menos, todavía no está preso, a lo mejor en 30 años…....
Y bueno, necesitamos a los gordos, si no negociamos nos paran el país, y nos come la derecha….dirán algunos menos puristas que yo….gobernar es meterse al barro de la historia… ¿.los dueños de empresas de transporte no pertenecerían a la derecha? ¿Los sindicalistas que trabajan para ellos no son traidores de clase, patotas de la derecha????.
En Formosa, a los tobas, los fusilaron, los metieron presos y los reventaron adentro por resistir la usurpación de sus tierras ancestrales, y casi no sale en la tele……casi que ni nos enteramos…..a lo mejor porque Isfran andaba inaugurando cosas en la tele, aliado de un gobierno nacional que apoyó la marcha de los pueblos originarios, que apoya la lucha por los derechos humanos….pero no dice mucho de Isfran…….necesita aliados en el noroeste, sino nos come la derecha…….gobernar es meterse al barro de la historia…..no podés ser tan purista, sino te come la derecha….¿será la derecha agroexportadora? ¿la misma de la 125? ¿y porqué le sacan los terrenos a los tobas? ¿Para sembrar soja? ¿para sembrar negocios inmobiliarios?…..pero eso no era la derecha también……?
y en la toma de Villa Soldatti, vuelven los sicarios, más sedientos de sangre que nunca, más fuertes que nunca, más confusos que nunca……fusilando pobres, re pobres, más pobres por ser bolivianos y paraguayos residentes ilegales, explotadísimos laboralmente, esclavos, y sin tierra, les cortaron la luz después de desalojarlos, y les dispararon a oscuras, a niños y adultos por igual, la policía federal y la gendarmería del gobierno "popular" ….también les disparó la metropolitana.....que es del jefe de gobierno que se autoproclama fascista...entonces es fácil que quede como único responsable.....a él y a la xenofobia, que queda como una entidad etérea, para que nadie sea responsable (como si no se materializara en políticas públicas, como la represión policial o la focalización de políticas sociales, o las políticas migratorias argentinas )
Y después cuando volvieron a okupar, se armó “conflicto interno, entre vecinos se mataron". Vecinos?...son patotas, mandadas sabe dios por que líder de que fracción del fascismo, si tenemos tantas….o por la desesperación y la locura que generan tantos años de exclusión, de hambre, de masacre afectiva…...,
¿Patotas o paramilitares urbanos? La barbarie, la alienación y el dolor enorme de la guerra de pobres contra pobres….¿quién genera y ha generado históricamente esta batalla? ¿Quién gana con ella? bajaron un herido de la ambulancia para volver a pegarle, y rematarlo con un tiro, ejemplo de una deshumanización de la que nos costará mucho retornar…….
Nadie se hace cargo de los muertos. y para protegerlos les construyeron un campo de concentración, no los dejaban salir, sino es con una pulserita, nadie podía entrar, y los familiares les pasaban agua y comida por las rejas que les construyeron; el jefe de gobierno y el gobierno nacional, ahora les prometieron planes de vivienda.....si desalojan, están yéndose...la situación es insostenible, pero ahora parece que no recibirán casas quiénes no prueben residencia de 2 años en el país,¿cómo prueba un residente ilegal su residencia...? ¿y que importa cuánto hace que estén, o de donde vengan??...Y el MERCOSUR? ¿Y los hermanos latinoamericanos? ¿No era que este gobierno nos hermana con Latinoamérica?
Y el dolor de ver a los compañeros históricos no entender nada, algunos por no querer entender, por creer tozudamente que están haciendo la revolución con dos putas políticas sociales, y con los derechos humanos teñidos cada vez con más sangre............
Las tomas se multiplican, la represión amenaza también multiplicarse, los espacios públicos no se negocian, dice el jefe de gobierno, y los buenos vecinos.., y en muchas de las provincias, alineadas o no con el gobierno nacional, ahora amenazan con castigar las tomas retirándoles los planes sociales, y no incluyéndonos en las políticas habitacionales.....o sea, el que necesita es el que no lo tendrá......
Y ayer le tocó el turno a Córdoba, ayer se aprobó una ley de educación que retrocede enormemente el ya arcaico y controlador sistema educativo, una ley resistida por toda la comunidad educativa, con meses de escuelas tomadas, para resistirlas, con huelgas de hambre, y miles de marchas, con procesos organizativos maravillosos de una generación de la que casi no se esperaba nada, de tanto enfermarlos con tecnología y desvínculos, salieron a tomar la ciudad hace unos meses….nos pusieron a todos a soñar que era posible lo colectivo, que era posible la resistencia……
.....ayer, a puertas cerradas, con la legislatura vallada y rodeada de policía e infantería...votaron solos.....como lo hacen siempre.....como una mueca siniestra de la democracia........y como los estudiantes, decidieron que igual querían, aunque sea entrar a la legislatura, aunque sea acercarse a cantarles hijos de puta.....o basta, o lo que sea.........la policía y la gendarmería, felices otra vez de hacer uso de su función social más real.......reprimieron, pegaron, dispararon balas de goma...(casi una novedad en este fin de año de fusilamientos, casi un detalle de buen gusto....) y arrestaron gente, que como eran de clase media, y blanquitos de ojos claros.....bueno, pues salieron rápido...sólo unos golpes......solo una costilla fisurada......un regalo de navidad......y por supuesto hoy se oyeron voces del gobierno nacional, "que vergüenza la represión, pensé en mi hijo"......(parece que su hijo es más parecido a los estudiantes que a los tobas, o a los bolivianos que ocupan Soldatti o Maxi y Darío....parece que los derechos humanos son para blancos...., el mismo gobierno nacional que igual, aprobó su ley con sus legisladores, se ve que no le da lástima, que su hijo tenga un sistema educativo horrible, ah claro, su hijo va a la escuela en buenos aires, seguro bilingüe, ingles, o alemán, sospecho que no quechua….......) y de mis amigos k, no había ninguno en la marcha, ni en la UCA por los presos políticos, y duele no verlos, no encontrarme en sus miradas y sus voces cuando la injusticia se hace presente, duele saberlos creyéndole a los de 6,7,8 como le cuentan que Cristina y Aníbal Fernández hacen la revolución por ell@s….
…como una pesadilla de otro mal verano....pareciera ser que en esta época, se acostumbra a matar pobres y uno o dos militantes de clase media.....para que nada cambie, para que creamos que algo cambia....pagando siempre el costo político nuestros cuerpos……
….ellos, los de arriba, tienen miedo......pero los que mueren cuando ellos tienen miedo, son los pobres, estamos jodidos....re jodidos.....ellos más, yo sigo siendo blanca, sigo viviendo en una casa que puedo pagarme, sigo yendo a las marchas, y sigo volviendo viva a casa, sigo yendo a rescatar gente de la cárcel, y los saco en unas horas....sí, hay otro país para la gente como yo, igual, sigo tomando agua contaminada y de mal gusto, sigo comiendo alimentos trasngénicos y cancerígenos, cada día con menos sabor, sigo siendo rehén de un negocio inmobiliario para tener donde dormir, sigo pagando impuestos carísimos por servicios de mala calidad, sigo viviendo en un barrio donde se depositan desechos tóxicos, sigo sufriendo calores inusuales y sequía con la profecía de que la provincia se convierta en un desierto en pocos años, por el desmonte que hacen para sembrar soja y hoteles y barrios privados y minas a cielo abierto, sigo viviendo los avatares de los peores transportes públicos del país, sigo trabajando en condiciones súper precarias, las mías y las de todos los que conozco, sigo soportando la inflación galopante...sigo recorriendo las calles de la ciudad , sobre todo las noches, con miedo de ser atacada sexualmente, por el violador serial de turno, y las luces apagadas en los barrios que aportan impunidad, junto con jueces y policías, sigo pasando por afuera de los cabarets en pleno centro, sabiendo que ahí hay alguna niña que se muere de prostitución y esclavitud, y sigo viendo con impotencia que a lo mejor la amiga de una amiga está ahí adentro, o la hija de marita, o cualquiera de nosotras, y sigo sin saber como hacer para hacer algo, sigo sintiendo escalofríos cada vez que me pasa una camioneta de policía o me preguntan por mi documento cuando cruzo en taxi los puentes que dividen la ciudad, aún sabiendo que no soy su objetivo principal...(mujer-blanca-adulta) igual, sé que una mala contestación, un mal día de ellos, y me voy a pasear a la cárcel............ y sigo viendo a muchos de mis ex compañeros agitar una bandera que cada día se parece más a la del gran hermano de Orwell….
Y la bronca hacen dar ganas de quemar la legislatura, y la casa de gobierno, y la central de policía….. pero no me animo, porque me da miedo la cárcel, porque son un infierno de ausencia de derechos, sobre todo si sos mujer, y joven…...pero sobre todo porque me da miedo que igual no cambie nada, y construyan una al lado, con un negocio millonario en cometas para empresas de la construcción, y etcs..... y así estamos, claro, yo estoy mejor que ellos.....pero ahora parece que sin ser demasiado apocalíptica....nuestro lema, otrora patria o muerte, debería ser, cáncer, stress y tristeza para la clase media.. o desesperación y muerte segura (de bala o de hambre) para los pobres...
Si, ya sé, es muy apocalíptico…..ya vendrán días de esperanza, y seguro la construiré con uds…….por ahora son días de bronca, dolor, y alerta…….pero siempre en la certeza que hay que seguir resistiendo……que tenemos que unirnos y querernos, porque aunque parezca zonzo…..en querernos y apoyarnos está nuestra fuerza, porque ellos no saben lo que es el amor….ni el compañerismo, ninguno de ellos puede descansar en el abrazo sincero de un@ de uds……porque no pueden confiar en nadie, …..pero nosotros si, podemos confiar en nosotr@s, y podemos curarnos las heridas, y amarnos, y eso nos fortalece, y nos hace resistir….. porque será de lo que cada uno haga que se conformará y se conforma cada día la resistencia, que es de los haceres cotidianos que nos teñimos de esperanza y resistencia, que la resistencia y la alegría son hermanas siamesas, o se hace muy difícil, que no hay que ser trágicos porque la tragedia paraliza, que no hay que ir por todo o nada, sino por parte, por lo que podamos, hasta que tomemos el cielo por asalto….. y que como dicen las mujeres creando, nuestra venganza será ser felices!!!!!!!!!
(y quemar el palacio de invierno…ojalá…..o las naves aunque sea!!!!!)
Los quiero!!!!!
Valeria
--------------------------------------
domingo 19 de diciembre de 2010
La toma Por Raúl Zibechi.
La irrupción de los más pobres de Buenos Aires en el escenario urbano, a través de tomas masivas de terrenos en reclamo de vivienda digna, estuvo al borde de generar una crisis política al desnudar los límites del actual modelo de acumulación. Finalmente, cuando la represión y el odio clasista se mostraron impotentes para contener lo que amenazaba convertirse en una oleada de ocupaciones, los gobiernos nacional y de la ciudad dejaron de lado su disputa preelectoral para firmar un acuerdo que no introduce soluciones de fondo pero establece una tensa tregua entre todos los actores.
INDOAMERICANO
El 7 de diciembre unas 200 familias de la Villa 20, una de los barrios informales de Buenos Aires, ocuparon una parte del Parque Indoamericano, uno de los mayores espacios verdes de la ciudad con algo más de cien hectáreas. En las horas siguientes la toma creció hasta superar las cinco mil personas, aunque el “censo” oficial posterior apunta 13 mil ocupantes, entre los que hay familias enteras con niños y ancianos. Esa misma noche las policías Federal y Metropolitana, la primera a cargo del gobierno nacional de Cristina Fernández y la segunda al mando del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de Mauricio Macri, intentaron desalojar a los ocupantes asesinando a un joven paraguayo de 22 años y a una mujer boliviana de 28.
A partir de ese momento ambos gobiernos se culparon por los incidentes. Macri responsabilizó al gobierno nacional de fomentar la inmigración ilegal, en una intolerante actitud racista. “Hay una lógica perversa que hace que cada vez venga más gente de los países limítrofes a usurpar terrenos”, dijo su portavoz. Vecinos de la ocupación, también pobres, atacaron a los ocupantes pidiendo que fueran expulsados a sus países. “Que se vayan todos”, volvió a escucharse casi una década después del Argentinazo del 19 y 20 de diciembre de 2001, con una dirección opuesta al reclamo original que pedía la expulsión de la clase política. A ellos se sumaron patotas armadas, dirigidas por el macrismo y el ex presidente Eduardo Duhalde según el gobierno, que asesinaron a un tercer ocupante -sacado de una ambulancia y rematado en el suelo- el mismo Día de los Derechos Humanos.
El gobierno nacional, por su parte, no reconoció su responsabilidad en los crímenes del primer día ejecutados por la Policía Federal, y culpó al gobierno de la ciudad de Macri, tanto por sus dichos racistas como por la falta de políticas públicas de vivienda, en ambos casos con entera razón. Por detrás y por debajo de este trágico sainete palaciego, cuyo trasfondo son las elecciones presidenciales a celebrarse en apenas diez meses, está la cruda realidad de los más pobres. Medio millón de personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires a quienes Macri prometió terrenos y nunca cumplió. Por el contrario, el gobierno de la ciudad se jactó hace poco de haber desalojado 400 predios, muchos de ellos tomados en el entorno del levantamiento popular de 2001.
En los días siguientes se sucedieron diversas ocupaciones, una decena en la capital y un número aún desconocido en el área metropolitana y en ciudades del interior. Cuando la marea de la pobreza urbana amenazaba desbordarlos a todos, los enfrentadísimos gobiernos nacional y de la ciudad llegaron a un rápido acuerdo para construir viviendas. Con la advertencia de que “todo aquel que usurpe no tendrá derecho a formar parte de un plan de vivienda ni de ningún plan social de ninguna característica”, como descerrajó el jefe del gabinete del progresista gobierno nacional, cediendo al lenguaje de la derecha que critica.
Las organizaciones del campo popular presentes en la Villa 20 de Lugano, el Frente Popular Darío Santillán y la Corriente Clasista y Combativa, tomaron distancias del acuerdo pero una asamblea de los miles de ocupantes decidió retornar a sus viviendas precarias y a sus camas de alquiler para esperar, con mucho escepticismo, que algún día algún gobierno cumpla sus promesas. Los referentes del asentamiento vienen peleando desde hace por lo menos cinco años por las tierras destinadas a viviendas, que hoy son un enorme cementerio de coches de la Policía Federal desbordado de ratas cerca de sus casas.
La derecha denuncia, como hizo el diario La Nación, la multiplicación de la población en las más de 20 villas de la capital. Sólo la Villa 31, en el céntrico barrio de Retiro, duplicó su población de 25 a 50 mil personas en diez años. Los datos confirman un crecimiento exponencial: en 2006 había 819 villas entre capital y área metropolitana de Buenos Aires con un millón de habitantes. Hoy serían ya dos millones, mientras en la capital llegarían a 235 mil personas viviendo en villas, un 7% de la ciudad. Un estudio de la Universidad de General Sarmiento estima que la población en villas crece diez veces más rápido que la del país. “Un tsunami silencioso” se queja el diario de la derecha.
Lo que no dice ni la derecha ni el gobierno, es que ese tsunami es consecuencia del modelo extractivista que unos y otros apoyan. El modelo de los monocultivos de soja (20 millones de hectáreas de las mejores tierras argentinas) y de la minería a cielo abierto está expulsando millones de argentinos, en general campesinos pobres, de sus tierras. Ese mismo modelo ha expulsado a los dos millones de paraguayos y al millón de bolivianos que llegaron a Argentina en los últimos años, cuando ya no pudieron seguir viviendo en sus parcelas, quemadas por el glifosato o contaminadas sus aguas con mercurio.
En segundo lugar, las políticas sociales están empezando a mostrar limitaciones a la hora de contener la protesta de los de abajo, para lo que fueron creadas. Mientras no haya cambios estructurales, lo sucedido la segunda semana de diciembre en Argentina será apenas un tibio anticipo del fenomenal estallido social que está preparando un modelo de acumulación excluyente y depredador, que sólo se sostiene con el trabajo conjunto de los ministerios de Interior y Desarrollo Social.
----------------------
Muerte de Nuestra gente
Juan Yahdjian
HACIENDO ALGO DE HISTORIA:Muchos argumentan que el saqueo de nuestros países no es nuevo, que ya son más de quinientos años y seguimos con lo mismo.
Que el ecocidio-genocidio comenzó con la conquista y nunca paró. Y tienen razón, los métodos no son parecidos, pero sí los resultados.Ocurre que para llevarse nuestros bienes se precisaba de la mano de obra barata, de los campesinos en el campo, de los nativos en sus tierras.
Por ejemplo, en Misiones, cuando se desmontaba y talaban los árboles se necesitaba de la gente del lugar, del hachero y del tiempo para voltear y acarrear los ejemplares, se necesitaba que los trabajadores vivan sobre el terreno, para tenerlos a mano, para que no viajaran y se perdiera tiempo. Mejor si vivían en la misma chacra. Cuando ya no quedaban árboles por voltear ni riquezas por extraer, el patrón se iba a la ciudad, a disfrutar del robo y quedaba la familia del hachero a sufrir el deterioro de los suelos y usar la “gotita” de fertilidad que quedaba para cultivar sus alimentos.
Hoy se usa la topadora y la gente molesta, se interpone, reclama lo suyo. Siempre fue natural que vivieran en la chacra, que nacieran sus hijos, que tuvieran sus alimentos y algo para vender. Y sin proponérselo se transformaron en poseedores, sin títulos de propiedad, pero convencidos de tener el derecho a la tierra.
Todo andaba bastante bien hasta que aparecieron el pino y las pasteras y en otras provincias la soja, ambos muy apetecibles para países lejanos y muy degradantes para nuestra tierra, el agua y el ambiente, incluyendo la contaminación. Y más hacia el Sur y al Oeste, la minería a cielo abierto.Y ahora la tierra tiene otro valor, la gente del lugar molesta, impide, hay que echarlos, reemplazarlos por pinos, por soja, matarlos si no entienden, pero que no se note.
Hoy ya no se necesita mano de obra barata, se usan máquinas, siembra directa y agrotóxicos. Se van porque no tienen el título y si lo tienen la venden a precio vil. Hay muchas formas de morir:-el destierro es una de las peores. Para las familias que se criaron en la chacra o en el monte la ciudad es muerte, es violencia, rechazo, pobreza, miseria, desocupación, robo, droga, prostitución etc.etc.etc.-La trata de personas se ha intensificado en los últimos años, en Misiones y en la Región.-
La concentración de la tierra y de las riquezas, fenómeno que se acentúa con el “modelo” actual.-Cambiar de vida, de agua, de alimentos es enfermarse.-El uso de venenos expulsa y mata y no hay soja ni pinos sin venenos.-Cuando se degrada la biodiversidad se degrada la vida.-La falta de agua y su contaminación es una muerte diaria.-Los episodios de Villa Soldati son testimonios de los desplazados de sus tierras, no los quieren en el campo ni tampoco en la ciudad.
No es necesario matar a Nuestra gente con balas, como en Formosa, porque puede despertar reacciones indeseables, mejor sin hacer ruido, total que “siempre hubo pobreza” y muchos mueren sin saber que podrían seguir viviendo. Si no sale en la Tele nadie se entera, nadie averigua causas. El “modelo productivo” lo defienden los que se favorecen: los exportadores, los bancos, las multinacionales, las empresas del agro y la minería, el gobierno de turno, o sea lo que llamamos la clase dominante, los que deciden.
Y se aseguran aliados con fondos varios, subsidios (o suicidios), coparticipación etc.Y también el gobernador de Misiones, Maurice Closs tomó como algo natural que más de doscientos niños murieran por desnutrición u otras causas que bajan sus defensas y tienen que ver con la pobreza y dijo: “En lo que va del año murieron 206 chicos por distintas causas. En octubre del año pasado eran 253. Quiere decir que mejoramos un 22 por ciento”.
Ni Formosa ni Misiones están en la agenda del gobierno nacional, ni un comentario siquiera, no existimos, podemos seguir muriendo. Con el modelo o sistema productivo actual éstas son las consecuencias naturales. Nosotros diríamos inevitables. Y no es “privilegio” de los argentinos ya que países limítrofes y otros, adhieren también. La deuda eterna nos obliga a seguir con éste modelo y la discusión principal no pasa por si la pagamos o no, pasa por liberarnos de la dependencia que provoca y que es la causa fundamental de su existencia.
Si la pagamos y seguimos produciendo como hoy seguiremos muriendo y ellos cobrando.Conjuguemos entre todos el verbo modelo productivo: Yo expulso, tu plantas pinos y soja, el contamina, nosotros (los menos) acumulamos, vosotros (los más) se van muriendo, ellos recién existen cuando mueren.
Saber conjugar es una forma de comprometerse con la realidad.
Juan Yahdjian, Movimiento Social Misiones
--------------------------------
14/12/2010 - Prensa de Frente
ASESINADOS EN EL DESALOJO
 Por María Emilia de la Iglesia - Las diversas manifestaciones producidas desde el 7 de diciembre, fecha en que unas 200 familias ocuparon el parque Indoamericano, requieren al menos un análisis parcial, pero necesario. Primero descubre que para muchos sectores sigue vigente la noción clásica de Estado Gendarme, aquel que debe intervenir solo para reprimir y poner orden a aquello que se considera “fuera de la norma establecida”. Esos mismos sectores son los que sistemáticamente niegan la presencia del Estado en el cumplimiento de los derechos más básicos como lo es el trabajo y la vivienda digna.
Por María Emilia de la Iglesia - Las diversas manifestaciones producidas desde el 7 de diciembre, fecha en que unas 200 familias ocuparon el parque Indoamericano, requieren al menos un análisis parcial, pero necesario. Primero descubre que para muchos sectores sigue vigente la noción clásica de Estado Gendarme, aquel que debe intervenir solo para reprimir y poner orden a aquello que se considera “fuera de la norma establecida”. Esos mismos sectores son los que sistemáticamente niegan la presencia del Estado en el cumplimiento de los derechos más básicos como lo es el trabajo y la vivienda digna.
El propio Jefe de Gobierno en declaraciones públicas endilgó culpas a las flexibles políticas migratorias del gobierno nacional cambiando el eje de debate y mostrando una furibunda xenofobia. Del mismo modo mientras algunos vecinos bregaban por el urgente desalojo de los “ocupas”, expelían las expresiones más degradantes de racismo.
Sin ningún asidero se habló de mafias, narcotráfico y se realizó una operación discursiva que opuso a los vecinos verdaderos con los ocupas, una categoría no solo despectiva, sino cosificante.
No hay dudas que Villa Soldati es un barrio popular, donde se enfrentaron pobres contra pobres en el peor escenario: el enfrentamiento electoral del gobierno de la ciudad y el gobierno nacional. En una gran confusión dentro del parque como fuera del mismo se construyeron barreras de prejuicios, intereses y en definitiva odio.
El problema habitacional es estructural, es decir en prácticamente todo el país, hasta en los pueblos más pequeñas o ciudades del interior no hay casas ni para alquilar en muchos casos, y menos aún créditos flexibles para los trabajadores, lo cual el sueño de la casa propia y digna se torna inalcanzable.
Este flagelo atraviesa de diversos modos a amplios sectores de la clase media (quienes terminan viviendo en la casa de sus padres, o en “el fondo”)
Las miles de personas que hoy acampan en el Parque Indoamericano sufren la falta de vivienda y tienen la problemática de vivir de forma precaria, en asentamientos, villas, donde las condiciones de acceso no son las mejores.
Son años de ninguneo, de casillas y chapas oxidadas, de intemperie. Madres, niños, jóvenes y ancianos no están acampando por deseo o entretenimiento, han sido empujados por la ausencia del Estado, ese mismo Estado que para los “vecinos de primera” solo se hace presente para reprimir al que no se adapta.
Los derechos humanos en entredicho…
La violencia desatada también nos llevan a más preguntas: ¿cómo una patota armada puede arremeter y ultimar a balazos a otros seres humanos? ¿cómo es posible esta irracionalidad?
La falta de ambulancias, de requerimientos básicos como baños químicos, agua, no pudieron ser previstas por el gobierno de la ciudad?
¿Por qué el Estado (sin división entre nacional o municipal) no puede planificar y ejecutar políticas universales de acceso a la ciudad?
Los DESC (Derechos Económicos Sociales y Culturales) consagrados en la Constitución Nacional, mediante la aceptación de todos los Pactos Internacionales de Derechos Humanos firmados, son sistemáticamente violados.
Con el correr de las horas la partidización del conflicto ha hecho que las personas no puedan verse como semejantes y la confusión reine junto con el espanto.
Los terribles asesinatos ocurridos tienen una responsabilidad material y también política: la orfandad de planes de inclusión a la ciudad.
La presencia del Estado se reclama. El Estado es el garante del contrato social entre los ciudadanos. Pero mientras desde sectores medios y altos y dirigenciales se considere y avale la existencia de ciudadanos de primera, llamados “vecinos de verdad” y “ciudadanos de subsuelo” o directamente no-ciudadanos, sino estorbos que hay que encerrar o eliminar; estos actos van a seguir sucediendo.
Los derechos y obligaciones son universales. Pero cuando cientos de miles son sistemáticamente negados, silenciados, finalmente se muestra la otra ciudad, la que nadie quiere ver…la que no está buena, como tampoco está bueno Buenos Aires; la que no se alimenta de anuncios y slogans progresistas sino de medidas concretas de distribución de la riqueza; la que quiere lo mismo que vos y yo: ser feliz, pero le tocó nacer de ese lado oscuro que se ensancha: el de la exclusión y la vulnerabilidad.
En estas semanas donde se recuerda el retorno definitivo a la democracia y la plena vigencia de los derechos humanos…hay mucho por revisar porque el presente pone todas estas conquistas bajo la lupa.
14/12/2010 - Prensa de Frente
ASESINADOS EN EL DESALOJO
¿Qué se agazapa detrás de lo que ocurre en Villa Soldati?Foto: Frente Popular Darío Santillán
 Por María Emilia de la Iglesia - Las diversas manifestaciones producidas desde el 7 de diciembre, fecha en que unas 200 familias ocuparon el parque Indoamericano, requieren al menos un análisis parcial, pero necesario. Primero descubre que para muchos sectores sigue vigente la noción clásica de Estado Gendarme, aquel que debe intervenir solo para reprimir y poner orden a aquello que se considera “fuera de la norma establecida”. Esos mismos sectores son los que sistemáticamente niegan la presencia del Estado en el cumplimiento de los derechos más básicos como lo es el trabajo y la vivienda digna.
Por María Emilia de la Iglesia - Las diversas manifestaciones producidas desde el 7 de diciembre, fecha en que unas 200 familias ocuparon el parque Indoamericano, requieren al menos un análisis parcial, pero necesario. Primero descubre que para muchos sectores sigue vigente la noción clásica de Estado Gendarme, aquel que debe intervenir solo para reprimir y poner orden a aquello que se considera “fuera de la norma establecida”. Esos mismos sectores son los que sistemáticamente niegan la presencia del Estado en el cumplimiento de los derechos más básicos como lo es el trabajo y la vivienda digna.El propio Jefe de Gobierno en declaraciones públicas endilgó culpas a las flexibles políticas migratorias del gobierno nacional cambiando el eje de debate y mostrando una furibunda xenofobia. Del mismo modo mientras algunos vecinos bregaban por el urgente desalojo de los “ocupas”, expelían las expresiones más degradantes de racismo.
Sin ningún asidero se habló de mafias, narcotráfico y se realizó una operación discursiva que opuso a los vecinos verdaderos con los ocupas, una categoría no solo despectiva, sino cosificante.
No hay dudas que Villa Soldati es un barrio popular, donde se enfrentaron pobres contra pobres en el peor escenario: el enfrentamiento electoral del gobierno de la ciudad y el gobierno nacional. En una gran confusión dentro del parque como fuera del mismo se construyeron barreras de prejuicios, intereses y en definitiva odio.
El problema habitacional es estructural, es decir en prácticamente todo el país, hasta en los pueblos más pequeñas o ciudades del interior no hay casas ni para alquilar en muchos casos, y menos aún créditos flexibles para los trabajadores, lo cual el sueño de la casa propia y digna se torna inalcanzable.
Este flagelo atraviesa de diversos modos a amplios sectores de la clase media (quienes terminan viviendo en la casa de sus padres, o en “el fondo”)
Las miles de personas que hoy acampan en el Parque Indoamericano sufren la falta de vivienda y tienen la problemática de vivir de forma precaria, en asentamientos, villas, donde las condiciones de acceso no son las mejores.
Son años de ninguneo, de casillas y chapas oxidadas, de intemperie. Madres, niños, jóvenes y ancianos no están acampando por deseo o entretenimiento, han sido empujados por la ausencia del Estado, ese mismo Estado que para los “vecinos de primera” solo se hace presente para reprimir al que no se adapta.
Los derechos humanos en entredicho…
La violencia desatada también nos llevan a más preguntas: ¿cómo una patota armada puede arremeter y ultimar a balazos a otros seres humanos? ¿cómo es posible esta irracionalidad?
La falta de ambulancias, de requerimientos básicos como baños químicos, agua, no pudieron ser previstas por el gobierno de la ciudad?
¿Por qué el Estado (sin división entre nacional o municipal) no puede planificar y ejecutar políticas universales de acceso a la ciudad?
Los DESC (Derechos Económicos Sociales y Culturales) consagrados en la Constitución Nacional, mediante la aceptación de todos los Pactos Internacionales de Derechos Humanos firmados, son sistemáticamente violados.
Con el correr de las horas la partidización del conflicto ha hecho que las personas no puedan verse como semejantes y la confusión reine junto con el espanto.
Los terribles asesinatos ocurridos tienen una responsabilidad material y también política: la orfandad de planes de inclusión a la ciudad.
La presencia del Estado se reclama. El Estado es el garante del contrato social entre los ciudadanos. Pero mientras desde sectores medios y altos y dirigenciales se considere y avale la existencia de ciudadanos de primera, llamados “vecinos de verdad” y “ciudadanos de subsuelo” o directamente no-ciudadanos, sino estorbos que hay que encerrar o eliminar; estos actos van a seguir sucediendo.
Los derechos y obligaciones son universales. Pero cuando cientos de miles son sistemáticamente negados, silenciados, finalmente se muestra la otra ciudad, la que nadie quiere ver…la que no está buena, como tampoco está bueno Buenos Aires; la que no se alimenta de anuncios y slogans progresistas sino de medidas concretas de distribución de la riqueza; la que quiere lo mismo que vos y yo: ser feliz, pero le tocó nacer de ese lado oscuro que se ensancha: el de la exclusión y la vulnerabilidad.
En estas semanas donde se recuerda el retorno definitivo a la democracia y la plena vigencia de los derechos humanos…hay mucho por revisar porque el presente pone todas estas conquistas bajo la lupa.
-----------------------------
Pobreza y muerte tienden a naturalizarse
Por: Julio C. Gambina
La cruda realidad de la pobreza se instaló en la vidriera pública de la ciudad opulenta, Buenos Aires, la metrópoli de mayor ingreso per cápita del país, sede del poder económico de la Argentina y por ello, el territorio donde se genera la agenda mediática de discusión sobre la problemática nacional.
Hasta hace muy poco, la visibilidad de la pobreza se radicaba en el interior de la Argentina, con las dramáticas imágenes de los desnutridos en el norte, especialmente entre los pueblos originarios. Ahora, en Villa Soldati, en el sur empobrecido de la Capital Federal, los pobres, entre ellos varios inmigrantes, se hacían notar con la toma de un predio público en demanda de vivienda. Junto al “glamour” del patrón de consumo suntuario, el negocio inmobiliario y la difusión de un turismo extranjero de importante concentración de gasto y una importantísima oferta cultural, la Ciudad de Buenos Aires mostró la otra cara, muchas veces invisible, la de la pobreza y la desaprensión de las políticas públicas.
Una desaprensión puesta de manifiesto en la insuficiencia de la ejecución del presupuesto público de vivienda de la ciudad. Menos del 20% de la partida afectada ha sido ejecutada por el gobierno local de Mauricio Macri, como parte de la subejecución y desmantelamiento de las áreas públicas de articulación de política oficial con movimientos territoriales organizados económicamente para resolver participativamente la gestión del hábitat, un propósito logrado en dos décadas de luchas y demandas de los pobres organizados de la Ciudad de Buenos Aires por obtener viviendas y que ahora tienden a discontinuarse.
Pero desaprensión también por el accionar represivo de las policías local y nacional, ya que la represión seguida de muerte involucra y responsabiliza a las policías metropolitana y federal; ambas investigadas en estos momentos, y quizá sea el dato político de reconocimiento crítico en estas horas la creación de un Ministerio de Seguridad con especificidad diferenciada de lo que hasta ahora funcionaba como Ministerio de Justicia, seguridad y derechos humanos. Precisamente, son los derechos humanos, principalmente de los empobrecidos, los primeros afectados por la inseguridad resultante del accionar de las fuerzas de seguridad.
Los pobres, una realidad más allá de datos estadísticos que en estas horas discuten las autoridades nacionales con la misión del FMI, pagan con su vida, la desaprensión de los gobernantes y la intervención represiva seguida de muerte por omisión o acción, sea en el caso de la muerte de Mariano Ferreyra a mano de patotas dirigidas por la burocracia sindical, o en el caso de la comunidad toba en Formosa a manos de la policía brava local, y ahora, en proceso de investigación sobre responsabilidades de las policías intervinientes en los asesinatos, y nuevamente, personas armadas identificadas con su pertenencia y acción en el sindicalismo tradicional.
Es ya una costumbre con tendencia a la naturalización la muerte por represión o asesinato directo de militantes y protagonistas de una protesta que demanda reivindicaciones económicas sociales, sean éstas los reclamados derechos de los trabajadores precarios; las peticiones de los pueblos originarios por sus condiciones de vida; o la demanda habitacional de la ocupación en el Parque Indoamericano de la ciudad porteña. Es un problema a denunciar el acostumbramiento a la muerte de quienes reclaman por sus derechos económicos y sociales.
Es una preocupación a considerar, más allá de las críticas necesarias que puedan hacerse a declaraciones xenófobas de gobernantes, en este caso de Mauricio Macri, o de la misma población (los vecinos linderos al predio ocupado) hacia personas inmigrantes, reproduciendo una conducta que criticamos desde nuestro país cuando en territorios del extranjero se maltrata a argentinos residentes, o compatriotas que pretenden ingresar a otros países.
El racismo es un fenómeno que recae sobre los empobrecidos en todas partes del mundo y es parte del modelo de desarrollo económico y social contemporáneo que genera crecimiento de la desigualdad y sensación de población excedentaria, donde la vida no vale y así como se la reprime, se la mata, se la induce a ser carne de cañón de una delincuencia organizada desde el poder económico, involucrando a los pobres en el entramado ilegal del tráfico de drogas, el negocio ilícito de la trata de personas y la circulación de armas para una violencia que enfrenta a pobres contra pobres y tiende a generalizarse como modo de vida cotidiano en grandes centros urbanos, tal como nos devuelve la realidad de algunos países latinoamericanos y crecientemente ocurre en la Argentina.
A no dudar que el tema es la pobreza, e insistamos, aunque los indicadores oficiales sugieran disminuciones importantes respecto del máximo de los momentos de agudas crisis, tal como aconteció en el 2002 con 57% de población bajo la pobreza y 22% de desempleados, ambos guarismos son elevados con relación a la media histórica de los años previos a la aplicación de las políticas neoliberales. Hoy parece un logro una tasa de desempleo menor al 8%, cuando hace 30 años, allá por los 70´ e incluso los 80´, la preocupación se constituía con tasas de desempleo del 5 ó 6%, solo superando esos valores cuando en 1989 se hizo evidente el empobrecimiento de buena parte de la población argentina.
El tema de la pobreza es una cuestión estructural que requiere soluciones de fondo y que difícilmente se resuelva con modelos que aseguran elevada concentración de la riqueza y de los ingresos que fundamentan la visible desigualdad imperante. Nuestra aspiración es que no se naturalicen la pobreza y la muerte de los pobres por asesinato y represión.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2010
Julio C. Gambina
Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP
visitá mi blog www.juliogambina.blogspot.com
------------------------
lunes 13 de diciembre de 2010
lunes 13 de diciembre de 2010
Por Immanuel Wallerstein.
Durante los 15 o 20 años en que el Consenso de Washington dominó el discurso del sistema-mundo (circa 1975-1995), la pobreza fue una palabra tabú, aun cuando se incrementaba a saltos y zancadas. Se nos dijo que lo único que importaba era el crecimiento económico, y que el único camino al crecimiento económico era dejar que el “mercado” prevaleciera sin interferencia “estatista” alguna -excepto, por supuesto, aquella del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Tesoro estadunidense.
La señora Thatcher de Gran Bretaña nos legó su famosa consigna TINA “There Is No Alternative” [no hay alternativa], con la que quería decirnos que no había alternativa para ningún Estado que no fuera Estados Unidos y, supongo, el Reino Unido. Los países del sur, sumidos en tinieblas, únicamente tenían que abandonar sus ingenuas pretensiones de controlar su propio destino. Si lo hacían, entonces podrían algún día (pero quién podría decir cuándo) ser recompensados con crecimiento. Si no lo hacían, estarían condenados a -¿me atrevo a decirlo?- la pobreza.
Hace mucho que terminaron los días de gloria del Consenso de Washington. Las cosas no mejoraron para la mayoría de la gente del Sur global -muy por el contrario- y la rebelión estaba en el aire. Los neozapatistas se levantaron en Chiapas en 1994. Los movimientos sociales le pusieron un alto a la reunión de la Organización Mundial de Comercio en Seattle, en 1999 (de la cual nunca se ha recuperado). Y el Foro Social Mundial comenzó su vida expansiva en Porto Alegre en 2001.
Cuando la así llamada crisis financiera asiática estalló en 1997, ocasionando vastos daños económicos en el este y el sudeste asiático, que se expandieron a Rusia, Brasil y Argentina, el FMI se sacó del bolsillo una serie de trilladas demandas para estos países, si querían alguna ayuda. Malasia tuvo el valor de decir no gracias, y Malasia fue la más pronta en recuperarse. Argentina fue aún más audaz y ofreció pagar sus deudas a más o menos 30 centavos por dólar (o nada).
Indonesia, sin embargo, se volvió a enganchar y pronto lo que parecía una muy estable y duradera dictadura de Suharto llegó a su fin debido a un levantamiento popular. En el momento, nadie excepto Henry Kissinger, ni más ni menos, le rugió al FMI, diciendo, en efecto ¿qué tan estúpido se puede ser? Era más importante para el capitalismo mundial y Estados Unidos mantener a un dictador amistoso en el poder en Indonesia que hacer que un país siguiera las reglas del Consenso de Washington. En un famoso editorial abierto, Kissinger dijo que el FMI actuaba “como un doctor especialista en sarampión que intenta curar todas las enfermedades con un solo remedio”.
Primero el Banco Mundial y luego el FMI aprendieron su lección. Forzar a los gobiernos a aceptar como política sus fórmulas neoliberales (y como precio por la asistencia financiera cuando sus presupuestos estatales están en desbalance) puede tener nefastas consecuencias políticas. Resulta que después de todo hay alternativas: el pueblo puede rebelarse.
Cuando la siguiente burbuja reventó y el mundo entró en lo que hoy se refiere como la crisis financiera de 2007 o 2008, el FMI se sintonizó más con las desagradables masas que no conocen su sitio. Y alabado sea, el FMI descubrió “la pobreza”. No sólo descubrieron la pobreza, sino que decidieron proporcionar programas para “reducir” el monto de pobreza en el Sur global. Vale la pena entender su lógica.
El FMI publica una elegante revista trimestral llamada Finance& Development. No está escrita para economistas profesionales sino para el público más amplio de diseñadores de políticas, periodistas y empresarios. El número de septiembre de 2010 incluye un artículo de Rodney Ramcharan cuyo título lo dice todo: “La desigualdad es insostenible”.
Rodney Ramcharan es un “economista de alto rango” en el departamento africano del FMI. Nos dice -la nueva línea del FMI- que “las políticas económicas que simplemente se enfocan en las tasas de crecimiento promedio pueden ser peligrosamente ingenuas.” En el Sur global una alta desigualdad puede “limitar las inversiones en capital humano y físico que impulsen crecimiento, incrementando los llamados en favor de una retribución posiblemente ineficiente”. Pero lo peor es que una gran desigualdad “le da a los ricos mayor voz que a la mayoría, menos homogénea”. Esto a su vez “puede sesgar aún más la distribución del ingreso y osificar el sistema político, lo que conduce en el largo plazo a consecuencias políticas y económicas todavía más graves”.
Parece que el FMI finalmente escuchó a Kissinger. Tienen que preocuparse tanto por las masas sin lavar en los países de gran desigualdad, como por sus elites, que también retrasan “el progreso” porque quieren mantener su control sobre la mano de obra no calificada.
¿Se ha vuelto el FMI repentinamente la voz de la izquierda mundial? No seamos tontos. Lo que quiere el FMI, al igual que los capitalistas más sofisticados del mundo, es un sistema más estable donde sus intereses de mercado prevalezcan. Esto requiere torcerle el brazo a las elites del Sur global (y aun del Norte global) para que renuncien a unas pocas de sus mal habidas ganancias en aras de programas de “pobreza” que apaciguarán lo suficiente a los pobres, siempre en expansión, y calmarán sus pensamientos de rebelión.
La señora Thatcher de Gran Bretaña nos legó su famosa consigna TINA “There Is No Alternative” [no hay alternativa], con la que quería decirnos que no había alternativa para ningún Estado que no fuera Estados Unidos y, supongo, el Reino Unido. Los países del sur, sumidos en tinieblas, únicamente tenían que abandonar sus ingenuas pretensiones de controlar su propio destino. Si lo hacían, entonces podrían algún día (pero quién podría decir cuándo) ser recompensados con crecimiento. Si no lo hacían, estarían condenados a -¿me atrevo a decirlo?- la pobreza.
Hace mucho que terminaron los días de gloria del Consenso de Washington. Las cosas no mejoraron para la mayoría de la gente del Sur global -muy por el contrario- y la rebelión estaba en el aire. Los neozapatistas se levantaron en Chiapas en 1994. Los movimientos sociales le pusieron un alto a la reunión de la Organización Mundial de Comercio en Seattle, en 1999 (de la cual nunca se ha recuperado). Y el Foro Social Mundial comenzó su vida expansiva en Porto Alegre en 2001.
Cuando la así llamada crisis financiera asiática estalló en 1997, ocasionando vastos daños económicos en el este y el sudeste asiático, que se expandieron a Rusia, Brasil y Argentina, el FMI se sacó del bolsillo una serie de trilladas demandas para estos países, si querían alguna ayuda. Malasia tuvo el valor de decir no gracias, y Malasia fue la más pronta en recuperarse. Argentina fue aún más audaz y ofreció pagar sus deudas a más o menos 30 centavos por dólar (o nada).
Indonesia, sin embargo, se volvió a enganchar y pronto lo que parecía una muy estable y duradera dictadura de Suharto llegó a su fin debido a un levantamiento popular. En el momento, nadie excepto Henry Kissinger, ni más ni menos, le rugió al FMI, diciendo, en efecto ¿qué tan estúpido se puede ser? Era más importante para el capitalismo mundial y Estados Unidos mantener a un dictador amistoso en el poder en Indonesia que hacer que un país siguiera las reglas del Consenso de Washington. En un famoso editorial abierto, Kissinger dijo que el FMI actuaba “como un doctor especialista en sarampión que intenta curar todas las enfermedades con un solo remedio”.
Primero el Banco Mundial y luego el FMI aprendieron su lección. Forzar a los gobiernos a aceptar como política sus fórmulas neoliberales (y como precio por la asistencia financiera cuando sus presupuestos estatales están en desbalance) puede tener nefastas consecuencias políticas. Resulta que después de todo hay alternativas: el pueblo puede rebelarse.
Cuando la siguiente burbuja reventó y el mundo entró en lo que hoy se refiere como la crisis financiera de 2007 o 2008, el FMI se sintonizó más con las desagradables masas que no conocen su sitio. Y alabado sea, el FMI descubrió “la pobreza”. No sólo descubrieron la pobreza, sino que decidieron proporcionar programas para “reducir” el monto de pobreza en el Sur global. Vale la pena entender su lógica.
El FMI publica una elegante revista trimestral llamada Finance& Development. No está escrita para economistas profesionales sino para el público más amplio de diseñadores de políticas, periodistas y empresarios. El número de septiembre de 2010 incluye un artículo de Rodney Ramcharan cuyo título lo dice todo: “La desigualdad es insostenible”.
Rodney Ramcharan es un “economista de alto rango” en el departamento africano del FMI. Nos dice -la nueva línea del FMI- que “las políticas económicas que simplemente se enfocan en las tasas de crecimiento promedio pueden ser peligrosamente ingenuas.” En el Sur global una alta desigualdad puede “limitar las inversiones en capital humano y físico que impulsen crecimiento, incrementando los llamados en favor de una retribución posiblemente ineficiente”. Pero lo peor es que una gran desigualdad “le da a los ricos mayor voz que a la mayoría, menos homogénea”. Esto a su vez “puede sesgar aún más la distribución del ingreso y osificar el sistema político, lo que conduce en el largo plazo a consecuencias políticas y económicas todavía más graves”.
Parece que el FMI finalmente escuchó a Kissinger. Tienen que preocuparse tanto por las masas sin lavar en los países de gran desigualdad, como por sus elites, que también retrasan “el progreso” porque quieren mantener su control sobre la mano de obra no calificada.
¿Se ha vuelto el FMI repentinamente la voz de la izquierda mundial? No seamos tontos. Lo que quiere el FMI, al igual que los capitalistas más sofisticados del mundo, es un sistema más estable donde sus intereses de mercado prevalezcan. Esto requiere torcerle el brazo a las elites del Sur global (y aun del Norte global) para que renuncien a unas pocas de sus mal habidas ganancias en aras de programas de “pobreza” que apaciguarán lo suficiente a los pobres, siempre en expansión, y calmarán sus pensamientos de rebelión.
Puede ser demasiado tarde para que esta nueva estrategia funcione. Las caóticas fluctuaciones son muy grandes. Y la “insostenible desigualdad” crece a diario. Pero el FMI y aquéllos cuyos intereses representa no van a dejar de intentarlo.
Traducción: Ramón Vera Herrera.
------------------------------------------------------
Más vale un no acuerdo que un mal acuerdo:
Las miles de soluciones están en manos de los pueblos
Foro Global por la Vida, y la Justicia Social y Ambiental (4 al 10 de
diciembre de 2010)
Los miembros de La Vía Campesina de más de 30 países de todo el mundo
juntamos nuestras miles de luchas en Cancún para exigir a la Cumbre
sobre Cambio Climático (COP 16), justicia ambiental y respeto a la Madre
Tierra, para denunciar los ambiciosos intentos de los gobiernos,
principalmente del Norte, de comercializar todos los elementos
esenciales de la vida en beneficio de las corporaciones trasnacionales y
para dar a conocer las miles de soluciones para enfriar el planeta y
para frenar la devastación ambiental que hoy amenaza muy seriamente a la
humanidad.
Tomando como principal espacio de mobilización el Foro Alternativo
Global por la Vida, la Justicia Social y Ambiental, nosotras y nosotros
celebramos talleres, asambleas, reuniones con nuestros aliados y una
acción global que llamamos los miles de Cancún y que repercutió por todo
el planeta y hasta en las mismas salas del Moon Palace de la COP 16.
Esta acción del 7 de diciembre, tuvo como expresión de nuestra lucha una
marcha de miles de miembros de La Vía Campesina acompañados por los
indígenas Mayas de la península mexicana y nuestros miles de aliados de
organizaciones nacionales e internacionales.
La mobilización hacia Cancún inició desde el 28 de noviembre con tres
caravanas que partieron desde San Luis Potosí, Guadalajara y Acapulco,
que recorrieron los territorios más simbólicos de la devastación
ambiental pero además de las resistencias y las luchas de las
comunidades afectadas. El esfuerzo de las caravanas fue un trabajo
conjunto con la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, el
Movimiento de Liberación Nacional, el Sindicato Mexicano de
Electricistas y cientos de pueblos y personas que nos abrieron las
puertas de su generosidad y solidaridad. El 30 de noviembre arribamos
con nuestras caravanas a la Ciudad de México, celebramos un Foro
Internacional y una marcha acompañados de miles de personas y cientos de
organizaciones que también luchan por la justicia social y ambiental.
En nuestra jornada hacia Cancún, otras caravanas, una de Chiapas, otra
de Oaxaca y una de Guatemala, después de muchísimas horas de viaje, se
unieron en Merida para celebrar una ceremonia en Chichen Itza y
finalmente llegar a Cancún el 3 de diciembre para instalar nuestro
campamento por la Vida y la Justicia Social y Ambiental. Al día
siguiente, 4 de diciembre, abrimos nuestro foro y así dimos inicio a
nuestra lucha en Cancún.
¿Por qué llegamos a Cancún?
Los actuales modelos de consumo producción y comercio han causado una
destrucción medio ambiental de la cual los pueblos indígenas, campesinos
y campesinas somos las principales victimas. Así que nuestra
mobilización hacia Cancún y en Cancún es para decirle a los pueblos del
mundo que necesitamos un cambio de paradigma de desarrollo y economía.
Hay que trascender el pensamiento antropocéntrico. Hay que reconstituir
la cosmovisión de nuestros pueblos, que se basa en el pensamiento
holístico de la relación con el cosmos, la madre tierra, el aire, el
agua y todos los seres vivientes. El ser humano no es dueño de la
naturaleza, si no que es parte de todo lo que tiene vida.
Ante esta necesidad de reconstituir el sistema, el clima, la madre
tierra, denunciamos
1. Que los gobiernos continúan indiferentes ante el calentamiento del
planeta y en vez de debatir sobre los cambios de políticas necesarias
para enfriarlo, debaten sobre el negocio financiero especulativo, la
nueva economía verde y la privatización de los bienes comunes.
2. Las falsas y peligrosas soluciones que el sistema capitalista
neoliberal implementa como la iniciativa REDD+ (Reducción de emisiones
por deforestación y degradación); el MDL (Mecanismo de Desarrollo
Limpio), la geoingeniería, representan comercialización de los bienes
naturales, compra de permisos para contaminar o créditos de carbono, con
la promesa de no talar bosques y plantaciones en el Sur.
3. La imposición de la agricultura industrial a través de la
implementación de productos transgénicos y acaparamiento de tierras que
atentan contra la Soberanía Alimentaria.
4. La energía nuclear, que es muy peligrosa y de ninguna manera es
una verdadera solución.
5. Al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a la
Organización Mundial de Comercio por facilitar la intervención de las
grandes transnacionales en nuestros países.
6. Los impactos que ocasionan los tratados de libre comercio con los
países del Norte y la Unión Europea, que no son más que acuerdos
comerciales que abren más las puertas de nuestros países a las empresas
transnacionales para que se adueñen de nuestros bienes naturales.
7. La exclusión de los campesinos y pueblos indígenas en las
discusiones de los temas trascendentales en la vida de la humanidad y de
la madre tierra.
8. La expulsión de Compañeros y compañeras del espacio oficial de la
COP 16 por su oposición a los planteamientos de los gobiernos que apelan
por un sistema depredador que apuesta por exterminar a la madre tierra y
a la humanidad.
No estamos de acuerdo con la simple idea de “mitigar” o “adaptarnos” al
cambio climático. Se necesita justicia social, ecológica y climática,
por lo que exigimos:
1. Retomar los principios de los acuerdos de Cochabamba del 22 de
abril del 2010 como un proceso que realmente nos lleve a la reducción
real de la emisión de gases de carbono con efectos invernaderos y para
lograr la justicia social y ambiental.
2. La Soberanía alimentaria en base a la agricultura campesina
sustentable y agroecológica dado a que la crisis alimentaria y la crisis
climática son lo mismo, ambas son consecuencias del sistema capitalista.
3. Es necesario cambiar los estilos de vida y las relaciones
destructivas del medio ambiente. Hay que reconstituir la cosmovisión de
nuestros pueblos originarios, que se basa en el pensamiento holístico de
la relación con el cosmos, la madre tierra, el aire, el agua y todos los
seres vivientes.
La Vía Campesina como articulación que representa a millones y millones
de familias campesinas en el mundo y preocupados por la recuperación del
equilibrio climático llama a:
1. Asumir la responsabilidad colectiva con la madre tierra, cambiando
los patrones de desarrollo de las estructuras económicas y
desapareciendo a las empresas transnacionales.
2. Reconocemos a gobiernos como el de Bolivia, Tuvalu y algunos mas,
que han tenido la valentía de resistirse ante la imposición de los
gobiernos del Norte y de las corporaciones transnacionales y hacemos un
llamado para que otros gobiernos se sumen a la resistencia de los
pueblos frente a la crisis climática.
3. Tomar acuerdos obligatorios de que todos los que contaminen el
ambiente deben rendir cuentas por los desastres y delitos cometidos
contra la madre Naturaleza. De igual forma obligar a reducir los gases
de carbono en el lugar donde se genera. El que contamina debe dejar de
contaminar.
4. Alertamos a los movimientos sociales del mundo sobre lo que
acontece en el planeta para defender la vida de la madre tierra porque
estamos definiendo lo que será el modelo de las futuras generaciones.
5. A la acción y a la movilización social de las organizaciones
urbanas y campesinas, a la innovación, a la recuperación de las formas
ancestrales de vida, a unirnos en una gran lucha para salvar a la madre
tierra que es la casa de todos y todas contra el gran capital y de los
malos gobernantes, es nuestra responsabilidad histórica.
6. A que las políticas de protección a la biodiversidad, soberanía
alimentaria, manejo y administración del agua se basen en las
experiencias y participación plena de las propias comunidades.
7. A una consulta mundial a los pueblos para decidir las políticas y
las acciones globales para detener la crisis climática.
¡Hoy!, Ahora mismo llamamos a la humanidad para actuar inmediatamente
por la reconstitución de la vida de toda la madre naturaleza,
recurriendo a la aplicación del “cosmovivir”.
Por eso, desde las cuatro esquinas del planeta nos levantamos para
decir: ¡No más daño a nuestra Madre Tierra! ¡No más destrucción al
planeta!. ¡No más desalojos de nuestros territorios! ¡No más muerte a
los hijos e hijas de la Madre Tierra! ¡No más criminalización de
nuestras luchas!
No al entendimiento de Copenhague. Si a los principios de Cochabamba.
¡Redd NO! ¡Cochabamba SI!
¡LA TIERRA NO SE VENDE, SE RECUPERA Y SE DEFIENDE!
GLOBALICEMOS LA LUCHA, GLOBALICEMOS LA ESPERANZA
Delegación de la Vía Campesina a Cancún, 9 de diciembre de 2010
(Photos, videos, noticias en www.viacampesina.org)-------------------------------------
Discurso K: Qué decir ante “las denuncias de represión que le hacen el juego a la derecha”
Si ud. apoya el “modelo” nacional y popular, no quiere hacerle el juego a la derecha y se comete un crimen político o por represión a la protesta social bajo el gobierno de Cristina, tenga presente estas diez recomendaciones sobre cómo proceder para ser un militante leal a la memoria y el legado de Néstor Kirchner:
1- Espere a ver los cables de la agencia oficial o los programas de 678, allí se marcará la línea discursiva correcta.
2- Si por los medios oficiales aún no se dio ninguna versión convincente, guarde silencio, esquive el tema con sus amigos, no publique nada al respecto en su blog. Minimice la noticia todo lo que pueda. Los medios que defienden el “modelo” buscarán durante esas primeras horas otras novedades para la primera línea informativa, o si no, apelarán al Fútbol para Todos o a los encuentros de la militancia del Chivo Rossi o el Chino Navarro bajo la consigna “Néstor, esto es para vos”. Así, el hecho se irá minimizado en sus repercusiones políticas con el pasar del tiempo.
3- Si aún así el tema persiste instalado en el interés social, recomendamos seguir los siguientes pasos:
4- Ante el crimen consumado, la culpa siempre la tiene otro. Siempre habrá un gobernador, burócrata sindical, jefe policial de distrito, hacia quien “tercerizar” la responsabilidad. Cristina sólo sería responsable si matara ella directamente a alguien con sus propias manos en la Quinta de Olivos, pero nunca si lo hicieran sindicalistas cercanos, gobernadores oficialistas o policías a cargo de su Ministro de Seguridad y Justicia.
5- Buscar voces oficialistas que digan lo necesario, sin importar la realidad. Tener a mano declaraciones de Juan Cabandié (“a la Unión Ferroviaria la maneja Duhalde”), de la propia Cristina (“Gracias Gobernador”, a Insfrán un día después de los asesinatos en Formosa) o Felipe Yapur (“un vecino dice que disparó la Metropolitana”).
6- Echar a rodar rápidamente la teoría conspirativa, siempre hay alguien más pior que los propios asesinos y responsables: Duhalde es peor que Moyano, el tucumano Bussi es peor que Insfrán, Macri es peor que Aníbal Fernandez (bueno, no importa, dígalo así por ahora, después vemos…). En última instancia, apele a la presencia de “infiltrados”. Pueden ser de Quebracho, FARC, Narcotraficantes o Servicios, o todo junto. Siempre sirve y alguno seguro lo reproduce en su blog. Todos ellos, por supuesto, buscan un hecho destituyente para derrocar a Cristina. Recuerde, éstos atacan al PO, a los tobas o a los villeros, por ser funcionales a la derecha (¿).
7- Hablar de “incidentes” o “hechos desgraciados”, pero no de “represión”. Decir “muertes” pero no “asesinatos” y mucho menos “crímenes”. Tener a mano un comunicado de lLa Cámpora que hable de “repudiar la violencia” y de la “solidaridad con los familiares”, mientras reafirma el aval al gobierno nacional y su decisión de “no reprimir la protesta social” (sí, no importa, repítalo así nomás).
8- Identifique a los familiares de las víctimas más proclives a ser convocados por el gobierno y para que Cristina pueda recibirlos. Prometerles “justicia”, “comisión investigadora”, “últimas consecuencias”… Con el tiempo, ofrecerles una fundación que lleve el nombre de las víctimas.
9- Si se va a hablar del jefe de las fuerzas represivas del Estado Nacional y hombre fuerte del gobierno, Aníbal Fernández, cierre filas contra los que hablan de su pasado duhaldista y su responsabilidad en los crímenes de Kosteki y Santillán. En cambio destaque que es amigo de los blogueros K, que usa remeras copadas contra Clarín y va a los recitales del Indio Solari. Prohibido hablar de los hechos recientes de la Federal como el asesinato del chico Rubén Carballo en un recital, o de la zona liberada en Barracas para el asesinato de Mariano Ferreyra. La impunidad en esos casos es porque se investigó y no se encontró nada, no porque hay encubrimiento y aval político de parte del Ministro y el gobierno. El que dice eso, ya saben a quién le hace el juego…
10 -Por último, busque declaraciones de Estala Carlotto y Hebe de Bonafini y organice un buen festival por los Derechos Humanos. Si es posible en Plaza de Mayo. Mejor con artistas latinoamericanos. Importante: llevar banderas del Pañuelo Blanco.
l-------------------------------------- 1- Espere a ver los cables de la agencia oficial o los programas de 678, allí se marcará la línea discursiva correcta.
2- Si por los medios oficiales aún no se dio ninguna versión convincente, guarde silencio, esquive el tema con sus amigos, no publique nada al respecto en su blog. Minimice la noticia todo lo que pueda. Los medios que defienden el “modelo” buscarán durante esas primeras horas otras novedades para la primera línea informativa, o si no, apelarán al Fútbol para Todos o a los encuentros de la militancia del Chivo Rossi o el Chino Navarro bajo la consigna “Néstor, esto es para vos”. Así, el hecho se irá minimizado en sus repercusiones políticas con el pasar del tiempo.
3- Si aún así el tema persiste instalado en el interés social, recomendamos seguir los siguientes pasos:
4- Ante el crimen consumado, la culpa siempre la tiene otro. Siempre habrá un gobernador, burócrata sindical, jefe policial de distrito, hacia quien “tercerizar” la responsabilidad. Cristina sólo sería responsable si matara ella directamente a alguien con sus propias manos en la Quinta de Olivos, pero nunca si lo hicieran sindicalistas cercanos, gobernadores oficialistas o policías a cargo de su Ministro de Seguridad y Justicia.
5- Buscar voces oficialistas que digan lo necesario, sin importar la realidad. Tener a mano declaraciones de Juan Cabandié (“a la Unión Ferroviaria la maneja Duhalde”), de la propia Cristina (“Gracias Gobernador”, a Insfrán un día después de los asesinatos en Formosa) o Felipe Yapur (“un vecino dice que disparó la Metropolitana”).
6- Echar a rodar rápidamente la teoría conspirativa, siempre hay alguien más pior que los propios asesinos y responsables: Duhalde es peor que Moyano, el tucumano Bussi es peor que Insfrán, Macri es peor que Aníbal Fernandez (bueno, no importa, dígalo así por ahora, después vemos…). En última instancia, apele a la presencia de “infiltrados”. Pueden ser de Quebracho, FARC, Narcotraficantes o Servicios, o todo junto. Siempre sirve y alguno seguro lo reproduce en su blog. Todos ellos, por supuesto, buscan un hecho destituyente para derrocar a Cristina. Recuerde, éstos atacan al PO, a los tobas o a los villeros, por ser funcionales a la derecha (¿).
7- Hablar de “incidentes” o “hechos desgraciados”, pero no de “represión”. Decir “muertes” pero no “asesinatos” y mucho menos “crímenes”. Tener a mano un comunicado de lLa Cámpora que hable de “repudiar la violencia” y de la “solidaridad con los familiares”, mientras reafirma el aval al gobierno nacional y su decisión de “no reprimir la protesta social” (sí, no importa, repítalo así nomás).
8- Identifique a los familiares de las víctimas más proclives a ser convocados por el gobierno y para que Cristina pueda recibirlos. Prometerles “justicia”, “comisión investigadora”, “últimas consecuencias”… Con el tiempo, ofrecerles una fundación que lleve el nombre de las víctimas.
9- Si se va a hablar del jefe de las fuerzas represivas del Estado Nacional y hombre fuerte del gobierno, Aníbal Fernández, cierre filas contra los que hablan de su pasado duhaldista y su responsabilidad en los crímenes de Kosteki y Santillán. En cambio destaque que es amigo de los blogueros K, que usa remeras copadas contra Clarín y va a los recitales del Indio Solari. Prohibido hablar de los hechos recientes de la Federal como el asesinato del chico Rubén Carballo en un recital, o de la zona liberada en Barracas para el asesinato de Mariano Ferreyra. La impunidad en esos casos es porque se investigó y no se encontró nada, no porque hay encubrimiento y aval político de parte del Ministro y el gobierno. El que dice eso, ya saben a quién le hace el juego…
10 -Por último, busque declaraciones de Estala Carlotto y Hebe de Bonafini y organice un buen festival por los Derechos Humanos. Si es posible en Plaza de Mayo. Mejor con artistas latinoamericanos. Importante: llevar banderas del Pañuelo Blanco.
Replanteando las cuestiones de tierras, redefiniendo la resistencia
La política del acaparamiento mundial de tierras
Trasnational Institute
El fenómeno del acaparamiento mundial de tierras por parte de las transnacionales ha captado la atención de los medios, pero puede que el principal peligro esté en la respuesta de instituciones como el Banco Mundial, cuyas supuestas medidas de mejora consolidan la desposesión en lugar de impedirla.
Resumen del informe
El término ‘acaparamiento mundial de tierras’ se ha convertido en un marco comodín para describir y analizar la actual explosión de operaciones comerciales (trans)nacionales de tierras que giran en torno a la producción y venta de alimentos y biocombustibles. Desarrollado y popularizado en un principio por los grupos activistas que se oponen a dichas operaciones desde la perspectiva de la justicia medioambiental y agraria, la importancia del término ha superado rápidamente su ámbito original para ser absorbido por las corrientes convencionales del desarrollo que abogan por acuerdos ‘beneficiosos para todos’ y ‘códigos de conducta’, analizadas en estas páginas con una mirada crítica.
El resto de nuestro argumento gira en torno a la dinámica política de los cambios en el uso de la tierra y en las relaciones de propiedad sobre la tierra –así como de las luchas en torno a estos– en el contexto de los transacciones (trans)nacionales contemporáneas concentradas principal, aunque no únicamente, en tierras ‘no privadas’. Argüimos que la dinámica política en torno a la tierra pone en creciente evidencia lo inapropiado del ‘conjunto de herramientas’ para la ‘gobernanza de la tierra’ que promueven de forma implacable las corrientes preponderantes. Y si bien coincidimos con gran parte de la crítica radical contra la ofensiva de demanda mundial de tierras que probablemente conduzca al cercamiento de territorios y la expulsión de comunidades, también planteamos la necesidad de realizar análisis matizados (más análisis de clase, por ejemplo) y estudios empíricos meticulosos (es decir, menos especulación). A continuación, sopesamos las posibilidades de una perspectiva alternativa a la que, a falta de un término mejor, llamamos aquí ‘soberanía sobre la tierra’, como marco conceptual, político y metodológico potencialmente más inclusivo y relevante.
Jennifer Franco, Co-coordinadora del proyecto conjunto CREPE-TNI sobre agrocombustibles. Jennifer Franco, Dra., es una investigadora independiente que trabaja desde Canadá. Desde allí también colabora con el comité asiático para los programas de desarrollo internacional (Asia Committee for International Development Programs) dentro de la ONG Development and Peace (Developpement et Paix). Sus trabajos anteriores se centran principalmente en los movimientos sociales rurales y en la democratización de las Filipinas. Entre sus libros publicados destaca Elections and Democratisation in the Philippines (Routledge, 2001), así como un libro sobre derecho y la probreza rural en Filipinas, que se saldrá a la luz próximamente (Ateneo de Manila University Press, 2010). Ha publicado en revistas académicas importantes como, por ejemplo, World Development, Journal of Agrarian Change, Journal of Peasant Studies, Journal of Development Studies y Critical Asian Studies.
Jun Borras, Investigador de Estudios Internacionales sobre Desarrollo en la Universidad Saint MaryHalifax, Canadá, e investigador asociado del TNI. Saturnino ‘Jun’ M. Borras Jr. es un activista político e investigador que ha estado muy activo en los movimientos sociales rurales de Filipinas y el resto del mundo desde principios de los años ochenta. Jun formó parte del principal equipo organizador que estableció el movimiento campesino internacional La Vía Campesina y ha escrito numerosas publicaciones sobre cuestiones territoriales y movimientos agrararios. Es redactor jefe de la revista The Journal of Peasant Studies (JPS).
Fuente: http://www.tni.org/es/paper/la-pol%C3%ADtica-del-acaparamiento-mundial-de-tierras
Resumen del informe
El término ‘acaparamiento mundial de tierras’ se ha convertido en un marco comodín para describir y analizar la actual explosión de operaciones comerciales (trans)nacionales de tierras que giran en torno a la producción y venta de alimentos y biocombustibles. Desarrollado y popularizado en un principio por los grupos activistas que se oponen a dichas operaciones desde la perspectiva de la justicia medioambiental y agraria, la importancia del término ha superado rápidamente su ámbito original para ser absorbido por las corrientes convencionales del desarrollo que abogan por acuerdos ‘beneficiosos para todos’ y ‘códigos de conducta’, analizadas en estas páginas con una mirada crítica.
El resto de nuestro argumento gira en torno a la dinámica política de los cambios en el uso de la tierra y en las relaciones de propiedad sobre la tierra –así como de las luchas en torno a estos– en el contexto de los transacciones (trans)nacionales contemporáneas concentradas principal, aunque no únicamente, en tierras ‘no privadas’. Argüimos que la dinámica política en torno a la tierra pone en creciente evidencia lo inapropiado del ‘conjunto de herramientas’ para la ‘gobernanza de la tierra’ que promueven de forma implacable las corrientes preponderantes. Y si bien coincidimos con gran parte de la crítica radical contra la ofensiva de demanda mundial de tierras que probablemente conduzca al cercamiento de territorios y la expulsión de comunidades, también planteamos la necesidad de realizar análisis matizados (más análisis de clase, por ejemplo) y estudios empíricos meticulosos (es decir, menos especulación). A continuación, sopesamos las posibilidades de una perspectiva alternativa a la que, a falta de un término mejor, llamamos aquí ‘soberanía sobre la tierra’, como marco conceptual, político y metodológico potencialmente más inclusivo y relevante.
Jennifer Franco, Co-coordinadora del proyecto conjunto CREPE-TNI sobre agrocombustibles. Jennifer Franco, Dra., es una investigadora independiente que trabaja desde Canadá. Desde allí también colabora con el comité asiático para los programas de desarrollo internacional (Asia Committee for International Development Programs) dentro de la ONG Development and Peace (Developpement et Paix). Sus trabajos anteriores se centran principalmente en los movimientos sociales rurales y en la democratización de las Filipinas. Entre sus libros publicados destaca Elections and Democratisation in the Philippines (Routledge, 2001), así como un libro sobre derecho y la probreza rural en Filipinas, que se saldrá a la luz próximamente (Ateneo de Manila University Press, 2010). Ha publicado en revistas académicas importantes como, por ejemplo, World Development, Journal of Agrarian Change, Journal of Peasant Studies, Journal of Development Studies y Critical Asian Studies.
Jun Borras, Investigador de Estudios Internacionales sobre Desarrollo en la Universidad Saint MaryHalifax, Canadá, e investigador asociado del TNI. Saturnino ‘Jun’ M. Borras Jr. es un activista político e investigador que ha estado muy activo en los movimientos sociales rurales de Filipinas y el resto del mundo desde principios de los años ochenta. Jun formó parte del principal equipo organizador que estableció el movimiento campesino internacional La Vía Campesina y ha escrito numerosas publicaciones sobre cuestiones territoriales y movimientos agrararios. Es redactor jefe de la revista The Journal of Peasant Studies (JPS).
Fuente: http://www.tni.org/es/paper/la-pol%C3%ADtica-del-acaparamiento-mundial-de-tierras
----------------------------
Cancún, la burbuja del Caribe
| Traducido para Rebelión por Susana Merino |
Los objetivos de reducción de las emisiones reales no parecen ser ya el tema central de las discusiones. Han sido abandonadas por todos aquéllos que no las lograrán y que saben que sus propuestas acumuladas, las que fueron declaradas sin compromisos después del “acuerdo” de Copenhage, producirían un recalentamiento del planeta de entre 3 y 5º C. Pero han sido abandonadas tal vez en nombre del “pragmatismo”: no hablar de cosas que fastidian para poder avanzar sobre temas precisos como la lucha contra la deforestación y la creación de un fondo verde. Sea, pero del mismo modo como el neoliberalismo ha deformado la palabra reforma haciendo de las causas de las crisis las soluciones para resolverlas, el “pragmatismo” conduce a menudo a soluciones que lo único que consiguen es continuar la degradación del planeta y de la atmósfera: el planeta real vuelve dura la vida de las buenas intenciones. Agrocombustibles, secuestro de carbono, mercado del carbono, confirman los sucesivos fracasos de las falsas soluciones. El proyecto de texto que deja abiertas muchas opciones para la negociación es aún más impreciso en materia de reducción que el de Copenhage; ya no fija la fecha para alcanzar el objetivo de recalentamiento máximo de 2º C.” Venezuela y Bolivia aplaudidas por una parte de la asamblea han denunciado enfáticamente este nuevo retroceso, relevados por los Estados insulares y el representante del G77 más China. El embajador de Bolivia en la ONU Pablo Solon destacó que durante esta primera semana ninguna negociación oficial había considerado aún las cifras de la reducción.
¿Mercados de carbono en el protocolo de Kioto?
Paradójicamente Japón, seguido de manera más o menos explícita por algunos otros países, que anunció claramente su deseo de terminar con el protocolo de Kioto y de renunciar a toda idea de tratado que limitase a los países industriales, ha vuelto a relanzar la discusión. Los países latinoamericanos agrupados en el ALBA, reaccionaron fuertemente confirmando al mismo tiempo su voluntad de avanzar en el proceso de negociaciones y la imposibilidad de hacerlo sin un marco que delimite las responsabilidades y los compromisos y permita un nuevo compromiso de los países industriales después de 2012. La Unión europea maneja siempre el mismo discurso: una voluntad anunciada de comprometerse en una segunda etapa del protocolo, “examinar” la marcha del proceso, solicitando un acuerdo obligatorio que comprometa a “las más grandes economías del mundo” Es decir una renuncia de hecho a la parte más política: el reconocimiento de una deuda ecológica de los países industriales. La preocupación europea es de lejos salvar en el protocolo los mecanismos de flexibilidad y el mercado de carbono cuya ineficacia ecológica está demostrada en numerosos informes.
El fondo verde atascado
La burbuja alcanza precisamente su máximo en materia de financiación de la lucha contra el cambio climático. La crisis financiera ayuda a las negociaciones que prosiguen sin que un céntimo de realismo se ponga sobre la mesa y sin agregar nada a lo que se había llegado en Copenhage. Se habla pues de sumas virtuales que no existiendo compromisos de los estados, solo podrían llegar de la reorientación de ayudas ya existentes o del sector privado, a través de los mercados de carbono especialmente.
Los países del Sur reclaman a los estados un compromiso financiero obligatorio y adicional del orden del 1,5% del producto bruto nacional. Pero para eso deben arbitrarse nuevos recursos; es por eso que un impuesto a las transacciones financieras que no se ha con siderado en las discusiones del Palacio Moon, permitiría al mismo tiempo que la lucha contra la especulación la posibilidad de que los estados encuentren márgenes de maniobra para la financiación de la adaptación al cambio climático y la reducción de las emisiones.
El Banco Mundial a la vanguardia
Lo que llamamos pragmatismo está enfrentando una dura prueba frente a la intransigencia de las finanzas internacionales, que por distintos cauces rechazan la creación de un fondo verde mundial bajo la responsabilidad de las Naciones Unidas: el Banco Mundial podría ser propuesto como administrador de dicho fondo. Está de más decir que esa posición es inaceptable por varias razones: ese banco no financia sino proyectos de gran envergadura, excluyendo en consecuencia los proyectos locales sin los cuales la transición sería imposible, esá comprometido con proyectos desastrosos desde el punto de vista ecológico y social y constituye más el problema que la solución; finalmente esta institución no es más que un canal financiero que otorga préstamos en lugar de donaciones, esenciales para todos los países, demasiado endeudados y que además deben luchar contra las catástrofes climáticas, sobre las que les cabe gran responsabilidad.
A menos que esperemos el estallido de la burbuja mediante mayores catástrofes, el regreso a la realidad y a un verdadero pragmatismo no sobrevendrán sino a partir de la presión social y de los movimientos sociales, presentes aquí pero lejos de las negociaciones. Una presencia en esta ciudad, un auténtico enclave o mejor dicho una verruga transnacional
* Geneviève Azam es miembro del Consejo Científico de Attac -Francia
Fuente: http://amitie-entre-les-peuples.org/spip.php?article1414
------------------------------------------
05-12-2010
Cancún: de la tierra a la luna
Desde hace una semana, representantes de gobiernos de todo el mundo están reunidos en un búnker de superlujo llamado Moon Palace (Palacio de la Luna), supuestamente para discutir el cambio climático. El lugar está lejos de los hoteles y más lejos de la ciudad de Cancún, lo que sumado a abundantes retenes policiales significa invertir 2-3 horas diarias en pocos kilómetros de ida y vuelta. Exceptuando a los delegados de países ricos, que como si fuera otra forma de mostrar la injusticia climática, se alojan en el Moon Palace a precios exorbitantes. La mayoría de delegados de África, Asia, América Latina están en hoteles fuera del complejo lunático y necesitan horas para desplazarse. Además de dejar a los delegados del Sur agotados, parece un intento para frenar que lleguen a la conferencia las protestas de la gente víctima del cambio climático.Miles de activistas y afectados por la crisis climática, social y ambiental de todo el mundo, llegaron a Cancún en seis caravanas desde varios puntos de México, atravesando el país desde sus raíces, para conocer y mostrar la verdadera política ambiental del país, sus causas y la relación con la crisis climática aquí y en otras partes del mundo. Los testimonios locales convergieron con los de activistas, campesinos e indígenas, hermanos de luchas de base en Estados Unidos, Europa, Sudamérica, Centroamérica, India.
Partieron de San Luis Potosí, Acapulco, Guadalajara, Oaxaca, Chiapas, convocadas por la Vía Campesina, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y el Movimiento de Liberación Nacional, a los que se sumaron redes de justicia climática de las Américas y de Europa, la red Oilwatch y otras. Las tres primeras caravanas convergieron en la ciudad de México, donde realizaron un Foro Internacional en el auditorio del SME, con más de mil asistentes y una marcha por el centro de la ciudad.
Las caravanas se detuvieron en varios puntos, donde activistas y organizaciones locales los recibieron con gran entusiasmo y solidaridad para compartir sus luchas y sumarse. Dieron a conocer, entre muchos otros, los casos de ríos con enorme contaminación industrial, agrícola y urbana como el Río Santiago en El Salto, Jalisco, donde un niño murió sencillamente por caer en él; proyectos mineros en San Luis, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, que en todas partes se hacen devastando territorios, contra la voluntad de las comunidades y para ganancia de transnacionales; proyectos de mega represas como Zapotillo y La Parota, que pese a la sostenida oposición de los comuneros el gobierno insiste en imponer; zonas de altísima contaminación de suelos, aire y aguas que provocan altas tasas de enfermedad, cáncer y deformaciones genéticas a los vecinos, como enormes basureros en Morelos, Tlaxcala, Edomex y México, mega granjas porcinas industriales, como Granjas Carroll en Veracruz y Puebla donde se originó la epidemia de gripe porcina y otras se gestan; contaminación petrolera e industrial, tala de bosques y sustitución con grandes monocultivos y plantaciones para agrocombustibles en varios estados; contaminación transgénica del maíz nativo...
La devastación ambiental y social es enorme y muestra la verdadera política “ambiental” en México, muy distinta de las fotos que se muestran en Cancún.
Quizá lo más cínico es que el gobierno de México está usando esta devastación masiva para generar ganancias adicionales a las transnacionales responsables de los desastres, como parte de su política sobre cambio climático, avalando esos desarrollos en proyectos presentados al
Mecanismo de Desarrollo Limpio(MDL) de la Convención de Cambio Climático.
México es uno de los países que más usa este perverso mecanismo que se basa en incentivos para que desarrollos sucios recuperen -supuestamente- parte de los gases de efecto invernadero que producen o que emitan menor cantidad. Obtienen
certificados de reducciónque se pueden negociar en los mercados de carbono. Ni México ni el MDL toma en cuenta que si estos proyectos no existieran, obviamente no emitirían ningún gas.
La mitad de los proyectos presentados por el gobierno de México en el MDL son granjas porcinas industriales, como Granjas Carroll, donde el estiércol del millón de cerdos que crecen hacinados es una fuente de contaminación sin fin. La transnacional Smithfield, dueña de Granjas Carroll, junto con la gigante de agronegocios Cargill y el broker de carbono Ecosecurities, presentaron un proyecto para convertir una mínima parte del metano que emiten las inmensas lagunas de estiércol en
biogáspara electricidad. La otra mitad de los proyectos avalados por México son a partir de enormes basureros como Alpuyeca, Morelos, grandes represas en Jalisco y Guerrero, desarrollos petroleros y cementeros con enormes impactos.
O sea, la política que el gobierno presenta como
baja en carbonoes en realidad alta devastación ambiental, muerte y enfermedad para cientos de comunidades en esos territorios.
Pero ni aunque se reúnan en la luna pueden parar las denuncias de organizaciones y comunidades en lucha. Desde el sábado 4, se instala en la Unidad Deportiva Jacinto Canek del centro de Cancún, el campamento y Foro global por la vida, la justicia social y ambiental, adonde llegarán las caravanas y más organizaciones internacionales a dar testimonios y compartir reflexiones, denuncias, estrategias. El 7 de diciembre, la Vía Campesina convoca a realizar
Miles de Cancún, con manifestaciones en todo el mundo. Aquí en la tierra, sí se discuten las causas reales de la crisis climática y por cierto, también las soluciones.
Silvia Ribeiro es Investigadora del Grupo ETC
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2010/12/04/index.php?section=opinion&article=029a1eco
rCR
-------------------------------------
06-12-2010
Cumbres Borrascosas y Cumbres sobre el Cambio Climático, historias comparadas
En la novela Cumbres Borrascosas se cuenta una historia dramática, trágica. La trama se desarrolla en dos escenarios, en una granja, que se llama Tordos y en una Mansión de una familia adinerada, que está en una cumbre o montaña no muy lejos de la granja. Según diversos analistas, en la novela es difícil, descubrir el simbolismo oculto de sus personajes y del entorno. Se ha dicho que Cumbres Borrascosas representa una especie de infierno y la granja de los Tordos el cielo, el paraíso. No es difícil suponer la razón de esto, las escenas más violentas y los personajes más indolentes son los que pertenecen a las Cumbres, mientras que la tranquilidad y la calma forma parte de la granja. Es una historia sobre el desamor, de odio y locura, de vida y de muerte.Arranca con la llegada a la granja de un niño, traído por el padre de la familia desde otra parte. Ignoramos de donde ha salido esta criatura que pronto trastornará por completo la tranquila vida de su familia adoptiva así como la de sus vecinos. Algunos autores creen que los personajes que interviene, en ese melodrama son el alter ego del uno con el otro.
En fin, Cumbres Borrascosas es una historia arrebatadora y sin afectos, una venganza que se prolonga hasta el final, y un capricho que irá más lejos todavía. Es, en definitiva, una complicada tragedia. Las Cumbres sobre el Cambio Climático, por la manera como se han llevado, entran ya, en la categoría de las historias noveladas.
Dramáticas al estilo de la mejor telenovela de Corín Tellado, además de trágicas, borrascosas y bochornosas. Dramático, porque el planeta enfrenta hoy las peores inundaciones, sequías y un alarmante aumento del nivel del mar como consecuencia de un calentamiento causado por siglo y medio de industrialización. Donde el ritmo actual de emisiones de dióxido de carbono (CO2) procedentes de la quema de combustibles fósiles, proyecta para el 2100, una temperatura media de la Tierra entre 1,8 y 4 grados centígrados, que de superar los 2 grados, las consecuencias serán incontrolables. En los últimos cien años, la temperatura ha aumentado en una media de 0,74 grados y el nivel de los océanos ha subido entre 10 y 20 centímetros por el derretimiento del hielo en Groenlandia y el Ártico y la dilatación térmica del agua por efecto del calor. Los científicos más optimistas, calculan que el mar subirá entre 18 y 59 centímetros más, para el año 2100. Para otros científicos más conservadores, estiman que para los próximos 50 años la crecida puede ser de entre uno y dos metros con respecto a 1990. Afectando a millones de personas que viven en costas, en deltas de ríos, a orillas de lagos o desapareciendo países completos del pacifico como las Maldivas y Kiribati, que serán sumergidos a menos de dos metros sobre el nivel del mar.
El hombre ha roto el frágil equilibrio del efecto invernadero, un fenómeno natural por el que el vapor de agua, el CO2 y otros gases retienen el calor que irradia la Tierra. Con actividades como la quema de combustibles fósiles (sobre todo carbón y petróleo) y la tala de árboles hemos pasado de emitir a la atmósfera unos 2.000 millones de toneladas de CO2 en 1850 a 35.000 millones en la actualidad, de los cuales menos de la mitad son absorbidos por los océanos y los bosques. Trágico, borrascoso y bochornosas, porque con la Cumbre de Cancún, van 16 Cumbres sobre el Cambio Climático (Cumbre de Berlín, Cumbre de Ginebra, Cumbre de Kioto , Cumbre de Buenos Aires, Cumbre de Bonn, Cumbre de la Haya, Cumbre de Marrakech, Cumbre de Nueva Delhi, Cumbre de Milán, Cumbre de Buenos Aires, Cumbre de Trieste y Cumbre de Cancún). Mega Cumbres como la de Bali, Río de Janeiro y de Johannesburgo o mini cumbres como la de Cochabamba. Además de algo así, como unos 5 mil activistas ambientales detenidos por alteración del orden publico a lo largo de esos eventos. Es decir, 16 encuentros sobre el Cambio Climático, para no acordar nada. O acordar entre algunos, pero igual no cumplir. Bochorno mundial, por la manera como se sigue abordando el destino del planeta Tierra y de todos sus habitantes.
A diferencia de la novela Cumbres Borrascosas, los actores protagónicos que participan en dichas cumbres (los representantes de los países más contaminantes), no ocultan sus responsabilidades y si están claros en el entorno que afectan. Se hacen sentir como los amos y señores de la Mansión o planeta. Y son igual de indolentes. El final de las dos historias, si es el mismo: El desamor hacia la naturaleza, el odio y locura de la raza humana, y la vida comprometida de seres inocentes en el umbral de una gran tragedia.
La solución, no está en manos de quienes hacen las cumbres. Esta, en la acción de lo que hagamos en el presente, desde lo más local, lo más cotidiano, que contribuya a preservar la naturaleza. La misión de salvar el mundo es la tarea de los ambientalistas. Donde su razón de ser, es la de defender la vida hasta el último latido, sin exclusión de ninguna especie.
Blog del autor: http://lenincardozo.blogspot.com/
En fin, Cumbres Borrascosas es una historia arrebatadora y sin afectos, una venganza que se prolonga hasta el final, y un capricho que irá más lejos todavía. Es, en definitiva, una complicada tragedia. Las Cumbres sobre el Cambio Climático, por la manera como se han llevado, entran ya, en la categoría de las historias noveladas.
Dramáticas al estilo de la mejor telenovela de Corín Tellado, además de trágicas, borrascosas y bochornosas. Dramático, porque el planeta enfrenta hoy las peores inundaciones, sequías y un alarmante aumento del nivel del mar como consecuencia de un calentamiento causado por siglo y medio de industrialización. Donde el ritmo actual de emisiones de dióxido de carbono (CO2) procedentes de la quema de combustibles fósiles, proyecta para el 2100, una temperatura media de la Tierra entre 1,8 y 4 grados centígrados, que de superar los 2 grados, las consecuencias serán incontrolables. En los últimos cien años, la temperatura ha aumentado en una media de 0,74 grados y el nivel de los océanos ha subido entre 10 y 20 centímetros por el derretimiento del hielo en Groenlandia y el Ártico y la dilatación térmica del agua por efecto del calor. Los científicos más optimistas, calculan que el mar subirá entre 18 y 59 centímetros más, para el año 2100. Para otros científicos más conservadores, estiman que para los próximos 50 años la crecida puede ser de entre uno y dos metros con respecto a 1990. Afectando a millones de personas que viven en costas, en deltas de ríos, a orillas de lagos o desapareciendo países completos del pacifico como las Maldivas y Kiribati, que serán sumergidos a menos de dos metros sobre el nivel del mar.
El hombre ha roto el frágil equilibrio del efecto invernadero, un fenómeno natural por el que el vapor de agua, el CO2 y otros gases retienen el calor que irradia la Tierra. Con actividades como la quema de combustibles fósiles (sobre todo carbón y petróleo) y la tala de árboles hemos pasado de emitir a la atmósfera unos 2.000 millones de toneladas de CO2 en 1850 a 35.000 millones en la actualidad, de los cuales menos de la mitad son absorbidos por los océanos y los bosques. Trágico, borrascoso y bochornosas, porque con la Cumbre de Cancún, van 16 Cumbres sobre el Cambio Climático (Cumbre de Berlín, Cumbre de Ginebra, Cumbre de Kioto , Cumbre de Buenos Aires, Cumbre de Bonn, Cumbre de la Haya, Cumbre de Marrakech, Cumbre de Nueva Delhi, Cumbre de Milán, Cumbre de Buenos Aires, Cumbre de Trieste y Cumbre de Cancún). Mega Cumbres como la de Bali, Río de Janeiro y de Johannesburgo o mini cumbres como la de Cochabamba. Además de algo así, como unos 5 mil activistas ambientales detenidos por alteración del orden publico a lo largo de esos eventos. Es decir, 16 encuentros sobre el Cambio Climático, para no acordar nada. O acordar entre algunos, pero igual no cumplir. Bochorno mundial, por la manera como se sigue abordando el destino del planeta Tierra y de todos sus habitantes.
A diferencia de la novela Cumbres Borrascosas, los actores protagónicos que participan en dichas cumbres (los representantes de los países más contaminantes), no ocultan sus responsabilidades y si están claros en el entorno que afectan. Se hacen sentir como los amos y señores de la Mansión o planeta. Y son igual de indolentes. El final de las dos historias, si es el mismo: El desamor hacia la naturaleza, el odio y locura de la raza humana, y la vida comprometida de seres inocentes en el umbral de una gran tragedia.
La solución, no está en manos de quienes hacen las cumbres. Esta, en la acción de lo que hagamos en el presente, desde lo más local, lo más cotidiano, que contribuya a preservar la naturaleza. La misión de salvar el mundo es la tarea de los ambientalistas. Donde su razón de ser, es la de defender la vida hasta el último latido, sin exclusión de ninguna especie.
Blog del autor: http://lenincardozo.blogspot.com/
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
----------------------
06-12-2010 Arranca Foro Global por la Vida y la justicia Ambiental y Social
La Vía Campesina llama en Cancún a descarrilar los mercados de carbono
| Equipo de comunicación Cloc/Vía Campesina |
Una idea campeó durante la apertura y el desarrollo de los trabajos durante el primer día del Foro Global “Por la Vida y la Justicia Ambiental y Social” que La Vía Campesina y organizaciones aliadas realizan en su campamento en Cancún: es necesario descarrilar los mercados de carbono y el programa REDD que los gobiernos pretenden legitimar en la COP16.
La conclusión es que el programa Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación no reduce significativamente la emisión de gases invernadero pero sí abre la puerta a la privatización de territorios, premia a quienes contaminan y atenta contra la soberanía nacional y la sobrevivencia de las comunidades indígenas.
Es muy lamentable —dijo Alberto Gómez Flores, representante de La Vía Campesina Región Norteamérica— que el espacio de Naciones Unidas para el cambio climático se haya convertido en plataforma para legitimar las estrategias de negocios de las trasnacionales.
“Las multinacionales se benefician de un número cada vez mayor de mecanismos de compensación para captura de carbono, que son nuevas formas para que las empresas trasnacionales se expandan y consoliden su control sobre aguas, territorios, y semillas”.
“Venimos a denunciar que los mercados de carbono son falsas soluciones y muchos gobiernos se están acomodando a eso, no quieren compromisos con sus pueblos. Nuestra tarea es descarrillar los mercados de carbono. A eso venimos”, expresó Gómez.
Por su parte, en el mensaje de bienvenida, Olegario Carrillo aseguró que “no se puede calificar menos que irresponsable, aunque no pocos la llaman criminal, la actitud de quienes promueven estos esquemas de privatización-mercantilización del mundo, de los bosques y la atmósfera que sólo nos acercan cada vez más al abismo”.
Desde aquí podemos ver cómo sobre la cumbre de Cancún flota la espesa bruma de los intereses trasnacionales. Los países ricos y sus satélites están intentando dar carta de legitimidad a falsas soluciones, como la REDD, coincidió Carrillo, dirigente nacional de la UNORCA.
“Venimos aquí a denunciar a los gobiernos del mundo, que pretenden afianzar sus proyectos a escondidas de los pueblos” expresó a su vez Magdiel Sánchez, del Movimiento de Liberación Nacional.
Tenemos el mismo mensaje: no queremos las falsas soluciones que va a presentar la COP16, no queremos REDD, no queremos que nos sigan envenenando con mentiras ni con falsas soluciones, lo hemos dicho y escuchado en cada uno de los puntos tocados por las caravanas, que en su recorrido por el país constataron la devastación ambiental y social de México, expresó Octavio Rosas Landa, de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales.
“En la COP 16 lo único que quieren es hacer un gran negocio de esta crisis climática, mientras tanto el pueblo se sigue enfermando, se sigue muriendo por estas políticas perversas y por la operación y actuación de todas estas empresas transnacionales que se están apropiando de aire, suelo, agua, bosques, semillas y de todos los bienes comunes que son parte del patrimonio de la humanidad” agregó.
En ese contexto, Rosas Landa calificó de simulación a los programas que el gobierno federal trata de aplicar en el país, pues no combatirán el calentamiento global ni la crisis climática. Respecto a la propuesta REDD precisó que el gobierno federal intenta controlar las áreas verdes afectando a los grupos más vulnerables.
Así inició el Foro Global “Por la Vida y la Justicia Ambiental y Social”, con la participación de aproximadamente 1500 personas de más de 80 organizaciones de América Latina y el mundo, de las cuales un millar acompañaron las caravanas que recorrieron 17 estados de la República Mexicana.
----------------------------------------------
Nunca tendremos otra cosa.
El hermano aduanero europeo me pide papel escrito con visa para poder descubrir a los que me descubrieron. El hermano usurero europeo me pide pago de una deuda contraída por judas a quienes nunca autoricé a venderme. El hermano leguleyo europeo me explica que toda deuda se paga con intereses, aunque sea vendiendo seres humanos y países enteros sin pedirles consentimiento. Yo los voy descubriendo.
También yo puedo reclamar pagos. También puedo reclamar intereses. Consta en el Archivo de Indias. Papel sobre papel, recibo sobre recibo, firma sobre firma, que solamente entre el año 1503 y 1660 llegaron a San Lucas de Barrameda 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata provenientes de América. ¿Saqueo? ¡No lo creyera yo! Porque es pensar que los hermanos cristianos faltan a su séptimo mandamiento. ¿Expoliación? ¡Guárdeme Tanatzin de figurarme que los europeos, igual que Caín, matan y después niegan la sangre del hermano! ¿Genocidio?
¡Eso sería dar crédito a calumniadores como Bartolomé de las Casas que califican al encuentro de destrucción de Las Indias, o a ultrosos como el doctor Arturo Pietri, quien afirma que el arranque del capitalismo y de la actual civilización europea se debió a la inundación de metales preciosos! ¡No! Esos 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata deben ser considerados como el primero de varios préstamos amigables de América para el desarrollo de Europa. Lo contrario sería presuponer crímenes de guerra, lo que daría derecho, no sólo a exigir devolución inmediata, sino indemnización por daños y perjuicios.
Yo, Guaicaipuro Cuautémoc prefiero creer en la menos ofensiva de las hipótesis. Tan fabulosas exportaciones de capital, no fueron más que el inicio de un plan Marshalltezuma para garantizar la reconstrucción de la bárbara Europa, arruinada por sus deplorables guerras contra los cultos musulmanes, defensores del álgebra, la poligamia, el baño cotidiano y otros logros superiores de la civilización.
Por eso, al acercarnos al Quinto Centenario del Empréstito podemos preguntarnos:
¿Han hecho los hermanos europeos un uso racional, responsable, o por lo menos productivo de los recursos tan generosamente adelantados por el Fondo Indoamericano Internacional?
Deploramos decir que no. En lo estratégico, lo dilapidaron en las batallas de Lepanto, armadas invencibles, terceros Reichs y otras formas de exterminio mutuo, sin más que acabar ocupados por las tropas gringas de la OTAN, como Panamá (pero sin canal).
En lo financiero han sido incapaces -después de una moratoria de 500 años- tanto de cancelar capital e intereses, como independizarse de las rentas líquidas, las materias primas y la energía barata que les exporta el Tercer Mundo. Este deplorable cuadro corrobora la afirmación de Milton Friedman conforme a la cual una economía subsidiada jamás podrá funcionar. Y nos obliga a reclamarles -por su propio bien- el pago de capital e intereses que tan generosamente hemos demorado todos estos siglos.
Al decir esto, aclaramos que no nos rebajaremos a cobrarles a los hermanos europeos las viles y sanguinarias tasas flotantes de un 20 por ciento y hasta un 30 por ciento que los hermanos europeos le cobran a los pueblos del Tercer Mundo. Nos limitaremos a exigir la devolución de los metales preciosos adelantados, más el módico interés fijo de un 10 por ciento anual acumulado durante los últimos 300 años. Sobre esta base, aplicando la europea fórmula de interés compuesto, informamos a los descubridores que sólo nos deben, como primer pago de su deuda, una masa de 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata, ambas elevadas a la potencia de trescientos. Es decir un número para cuya expresión total serían necesarias más de trescientas cifras, y que supera ampliamente el peso de la tierra.
¡Muy pesadas son estas moles de oro y de plata! ¿Cuánto pesarían calculadas en sangre? Aducir que Europa en medio milenio no ha podido generar riquezas suficientes para cancelar este módico interés sería tanto como admitir su absoluto fracaso financiero y/o la demencial irracionalidad de los supuestos del capitalismo.
Tales cuestiones metafísicas, desde luego, no nos inquietan a los indoamericanos. Pero sí exigimos la inmediata firma de una carta de intención que discipline a los pueblos deudores del viejo continente; y los obligue a cumplir su compromiso mediante una pronta privatización o reconversión de Europa que les permita entregárnosla entera como primer pago de una deuda histórica.
Dicen los pesimistas del Viejo Mundo que su civilización está en una bancarrota que les impide cumplir con sus compromisos financieros o morales. En tal caso nos contentaríamos con que nos pagaran entregándonos la bala con que mataron al poeta.
Pero no podrán. Porque esa bala es el corazón de Europa...
La conclusión es que el programa Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación no reduce significativamente la emisión de gases invernadero pero sí abre la puerta a la privatización de territorios, premia a quienes contaminan y atenta contra la soberanía nacional y la sobrevivencia de las comunidades indígenas.
Es muy lamentable —dijo Alberto Gómez Flores, representante de La Vía Campesina Región Norteamérica— que el espacio de Naciones Unidas para el cambio climático se haya convertido en plataforma para legitimar las estrategias de negocios de las trasnacionales.
“Las multinacionales se benefician de un número cada vez mayor de mecanismos de compensación para captura de carbono, que son nuevas formas para que las empresas trasnacionales se expandan y consoliden su control sobre aguas, territorios, y semillas”.
“Venimos a denunciar que los mercados de carbono son falsas soluciones y muchos gobiernos se están acomodando a eso, no quieren compromisos con sus pueblos. Nuestra tarea es descarrillar los mercados de carbono. A eso venimos”, expresó Gómez.
Por su parte, en el mensaje de bienvenida, Olegario Carrillo aseguró que “no se puede calificar menos que irresponsable, aunque no pocos la llaman criminal, la actitud de quienes promueven estos esquemas de privatización-mercantilización del mundo, de los bosques y la atmósfera que sólo nos acercan cada vez más al abismo”.
Desde aquí podemos ver cómo sobre la cumbre de Cancún flota la espesa bruma de los intereses trasnacionales. Los países ricos y sus satélites están intentando dar carta de legitimidad a falsas soluciones, como la REDD, coincidió Carrillo, dirigente nacional de la UNORCA.
“Venimos aquí a denunciar a los gobiernos del mundo, que pretenden afianzar sus proyectos a escondidas de los pueblos” expresó a su vez Magdiel Sánchez, del Movimiento de Liberación Nacional.
Tenemos el mismo mensaje: no queremos las falsas soluciones que va a presentar la COP16, no queremos REDD, no queremos que nos sigan envenenando con mentiras ni con falsas soluciones, lo hemos dicho y escuchado en cada uno de los puntos tocados por las caravanas, que en su recorrido por el país constataron la devastación ambiental y social de México, expresó Octavio Rosas Landa, de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales.
“En la COP 16 lo único que quieren es hacer un gran negocio de esta crisis climática, mientras tanto el pueblo se sigue enfermando, se sigue muriendo por estas políticas perversas y por la operación y actuación de todas estas empresas transnacionales que se están apropiando de aire, suelo, agua, bosques, semillas y de todos los bienes comunes que son parte del patrimonio de la humanidad” agregó.
En ese contexto, Rosas Landa calificó de simulación a los programas que el gobierno federal trata de aplicar en el país, pues no combatirán el calentamiento global ni la crisis climática. Respecto a la propuesta REDD precisó que el gobierno federal intenta controlar las áreas verdes afectando a los grupos más vulnerables.
Así inició el Foro Global “Por la Vida y la Justicia Ambiental y Social”, con la participación de aproximadamente 1500 personas de más de 80 organizaciones de América Latina y el mundo, de las cuales un millar acompañaron las caravanas que recorrieron 17 estados de la República Mexicana.
----------------------------------------------
Discurso pronunciado por el cacique Guacaipuro Cuautemoc el 8 de febrero de 2002 ante la reunión de Jefes de Estado y otros dignatarios de la Comunidad europea:
Aquí pues yo, Guacaipuro Cuautémoc, he venido a encontrar a los que celebran el encuentro. Aquí pues yo, descendiente de los que poblaron la América hace cuarenta mil años, he venido a encontrar a los que se la encontraron hace quinientos años.
Aquí pues nos encontramos todos: sabemos lo que somos, y es bastante.Nunca tendremos otra cosa.
El hermano aduanero europeo me pide papel escrito con visa para poder descubrir a los que me descubrieron. El hermano usurero europeo me pide pago de una deuda contraída por judas a quienes nunca autoricé a venderme. El hermano leguleyo europeo me explica que toda deuda se paga con intereses, aunque sea vendiendo seres humanos y países enteros sin pedirles consentimiento. Yo los voy descubriendo.
También yo puedo reclamar pagos. También puedo reclamar intereses. Consta en el Archivo de Indias. Papel sobre papel, recibo sobre recibo, firma sobre firma, que solamente entre el año 1503 y 1660 llegaron a San Lucas de Barrameda 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata provenientes de América. ¿Saqueo? ¡No lo creyera yo! Porque es pensar que los hermanos cristianos faltan a su séptimo mandamiento. ¿Expoliación? ¡Guárdeme Tanatzin de figurarme que los europeos, igual que Caín, matan y después niegan la sangre del hermano! ¿Genocidio?
¡Eso sería dar crédito a calumniadores como Bartolomé de las Casas que califican al encuentro de destrucción de Las Indias, o a ultrosos como el doctor Arturo Pietri, quien afirma que el arranque del capitalismo y de la actual civilización europea se debió a la inundación de metales preciosos! ¡No! Esos 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata deben ser considerados como el primero de varios préstamos amigables de América para el desarrollo de Europa. Lo contrario sería presuponer crímenes de guerra, lo que daría derecho, no sólo a exigir devolución inmediata, sino indemnización por daños y perjuicios.
Yo, Guaicaipuro Cuautémoc prefiero creer en la menos ofensiva de las hipótesis. Tan fabulosas exportaciones de capital, no fueron más que el inicio de un plan Marshalltezuma para garantizar la reconstrucción de la bárbara Europa, arruinada por sus deplorables guerras contra los cultos musulmanes, defensores del álgebra, la poligamia, el baño cotidiano y otros logros superiores de la civilización.
Por eso, al acercarnos al Quinto Centenario del Empréstito podemos preguntarnos:
¿Han hecho los hermanos europeos un uso racional, responsable, o por lo menos productivo de los recursos tan generosamente adelantados por el Fondo Indoamericano Internacional?
Deploramos decir que no. En lo estratégico, lo dilapidaron en las batallas de Lepanto, armadas invencibles, terceros Reichs y otras formas de exterminio mutuo, sin más que acabar ocupados por las tropas gringas de la OTAN, como Panamá (pero sin canal).
En lo financiero han sido incapaces -después de una moratoria de 500 años- tanto de cancelar capital e intereses, como independizarse de las rentas líquidas, las materias primas y la energía barata que les exporta el Tercer Mundo. Este deplorable cuadro corrobora la afirmación de Milton Friedman conforme a la cual una economía subsidiada jamás podrá funcionar. Y nos obliga a reclamarles -por su propio bien- el pago de capital e intereses que tan generosamente hemos demorado todos estos siglos.
Al decir esto, aclaramos que no nos rebajaremos a cobrarles a los hermanos europeos las viles y sanguinarias tasas flotantes de un 20 por ciento y hasta un 30 por ciento que los hermanos europeos le cobran a los pueblos del Tercer Mundo. Nos limitaremos a exigir la devolución de los metales preciosos adelantados, más el módico interés fijo de un 10 por ciento anual acumulado durante los últimos 300 años. Sobre esta base, aplicando la europea fórmula de interés compuesto, informamos a los descubridores que sólo nos deben, como primer pago de su deuda, una masa de 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata, ambas elevadas a la potencia de trescientos. Es decir un número para cuya expresión total serían necesarias más de trescientas cifras, y que supera ampliamente el peso de la tierra.
¡Muy pesadas son estas moles de oro y de plata! ¿Cuánto pesarían calculadas en sangre? Aducir que Europa en medio milenio no ha podido generar riquezas suficientes para cancelar este módico interés sería tanto como admitir su absoluto fracaso financiero y/o la demencial irracionalidad de los supuestos del capitalismo.
Tales cuestiones metafísicas, desde luego, no nos inquietan a los indoamericanos. Pero sí exigimos la inmediata firma de una carta de intención que discipline a los pueblos deudores del viejo continente; y los obligue a cumplir su compromiso mediante una pronta privatización o reconversión de Europa que les permita entregárnosla entera como primer pago de una deuda histórica.
Dicen los pesimistas del Viejo Mundo que su civilización está en una bancarrota que les impide cumplir con sus compromisos financieros o morales. En tal caso nos contentaríamos con que nos pagaran entregándonos la bala con que mataron al poeta.
Pero no podrán. Porque esa bala es el corazón de Europa...